2- Las lágrimas del gaucho.
Aclaración: las fotos que intercalo en el cuento son de mi bisabuela María, la madre de mi abuelo paterno Elbio. Me dejó toda su colección de fotografías y postales antiguas de Uruguay de fines del siglo XIX y principios del XX, que son un regalo para la vista.

≪Permitidme que entone un lamento
Que cante y llore episodios:
Las tragedias de los momentos...
¡Cuán cerca está el amor del odio! [...]
¡Cuán cerca está la lealtad de la traición!≫
El lamento de los libres, del payador Joaquín (Ansina) Lenzina.
1820.
—Y se me mueren, nomás, los sueños de libertad también se me mueren —murmuró Severino Machado, moviendo filosóficamente la cabeza, con los ojos castaños penetrando en la noche—. Me traicionan de nuevo, ¡qué se le va a hacer!
El hombre chupó la bombilla del mate buscando allí el consuelo, sin inmutarse por el líquido amargo que se le deslizaba por la garganta como si fuese una catarata de lava ardiente. Una asfixiante brisa hacía bailar los eucaliptos de la orilla del arroyo, dándole la bienvenida en esa densa, perpleja y enmarañada oscuridad veraniega. Un poco más lejos los cascarudos voladores, miles de bichazos que surcaban como misiles el agobiante aire tropical, culminaban su esplendoroso trayecto en los hediondos montes que decoraban las bases de las luces de mercurio encendidas, montes edificados con los cadáveres de sus intrépidos hermanos.
—¿Por qué no hago nada? —se preguntó en voz alta, perplejo—. ¿Por qué me resigno a que me lo roben todo sin pelear?
¿Por qué iba a ser? Porque él no era igual de ambicioso. Simplemente una persona sencilla, a la que no le interesaba comprarse un coche de segunda mano, una moto o una casita con electricidad. ¿Para qué los quería si contaba con su inseparable pingo[1], su trenzuda china, el horizonte ilimitado y las estrellas titilando, amo y señor de todo el espacio que abarcaba su vista?... Y ahora venía el latifundista de la zona para acaparar también lo suyo.
Hasta hacía muy poco, a los gauchos modernos que habían nacido en el Lunarejo, como él, luego de la esquila solo les quedaban los sueños. Soñar, soñar y soñar con aquella especie extinta de indómitos hombres despreocupados de las ataduras, los gauchos auténticos de épocas añoradas, arrasadas por el progreso y el alambrado. La tristeza de Severino se debía a que, quizá, por culpa del terrateniente se viera obligado a dejar la campaña e instalarse en el pueblito, Tranqueras, porque sus sueños de libertad morían traspasados por el facón[2] envidioso del latifundista que le negaba a los pobres el derecho a los sueños. La realidad, igual que una chuza[3] de lanza certera, se ensañaba contra él y lo mantenía desvelado frente al arroyuelo.

Furioso, dio una patada en el suelo. Sus espuelas, unas descomunales lloronas[4] de plata que habían pertenecido a su tatarabuelo, un gaucho verdadero, tintinearon antes de clavarse en la tierra reseca, haciendo volar pequeñas partículas de polvo rojizo, maloliente y quemado.
Odiaba su realidad. Todos partían en busca del Santo Grial: del campo al pueblo, del pueblo a la ciudad más cercana, de la ciudad más cercana a la capital, de la capital al extranjero, a una cantidad de nombres que Severino no sería capaz de localizar en un mapa aunque se le fuera en ello la vida. La partida parecía inevitable para esta gente moza lo que era una lástima porque en el campo cada arruga, aun las marcas provocadas por el fruncimiento continuo de la boca, resultantes de tantas horas chupando la bombilla del mate, aun esas, contaban toda una historia: las de anécdotas narradas a la vera del fogón, termo en mano, en invierno. O las raspaduras en el hormigón del suelo, causadas por las mecedoras de las abuelas y abuelos, representaban miles de leyendas y gestas heroicas de la Patria Vieja y cuentos transmitidos de una generación a otra. O novelas reales, incluso, que la mayoría de las veces protagonizaban las luces malas.

Severino, pensativo, movió la cabeza, haciendo oscilar su chambergo[5] pasado de moda. Los relatos de mostrador de boliche expresaban, inclusive, más de las palabras erráticas que se escuchaban. Tabla de pino nudoso decolorada por los cientos de codos de gauchos beodos y guachos de líder. También de soñadores imberbes con aspiraciones de convertirse en grandes y pragmáticos soñadores, a la manera del inigualable Cacique Artigas, que se adelantara trescientos o cuatrocientos años a su época. Claro que la mayoría de los de ahora terminarían como peones del latifundista ladrón, entre vidalitas, pericones y cielitos nostálgicos y rasgando siempre alguna triste guitarra que payaría, llorando, por estos sueños de libertad amilanados por la cobardía del hoy.
Copas matizadas, además, por las hazañas de Aparicio Saravia u otro caudillo pendenciero cuyo nombre se perdió en medio de alguna quebrada del paisaje, igual que su cuerpo. O con las últimas proezas de Facundo Moreira, Avelino Pirez o el mismo Severino Machado, quienes se enfrentaron a un fiero jabalí, plaga nacional, un jabalí que se iba haciendo más grande y más inteligente con el pasaje de boca en boca, tanto que terminaría confundiéndose con el propio Cancerbero. O con el revolcón que se habían dado en el quilombo de la plaza con la prostituta rubia y exuberante, carne fresca, reciente adquisición del burdel. O tal vez se escuchara aquella intriga del niño que nació centauro, mitad hombre y mitad caballo, fruto del amor desenfrenado del trabajador con la yegua del patrón, el que a los dos minutos de ver la luz le dijo adiós a su madre y se alejó volando. O quizá se volviera a escuchar acerca de las luces malas: las ánimas de los muertos los asustaban.

Un cascarudo lo distrajo con su agónico zumbido. El hombre interrumpió su meditación, se enjugó el sudor y dio un largo suspiro. La nariz se le llenó de polvo espeso con olor a agua estancada, algo que lo hizo estornudar. Luego, miró las siluetas borrosas de los inservibles yuyos, de los pinos agrietados, de los sofocados eucaliptos, deformadas por el ventarrón calcinante que se había levantado: se asemejaban a espectros devoradores de sombras. Le dio lástima el insecto: lejos de la luz, solo y volando contra el viento el cascarudo parecía tan despistado y calamitoso como el propio Severino. Se vio arrollado por una empatía profunda cuando lo vio caer de espaldas y patalear frenético, igual que una tortuga con la panza hacia arriba.
Sí, podría imitar al cascarudo. Rebelarse contra el destino natural, dar un salto en el potro, ir de un extremo al otro incendiando la campaña con proclamas, luchar contra el latifundista ladrón, reflotar la tradición. Pero recordó el final de los charrúas en la trampa que les preparó Rivera en Salsipuedes y se lo quitó de la cabeza, porque su enemigo le prepararía algo semejante, se animaba a apostarlo: llevaba ese mismo apellido.
Don Frutos Rivera, por dos veces presidente del país, se deshizo de sus aliados de siempre traicioneramente.
—Mira, Frutos, tus soldados matando amigos —le gritó el leal Cacique Pirú mientras se desangraba, una de esas historias reales que, en su niñez, su finado abuelo no se cansaba de repetirle.
Es más, si se exprimía un poco el cerebro, debía reconocer que el valor había muerto con los charrúas y con Artigas también y que no le quedaba otra que confinarse en Tranqueras para vivir de changa en changa.

Sin embargo, a pesar del pesimismo de Severino, la noche era mágica porque unía los pensamientos amargos de los hombres, de los que derramaban lágrimas de sangre por todo lo que lograron y que personas cercanas traicionaron. El gaucho de los ojos celestes sabía muy bien qué era la traición: lo único que podía detenerlo y ponerlo en compás de espera. Una constante en su vida, por desgracia.
Pero no, la traición esta vez no acabaría con él tampoco. Sostenía su mirada azul, resuelta, mientras se llenaba los pulmones con el aire selvático que le llegaba de la otra margen del río. Todavía sentía por dentro, revolviéndole las entrañas, esa furia ante las injusticias que desde niño lo había disparado hacia adelante como boleadoras[6] en acción: jamás se daría el lujo de que acabaran con él, permitiendo que los suyos quedaran desprotegidos. Lucharía hasta el final. No podía darse por vencido con tantos que confiaban en su guía y lo miraban desde el otro extremo del campamento mientras esperaban la respuesta afirmativa del dictador paraguayo, permitiéndoles exiliarse allí por un tiempo. Cavilaba sentado sobre un cráneo de vaca, sin dejar de barajar alternativas, de ordenar estrategias, de organizar el futuro, de actuar.
Por fortuna, el agotamiento de los años se alejaba ante su despliegue de voluntad. No era una tarea fácil después de brincar de combate en combate, de retirada en retirada, de traición en traición. Aunque lo peor de todo era saber que sus más nobles amigos y su hijo adoptivo, Andresito Guacurarí, se consumían como prisioneros en Islas Das Cobras. Le quedaba el consuelo de que su leal Santos había salido para allí llevando los últimos pesos con la intención de comprar la libertad.
Percibió un aleteo afectuoso, pausado, que no perturbaba la calma de los animales nocturnos ni la respiración de las plantas. Se volvió, instintivamente, para recibir a su esposa Melchora. Una lechuza perezosa lo miraba con ojos asombrados desde el añoso ibirapitá[7].
Al ver al ave recordó que la historia entre Melchora y él se acabó. Sus amores siempre terminaron desgraciados. La locura, la muerte o la distancia se cebó con ellos. Claro que según ella fue la terquedad de él lo que los alejó, porque no la quería a su lado en constante peligro.
Sus enemigos también lo tachaban de terco. Terco por no abrir gustoso las puertas a la invasión. Terco por no dejarse prender por los traidores bonaerenses. Terco por negarse a que Rivadavia y Belgrano entronasen a Francisco de Paula. Terco por oponerse a la candidatura del Duque de Luca y el apoyo francés. ¿Por qué razón? Porque nunca vendería la libertad ni la justicia ni el derecho a la igualdad. Es más, para el hombre de los ojos celestes una libertad hipotecada no difería de la esclavitud. Le pedían imposibles pues ¿cómo transigir con los traidores, con los asesinos de Indianos, con los esclavistas, con los que se encontraban dispuestos a venderlo todo a cambio de privilegios? No había acuerdo posible. Los intentos de comprarlo, de ponerle precio con promesas varias, le resultaban ofensivos. Él no ambicionaba la gloria ni nada material.
Volvió a acariciar su alforja. No tenía nada e, incluso así, no dejaban de atacarlo con libelos mientras lo perseguían para liquidarlo. Pero no podían robarle lo más importante: sus principios. Un hombre sin principios era un ceibo moribundo.
Al comienzo todo era distinto. Durante la redota negros, blancos e Indianos iban con lo puesto y vivían de la caza y de la pesca. Jóvenes entusiasmados con la vida a monte y lejos de convenciones sociales. Viejos de miradas gastadas y corazones de yaguareté. Niños que dejaban sus rastros de sonrisas, lágrimas y tumbas. Estancieros que quemaban sus posesiones e infelices que no tenían nada que quemar, todos mezclados y unidos por el mismo sentimiento de libertad. Fueron los años de luchas contra los enemigos de siempre lo que produjo el desgaste e hizo tambalear la convicción de los más pobres de espíritu.

Ahora Andrés Latorre juntaría las fuerzas dispersas y Nicolás Arispí a los suyos. Bonpland se encargaría de hacer dinero con la yerba y con sus chaqueños, sus charrúas, sus lanceros negros y los hermanos paraguayos que el Dictador le proporcionase formaría un ejército invencible que arrancaría de cuajo la traición y terminaría con el germen de la anarquía, al igual que con la política de arrodillarse ante los extranjeros: antes muertos que esclavos.
Dio una prolongada chupada al cigarro, agarró la copia de la carta entre Fructuoso Rivera y Pancho Ramírez, dos de sus subordinados, los más traidores. Frutos le resultó tan flojo como bota de potro bien sobada. No era algo que le extrañase, pues en pequeñas gotas y a través de los años le fue dando pruebas de la debilidad de su carácter. Desde enero estuvo trabajando el Barón de la Laguna para conseguir sus servicios traicioneros y, al final, pudo más la ambición que la lealtad y el amor. Estrujó con rabia la copia de la carta que un alma caritativa le hizo llegar. Luego, la tiró lejos. Le daba vergüenza ajena contemplar tanto deshonor.
La respuesta del Dictador llegaba después de tres días de espera.
—Pronto hemos de volver, Tío Lencinas, ¡qué tiemblen los traidores! —le dijo el hombre de los ojos celestes a su amigo, tan lloroso como él.
Expresó estas palabras con el mismo énfasis de cuando, tantos años atrás en las Misiones, le manifestara:
—¡Pagaré lo que me cuestes! ¡Con tal de que me sigas te haré libre de verdad! ¡Amarás la libertad!
—¡Mi general, yo lo seguiré hasta el fin del mundo! —le repitió ahora Lenzina, con un formalismo inusual, igual que la otra noche en San Borja.
Cruzaron el Paraná y pisaron suelo paraguayo. Partieron hacia Asunción, custodiados por un escuadrón de caballería a las órdenes del Dictador. Miraron por última vez en dirección a Candelaria, intentando profundizar el repaso y que este llegara más allá, hasta rozar los cerros, a los hijos, el Río de la Plata, el mar, al ñandú y el ceibo.
Pero había algo que el hombre de los ojos celestes, José Gervasio Artigas, ignoraba: que no le permitirían volver a su tierra.

[1] Caballo de aprecio o buenas cualidades, ver página 412 del libro Pilchas criollas citado en la bibliografía.
[2] Cuchillo grande del gaucho de forma de daga, con filo y contrafilo, ver página 410 de Pilchas criollas.
[3] Punta de hierro de la lanza, página 409 de Pilchas criollas.
[4] Espuelas llamadas también nazarenas, de grandes piernas, rodete, pihuelo y rodaja. Son llamadas así por el chirrido que hacían al caminar, arrastrándolas. Ver la página 411 de Pilchas criollas.
[5] Sombrero blando de lana o fieltro, de alas y copa regulares, página 409 del libro Pilchas criollas.
[6] Arma o útil que el gaucho tomó del indio, consistente en 2 o 3 bolas de piedra, hierro, madera o plomo, forradas de cuero crudo, sujetas a los extremos de otros tantos ramales unidos a un centro común, que servían para atrapar ñandúes (ave parecida al avestruz), venados, caballos, vacunos, etc, enredándose en sus patas. Ver página 407 de Pilchas criollas.
[7] En Uruguay se lo llama árbol de Artigas.
Trailer de la película La redota, que os invito a ver.
https://youtu.be/zau_R52HOBI

Si no amase tanto la Historia me sorprendería de la cantidad de libros que leo solo para hacer un cuento sencillito como este.
1- Artigas Ñemoñaré II. Vida privada de Jose G. Artigas: Sus hijos y nietos, Nelson Caula, Rosebud Ediciones, Uruguay, 2004.
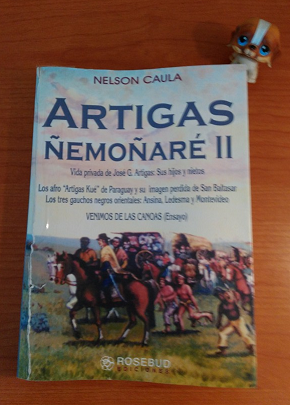
2- Artigas y el lejano norte. Refutación de la historia patria, Carlos Maggi, Editorial Fin de Siglo, Uruguay, 1999.

3- Artigas y su hijo El Caciquillo, Colección Raíces de la Editorial Fin de Siglo, Uruguay, 1999.
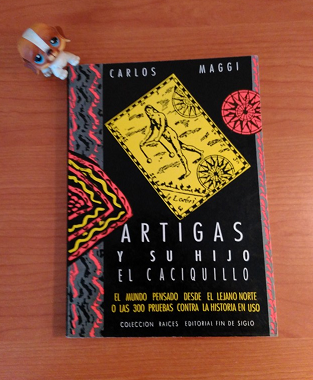
4- Artigas olvidado, Eleuterio Fernández Huidobro, Ediciones de la Banda Oriental S.R.L, Uruguay, 2000.
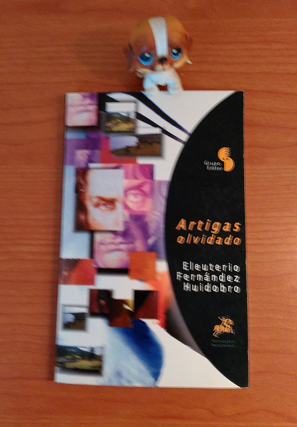
5- Ansina me llaman y Ansina yo soy..., Equipo Interdisciplinario de Rescate de la Memoria de Ansina, Rosebud Ediciones, Uruguay, 1996.

6- Memorias de Ansina, Diego Bracco, Editorial Fin de Siglo, Uruguay, 1994.
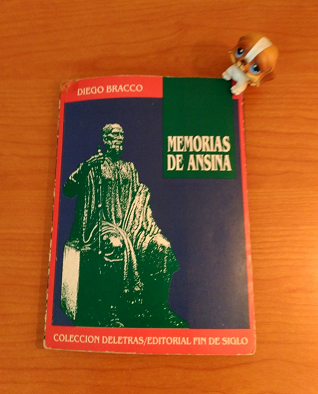
7- Uruguaypirí, Danilo Antón, Rosebud Ediciones, Uruguay, 1997.
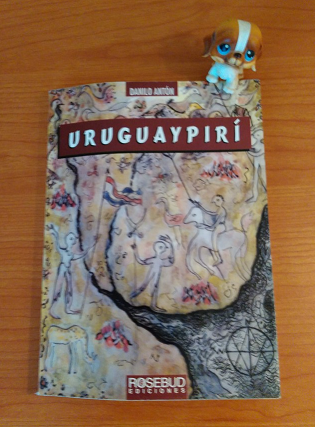
8- Los indios del Uruguay, Renzo Pi Hugarte, Ediciones de la Banda Oriental S.R.L, Uruguay, 1998.
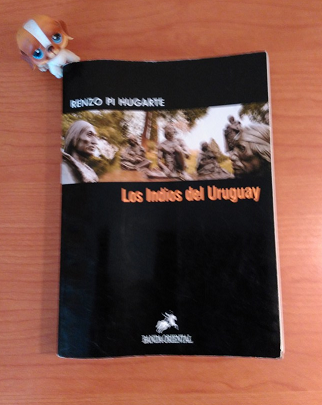
9- Umkhonto. Historia del aporte negro-africano en la formación del Uruguay, Rosebud Ediciones, Uruguay, 1997.

10- Pilchas criollas, Fernando O. Assunçao,Emecé, Buenos Aires, 1996.
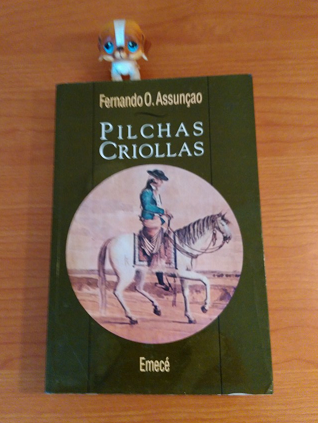
11- Historias de la vida privada en el Uruguay. Entre la honra y el desorden 1780-1870, Ediciones Santillana S.A, Uruguay, 1998.
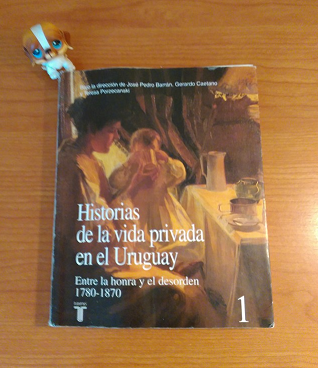
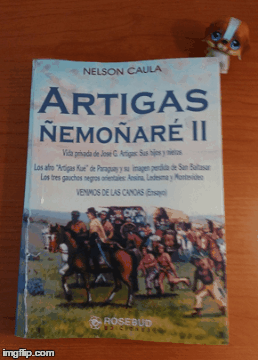
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro