Capítulo X
—¿Cómo está?
—Se encuentra bien —respondió el anciano.
—¿De verdad? —insistió Lachlan.
El señor Aldwine tomó un sorbo de su taza, que contenía alguna suerte de bebida caliente que había dejado de serlo varios minutos atrás.
—Es más fuerte de lo que parece, estará bien. Lo que pasa es que no le gusta perder el control sobre las cosas que le suceden. De hecho, diría que, más que asustada por lo que ha vivido, está molesta. En especial, consigo misma.
—Ya somos dos.
—¿También estáis molesto con vos mismo?
—Lo estoy con ella. —Aldwine sonrió; él no encontró gracia alguna en la situación—. Si no hubiera sido tan imprudente…
—No tiene por costumbre serlo, os lo aseguro, pero podría decirse que estos días ha estado… —Pausó para buscar la palabra correcta—. Ausente y, sí, molesta. Y no solo con ella.
—¿Me culpáis a mí?
—Yo no he dicho tal cosa, mi señor.
—Terca como una mula, eso es lo que es.
—Yo prefiero decir que es de carácter tenaz.
—Obstinada.
—Decidida —rebatió otra vez.
—¿Tenéis una versión amable para cada calificativo que se me ocurra?
—Es posible.
—Solo decís estas cosas porque le tenéis aprecio.
—No, la aprecio porque todo lo que he dicho de ella es cierto. —Dio un nuevo sorbo a su bebida—. ¿Sabíais que es la menor de seis hermanos, todos varones?
—Imagino que sería malcriada a conciencia siendo así.
—La verdad es que no. Los condes no prestaban demasiada atención a su prole, apenas al heredero del título. Cuando la conocí, la niña era la víctima favorita de las trastadas de sus hermanos. Aprendió a defenderse y a no ser vista cuando no le convenía…
—Eso quedó demostrado ayer.
—Pues sí. —Sonrió como si estuvieran hablando de la travesura de una cría de cuatro años—. Es valiente, sensible, inquieta, aventurera… Nora es como es, sin dobleces ni disculpas. Solo hay que saber verla como lo que es: un maravilloso regalo de la vida.
El Laird no tenía muy claro qué pensar de aquel presente, pero, aun así, dijo:
—Mi maravillosa prometida sigue en su alcoba, ¿verdad?
—Ahí la dejé, como ya os dije hace escasos minutos. ¿Estaríais más tranquilo si pusierais media docena de cerrojos en su puerta?
Lachlan comenzaba a comprender por qué la compañía de aquel hombre era tan preciada para la dama; incluso él, en su actual estado irritable, disfrutaba con su conversación.
—Encontraría el modo de escaparse —contestó, con una sonrisa, muy a su pesar—. No sé cómo, pero lo haría.
En ese momento, la cocinera del castillo se plantó frente a su señor. Con las manos apoyadas en las caderas y gesto molesto, expuso:
—La inglesa ha invadido mis dominios.
Lachlan sacudió la cabeza. De todas las cosas inesperadas que podía haber hecho su prometida, esa ni siquiera figuraba en la lista.
—Yo me encargo, Bethia.
Un maullido le dio la bienvenida a la cocina. Distinguió a Pelusa subido al aparador; el gato miró con desinterés al recién llegado y volvió a acomodarse en la balda.
—Mi señora, ¿qué hacéis en la cocina?
—Cocinar —respondió, sin apartar la vista de lo que tenía entre manos. La masa de una tarta, al parecer.
—Eso veo, pero ¿por qué? —Ella no respondió—. Mi señora… —Tampoco; actuaba como si no existiera—. ¡Nora!
—¡Maldita sea! —Plantó ambos puños en la mesa y, por fin, lo miró. Lachlan prefirió por mucho aquella furibunda mirada a las lágrimas del día anterior—. ¿No entendéis que necesito no pensar en lo que pasó ayer ni en lo que va a pasar mañana? Sinceramente, que estéis aquí imponiéndome vuestra presencia no me ayuda a mi propósito. Así que, mi señor, os pediría que fuerais tan amable de iros a cualquier otro lugar. Se os da de maravilla hacerlo, ¿no es así?
—¿Cómo? —El Laird no había esperado aquella veta de resentimiento en su voz.
—¡Te fuiste! —le reprochó, abandonando el trato formal—. Estuviste a punto de besarme y después desapareciste como si nada.
Lachlan se obligó a apoyar su peso contra el borde del aparador y respirar hondo para mantener el temple. Tenía muy presente que, para que una discusión pudiera zanjarse con un resultado satisfactorio, al menos una de las partes debía permanecer serena. Le había tocado a él, aunque nada le apetecía más que restregarle a su fierecilla que fue ella, no él, quien desapareció del que estuvo a punto de ser el escenario de su primer beso.
—Tuve que atender unos asuntos en el otro extremo de la isla y se alargaron más de lo previsto. Lo habrías sabido si hubieras hablado con mi madre en vez de…
—O si me lo hubieras dicho tú mismo —interrumpió.
«Paciencia, Lachlan, paciencia», se dijo.
—Consideré oportuno no… ¿Cómo has dicho? Imponerte mi presencia después de que salieras corriendo cuando estuvimos a punto de besarnos. —Nora, como la excepcional adversaria que era, recibió el contragolpe con el mentón alzado y solo un leve parpadeo como toda reacción—. Pensé que a ambos nos vendría bien un poco de distancia para… No sé, ¿aclarar nuestras emociones? No esperaba regresar y descubrir que habías abandonado el castillo cuando había ordenado que…
—¡Tú y tus malditas órdenes!
La dama se dejó llevar por aquella súbita explosión de rabia: tomó un puñado de bayas silvestres, destinadas al postre que tenía entre manos, y se lo lanzó… con la mala suerte de que impactaron contra el amodorrado felino. Pelusa dio un brinco y saltó de la balda, con lo que una pequeña saca se precipitó sobre el Laird, que acabó con harina hasta en las pestañas.
Pasaron varias cosas entonces: Nora se cubrió la boca con ambas manos, consternada; Lachlan la miró, sin poder asimilar lo sucedido; ella no pudo mantener a raya una contagiosa carcajada y él intentó enfadarse. Lo habría logrado de no haber extrañado tanto aquel dulce sonido.
—¿Te parece gracioso?
—Bastante —reconoció, mientras se acercaba a él y le ofrecía una disculpa. Vacilante, alzó las manos para apartar la harina de su pelo, sus hombros… Él se dejó hacer.
—¿Podemos, por favor, hablar sin que haya más ataques, ya sea de palabra u obra? —Nora expresó su conformidad con un asentimiento—. Las damas primero.
Ella inspiró y expulsó el aire con lentitud. Luego, habló.
—Si no te hubieras marchado sin decir nada ni me hubieras prohibido salir de Dunvegan, no me habría visto impelida a desobedecer tus órdenes. Ya deberías haber notado que no me hacen ninguna gracia.
—Un momento, ¿me estás culpando por lo que pasó? El único culpable fue ese malnacido, no yo.
—Lo sé, no quería decir… De verdad, lamento lo que he dicho antes y lo de la harina y, no es excusa, soy consciente de ello, pero estoy enfadada, nerviosa… Confusa. —Sostuvo su mirada mientras limpiaba su ceja con el pulgar—. Me confundes, Lachlan MacLeod.
Muy despacio, el hombre rodeó la muñeca femenina con sus dedos. Ella no dijo nada, pero Lachlan notó que su pulso se aceleraba con el contacto.
—Así estoy yo desde que te conocí, Nora Dawnshire.
—Mmmm, no recuerdo darte permiso para llamarme así.
—Y yo que pensaba que estarías de acuerdo con que, en ocasiones, es preferible pedir perdón a pedir permiso…
La intención del comentario del Laird era evidente, de modo que ella desvió la vista, todavía reticente a asumir su parte de responsabilidad en el asunto.
—Está bien, yo acepto que no debí haberme escapado si tú aceptas que tu prohibición era propia de un tirano.
—¿Quieres saber por qué ordené que no te dejaran salir? Esa misma mañana, me informaron de que parecía haber alguien extraño rondando el castillo. No quise arriesgarme a que pudiera pasar algo, a mi familia o a ti, mientras yo me encontrara fuera de aquí. Por eso lo hice. ¿Todavía te parece una tiranía?
Nora negó y, con suavidad, añadió:
—Pero tendrías que habérmelo dicho. Merezco saber algo que me afecta, ¿no crees?
—Sí, tendría que habértelo dicho —concedió.
—Y yo tendría que haber demostrado más sentido común. —Lachlan esbozó una media sonrisa, incrédulo por semejante milagro, mas su satisfacción fue efímera—. O haber salido armada, al menos.
—Ay, ¿qué voy a hacer contigo? —se lamentó, aunque su tono fue más divertido que preocupado.
Nora no tuvo ocasión de contestar porque se oyeron voces que se acercaban a la cocina. Lachlan no necesitaba mirarse en un espejo para saber que la «lluvia de harina» que le había caído encima seguía resultando evidente. Ni loco iba a permitir que alguien más lo viera así; las risas de su prometida serían las únicas. Tiró de ella en dirección a la despensa, a falta de una mejor ruta de escape. La llevó hasta un rincón, tras unas cajas llenas de hortalizas, y presionó un dedo contra sus labios, para indicarle que guardara silencio.
—Madre del amor hermoso, cómo me ha dejado la cocina… No, si ya lo sabía yo, ¡inglesa tenía que ser! —se quejaba la señora Bethia, mientras el Laird se perdía en la oscura mirada de dicha mujer—. Vamos, muchacha, luego limpiaremos este desastre; ahora coge ese cubo y volvamos a la faena, que esos gansos no se van a desplumar solos.
Lachlan no podía apartar la vista de Nora; ella parecía atrapada por un embrujo similar. Estaban demasiado cerca y, al mismo tiempo, no lo suficiente. Su fragancia a rosas lograba que su cuerpo se estremeciera, incapaz de controlar sus ansias por más tiempo.
Sin pensar en lo que hacía, acortó aún más la distancia que separaba sus labios de los de ella. Sus respiraciones, inconstantes, se confundieron entre sí. Lachlan perfiló con el dedo el contorno de su boca, despacio. La notó temblar.
El Laird cerró los ojos y apoyó la frente contra la suya. Ordenó a sus manos permanecer a sus costados y no sucumbir a la tentación de acariciar cada irresistible pulgada de su cuerpo. Todo su ser clamaba por sentirla, deseaba devorarla entera, mas el último reducto de su autocontrol se impuso a aquella impetuosa necesidad. Por nada del mundo quería que se asustara por lo que su cercanía le hacía sentir y huyera de nuevo de él.
—Tienes que decirme que me detenga, Nora.
—¿Qué? ¿Por qué? —acertó a cuestionar ella, en un confuso hilo de voz.
—Porque voy a besarte y no sé cómo seré capaz de alejarme de ti una vez que haya probado el sabor de tus labios.
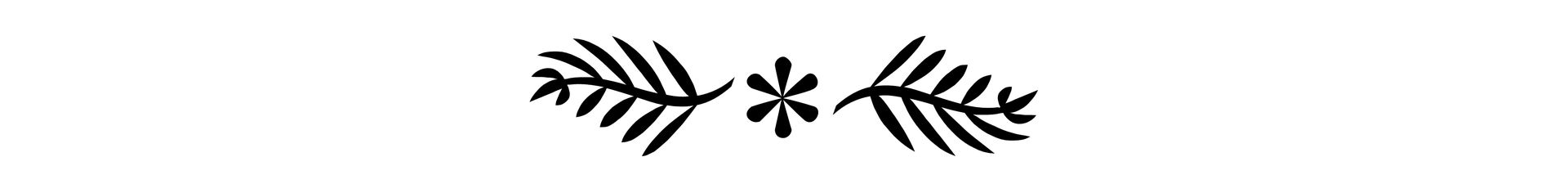
Nora había dejado de respirar. De hecho, había olvidado cómo se hacía; estaba convencida de ello, por mucho que la razón le dijera que era algo imposible.
—¿Te detendrías si yo te lo pidiera?
Él pronunció con convicción un «sí» que no dejaba lugar a dudas de la agonía que le suponía imaginar aquel escenario. Un agradable estremecimiento la recorrió al comprender que la decisión era suya. Suya.
Nora sabía que el Laird sería fiel a su palabra, pero ella no deseaba que lo fuera. Lo que ella quería era verse rodeada por sus fuertes brazos, sentirlo, descubrir al fin qué significaba la pasión, ese deseo incontrolable que despertaba en ella, tirar la prudencia por la ventana, olvidarse de todo; ella quería…
Nora sujetó el rostro de Lachlan entre sus manos, se impulsó sobre la punta de sus pies y tomó posesión de su boca. Lo besó con cierta torpeza, que no tardó en verse relegada a un segundo plano cuando él se hizo con las riendas de aquel beso.
Su prometido hizo justo lo que ella había deseado que hiciera: deslizó un brazo por su cintura y la atrajo hacia su cálido cuerpo. Con la mano libre, sujetó su nuca y recorrió con ansia cada rincón de su boca. Nora, fascinada por las ardientes sensaciones que aquello despertaba en su interior, solo pudo aferrarse a sus hombros y pegarse todo lo posible a Lachlan, desterrando hasta el más mínimo rastro de aire entre ambos.
Nora le devolvió las caricias de su boca en la misma medida y respondió a los envites de su lengua lo mejor que pudo. Fue entonces cuando Lachlan atrapó su labio inferior entre los dientes para luego aliviar la punzante sensación con el roce húmedo de su lengua. En ese momento, la garganta femenina produjo un sonido que Nora estaba convencida de no haber hecho en toda su vida. Sus besos le arrebataban la cordura por completo. Tan calientes que se sentía arder; la piel, las entrañas, el alma… Todo en llamas. ¡Qué dulce agonía aquella!
Los labios de él, inesperadamente suaves, recorrieron su mejilla, rozaron apenas el lóbulo de su oreja y continuaron su apasionado descenso por su cuello. Su boca pareció encontrar allí el punto exacto que concentraba toda su sensibilidad, el que le provocaba escalofríos y alteraba su respiración, que ya no era sino una amalgama de suspiros y jadeos entrecortados.
Nora enredó sus dedos en los largos mechones dorados, mientras sentía que las diestras manos de él estaban en todas partes: sus caderas, la parte baja de su espalda, el tortuoso ascenso por sus costillas hasta alcanzar sus pechos. Con reverencia, arrastró los dedos por su suave contorno. Se sobresaltó cuando incrementó la presión sobre la cima de sus senos, dolorosamente contraídas bajo las capas de tela que los cubrían. Aquello no la amedrentó, al contrario: quería más, mucho más.
Lachlan volvió a besarla, de forma hambrienta, voraz, con la intención de tragarse hasta el último de los gemidos que nacieran de sus labios. Nora se encontraba perdida en su boca, náufraga de sus caricias; apenas fue consciente de cómo la empujaba hasta quedar atrapada entre la pared y su sólido cuerpo. Estaba consumida por las sensaciones: el frío a su espalda, el tentador calor de sus besos y sus manos dondequiera que la tocaban, la húmeda y palpitante respuesta de su intimidad…
El erótico vaivén de sus cuerpos le hizo percibir el inconfundible efecto que todo aquello causaba en Lachlan. Notó la dureza de su excitación presionando contra la parte inferior de su vientre. Nora se estremeció de placer al constatar la intensidad de su deseo por ella y terminó gimiendo su nombre con abandono.
Entonces, Lachlan se detuvo.
Detuvo los seductores besos que había vuelto a prodigar a lo largo de su garganta. Detuvo sus manos que, acuciantes, buscaban colarse bajo sus faldas. Se detuvo, se apartó apenas un palmo de Nora, respirando con dificultad, y la miró como si fuera la primera vez que lo hacía.
En la penumbra de aquel lugar, lo que ella distinguió en su mirada solo podía ser llamado de un modo: salvaje. Y caliente como el infierno. Tal vez por eso sintió un frío tan desolador cuando Lachlan se alejó y, más para sí mismo que para ella, murmuró:
—No, no… Esto no puede… Mañana. Debe esperar a mañana.
Y se fue, dejándola allí, agitada. Con la indignación suficiente para echar a correr tras él y reclamarle por su brusca despedida, pero con las rodillas demasiado temblorosas para intentarlo siquiera.
Más tarde, Nora se revolvía en su cama, inquieta. No podía desterrar de su mente lo ocurrido con Lachlan en la despensa. Tampoco de su cuerpo. Pensar en la urgente demanda de su boca, el lascivo toque de sus manos… enviaba una descarga de reconocimiento entre sus muslos. Por si eso no fuera poco, su imaginación se afanaba en conjurar todo aquello que todavía le quedaba por descubrir entre los brazos de Lachlan. ¿Cómo se sentirían sus caricias sobre su piel desnuda? ¿Sería un amante tierno que se preocuparía por su placer? Todo parecía indicar que sí, pero tener que esperar para conocer la respuesta la estaba matando.
—Mañana… —suspiró en la oscuridad, disconforme.
Nora no deseaba esperar al día siguiente; no encontraba ningún motivo con suficiente lógica como para soportar aquel desasosiego que la devoraba por dentro. Con decisión, retiró las sábanas, se incorporó y bajó de la cama.
—Pues va a ser que no.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro