Capítulo V
El castillo de Dunvegan, en todo su pétreo esplendor, se encontraba situado en un promontorio rocoso que se alzaba sobre un lago de agua salada. Una posición privilegiada que convertía el hogar de la familia MacLeod en un bastión inexpugnable. Nora no acostumbraba a sentirse pequeña, pero, cuando las frondosas copas de los árboles revelaron las sólidas líneas de aquella construcción, se sintió diminuta. Ese castillo tenía muy poco que ver con el lugar donde ella había crecido, aunque esperaba que «diferente» pudiera significar «bueno».
Las luces del ocaso besaban las aguas y los altos muros de piedra cuando se detuvieron junto a la entrada del castillo. Nora apreció que un niño, que no podría tener más de siete u ocho años, acudía a su encuentro a todo correr.
—¡Has vuelto! —chillaba, con gran entusiasmo y sus ensortijados cabellos pelirrojos rebotando en torno a su pecoso rostro. «Este chiquillo es la personificación de todo lo escocés, eso seguro», pensó, divertida.
—Sí, ha habido un pequeño cambio en mis planes —respondió su prometido, en un tono que le hizo comprender que, en vez de «pequeño», quería decir «molesto». Luego, desmontó del caballo con insultante elegancia; si ella intentara hacer lo mismo, lo más probable era que se abriera la cabeza en la caída. El niño se abrazó a Lachlan y él, en respuesta, le alborotó el pelo con la mano—. No seas tan exagerado, renacuajo, que nos hemos visto esta mañana.
—Pero habías dicho que ibas a estar fuera varios días. Por eso me alegro: porque ha sido sorpresa. —Dicho esto, bajó el volumen de su voz y se dispuso a saciar su curiosidad—. ¿Quiénes son estas personas? ¿Y qué te ha pasado en el brazo? ¿Te has encontrado con un oso en el bosque y te has peleado con él?
—Oh, ¿esto? —Lachlan miró el desgarro ensangrentado en su manga y, acto seguido, le dedicó a Nora una mirada cargada de intención—. No fue ningún oso. Me encontré a unos ladrones que querían asaltar el carruaje de esta... encantadora dama y su acompañante y, para defenderlos, tuve que enfrentarme a ellos.
«¡Será mentiroso!», exclamó Nora para sus adentros, sin saber qué fuerza divina hizo que no desmintiera semejante embuste a voz en grito.
—¿Y les has ganado?
—Por supuesto, ¿es que todavía no conoces a tu hermano?
¿Hermano? Nora prestó más atención a los rasgos del pequeño, en busca de algún parecido físico con su futuro esposo. No encontró nada. Interrumpiendo su escrutinio, Lachlan volvió a dirigirse a ella con toda su irritante ironía y prepotencia:
-—Encantadora dama, ¿necesitáis que os asista para desmontar?
Aunque la idea de intentar descender por sus propios medios resultaba tentadora —y la posibilidad de abrirse la cabeza y librarse así de casarse con él suponía una tentación mayor si cabe—, Nora se tragó su obstinado orgullo y se guio por su buen juicio, aceptando que Lachlan la ayudara a bajar del caballo. No supo si fue ella la primera en apartarse de él, antes incluso de que sus pies tocaran el suelo, o si fue él quien deshizo con increíble premura el agarre sobre su cintura, como si el contacto le quemase. El señor Aldwine se acercó a ellos y se situó junto a ella. Fue entonces cuando tuvieron lugar las presentaciones.
—Archie, él es el señor Aldwine y ella... ¿Recuerdas que nuestro padre dijo que me tenía que casar con una inglesa? —El niño asintió con efusividad. Sus expresivos ojos se iluminaron con asombro al adivinar las siguientes palabras que saldrían de la boca de su hermano mayor—. Es ella. Lady Dawnshire, os presento a mi hermano, Archibald MacLeod. Archie, te presento a Lady Dawnshire.
—¿No sabéis mi nombre? —inquirió Nora de repente. Él abrió la boca para decir algo, mas la cerró de inmediato porque, en efecto, no tenía nada que decir—. No sabéis mi nombre... En menos de una semana, mi vida estará en vuestras manos y ni siquiera sabéis cómo me llamo. Espléndido.
—¿Lo sabéis vos, mi señora? —retrucó él, creyéndolo un argumento incontestable.
Aunque no se hubieran presentado cuando se habían encontrado en el bosque, aunque el nombre de él no hubiera abandonado sus labios en ningún momento, ella lo sabía y por Dios que iba a disfrutar de aquella victoria.
—Por supuesto que lo sé: Lachlan MacLeod —pronunció cada sílaba con deliberada claridad y obtuvo el resultado deseado: que él tensara la mandíbula como muestra de fastidio.
Un suave tirón en la falda de su vestido interrumpió un enfrentamiento de miradas que ninguno de los dos había tenido intención de abandonar.
—¿Cuál es tu nombre? Lady Da... Dansh... No sé decir esa cosa, ¡es muy difícil!
Nora se puso en cuclillas para quedar a la altura del pecoso rostro del niño y le habló con toda la dulzura de la que adolecía su voz al dirigirse a su prometido.
—Mi nombre es Lady Honora Dawnshire, pero a ti te dejo que me llames Nora —añadió, con un guiño cómplice.
Con una significativa mirada por encima del hombro, confió en que Lachlan entendiera que a él no le concedía aquella libertad. Regresó su atención a Archie y notó que este observaba su cabeza con notable curiosidad, como si hubiera algo entre sus cabellos. A Nora no le extrañaría que se le hubiera quedado algo enredado durante el forcejeo con el salteador de caminos y que el desconsiderado señor de Dunvegan no hubiera tenido a bien comunicárselo.
—¿Qué sucede? ¿Tengo algo en el pelo?
—No tienes cuernos —contestó Archie, muy serio—. Mi hermano siempre dice que los sassenachs son demonios y los demonios tienen cuernos, pero tú no tienes.
—¡Archie! —exclamó Lachlan—. Hazme el favor de llevar a los caballos al establo, ¿quieres? Dile a Gregor, o a quien esté por allí, que meta a Fergus en su cuadra y al otro en alguna que esté vacía.
—¡Vale! ¿Puedo cepillar luego a Fergus? Por favor, por favor.
—Solo si hay alguien vigilando cómo lo haces, que él es muy grande y tú muy pequeño. Ten mucho cuidado.
—¡Lo tendré! —prometió, apresurándose a tomar las riendas de ambos caballos que, mansos, lo siguieron en dirección al establo.
Nora, que ya se había incorporado, se cruzó de brazos y alzó las cejas. Las dos, porque nunca había conseguido alzar solo una.
—Así que... ¿Demonio?
—No se lo tengáis en cuenta.
—Por supuesto que a él no se lo tendré en cuenta, pero a vos sí. Igual que tendré en cuenta que habéis mentido sobre lo sucedido en el bosque.
—Niña, no deberías... —comenzó a decir su tutor.
Sin duda, lo hacía con la esperanza de evitar una nueva discusión entre el Laird y ella, pero Nora, impulsiva como era, frustró tal intento lanzándole una pregunta que no precisaba respuesta.
—¿Ha mentido o no ha mentido? Yo diría que sí.
—Por vuestro bien —alegó Lachlan.
—¿Por mi bien? ¿No será porque no queréis que se sepa que no tuvisteis la oportunidad de defender a nadie y que, para colmo, recibisteis una herida de parte de una simple mujer?
Lachlan redujo en un paso la distancia que los separaba. Después, empleó el tono de voz más autoritario posible para decir:
—Por vuestro bien, no compartiréis con nadie los detalles sobre el incidente del bosque, ¿queda claro? —No le dio oportunidad de contestar—. ¿Qué creéis que pensaría mi gente de saber que alguien con sangre inglesa ha atentado contra la vida de su Laird? No lo habíais contemplado, ¿me equivoco? —Una vez más, no le permitió decir nada—. Por cierto, ya que mencionamos este tema, sabed que sigo esperando una disculpa de vuestra parte.
Una cosa era que Nora entendiera sus razones para ofrecer una versión distorsionada de los hechos y otra cosa muy distinta era que ella diera su brazo a torcer así como así. Sobre todo, cuando él no paraba de demostrarle lo déspota e intransigente que era.
—Hacéis bien en esperar, mi señor. Cultivar la paciencia es una cualidad admirable del carácter de cualquier hombre.
Aunque no pudiera verlo, Nora podía imaginar al pobre señor Aldwine, tras ella, llevándose una mano al rostro, en señal de consternación.
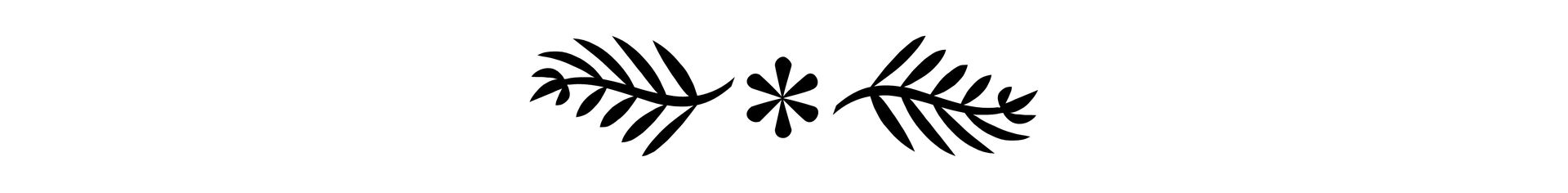
Lachlan estaba cada vez más convencido de que acabaría cortándole la lengua a su prometida; solo así podría mantener un mínimo de cordura casado con ella. ¿Que el padre Pherson le hacía ir hasta Tierra Santa y de regreso a Escocia de rodillas? Aceptaría gustoso esa penitencia si a cambio obtenía un poco de paz. No obstante, como aún no tomaba aquella radical decisión, ella continuó hablando:
—Y decidme algo: ¿qué puedo esperar de vuestra gente? Si no conocen el detalle del bosque, quiero decir. ¿Me despreciarán por mi sangre inglesa del mismo modo que lo hacéis vos? Es más —continuó, sin dejarle responder... Como había hecho él antes—: los hijos que tengamos en un futuro. La mitad de su sangre será inglesa, como la mía, ¿también los despreciaréis a ellos?
—No —aseguró él, firme, ofendido incluso—. Y sobre lo otro: los miembros de un clan escocés respetan a su jefe, del primero al último de ellos. Los MacLeod respetan... Respetaban a mi padre y respetan su memoria. Todos acatarán esta decisión, porque confían en que la tomó pensando que sería lo mejor para nosotros. —Después, hastiado como estaba por aquel nuevo choque entre ellos, empleó la única baza que sabía que le funcionaría—. Ahora, ¿os parece bien que entremos para que alguien se haga cargo de la herida de vuestro querido maestro o preferís seguir aquí, increpándome por todo?
Ella no dijo nada, tan solo expulsó aire por la nariz y agarró el brazo del señor Aldwine para encaminarse al interior del castillo. Lachlan los siguió y no tardó en adelantarles, para poder mostrarles el camino. Llegaron así al gran salón. Se trataba de una estancia de techos altos, iluminada con velas de cera de abeja, que bullía con la actividad propia del servicio antes de una cena. Un borrón negruzco captó la atención de Lachlan al cruzar la sala a toda velocidad. Lady Dawnshire, a su izquierda, también debió notarlo, porque dio un respingo.
—Por Dios, ¿qué era eso?
—Pelusa.
Ella lo miró como si acabara de sugerir el mayor de los disparates.
—No creo que eso fuera pelusa.
—Es un gato. Se llama Pelusa. El nombre fue cosa de mi hermano —explicó, con cierto hartazgo—. Es un excelente cazador: no veréis ni un solo ratón en la cocina o en los establos, aunque vuestra presencia no es requerida en ninguno de esos sitios. Nada de roedores en todo el castillo, pues. —Mientras hablaba, echó un vistazo por el salón en busca de... Perfecto, ahí estaba—. ¡Bethia!
La cocinera del castillo acudió al llamado de su Laird. La señora Bethia era una mujer de escasa estatura, cabellos cobrizos y mirada despierta que, en ocasiones, parecía ostentar mayor autoridad en Dunvegan que él mismo. Así de capaz era.
—Mi señor.
—Mi prometida y su acompañante. —La mujer no mostró ninguna reacción ante aquella revelación, si bien Lachlan tenía la certeza de que, antes de la cena, todo ser sintiente en Dunvegan sería conocedor de la misma por boca de ella—. ¿Hay preparadas habitaciones para ellos?
Bethia asintió. Después, le bastó una rápida ojeada al trío frente a ella para dejar sobre una de las mesas el montón de manteles que cargaba en sus brazos. Acto seguido, apoyó ambas manos en sus caderas y anunció, diligente:
—Iré a buscar mi ungüento para las heridas. ¿Lo llevo a vuestros aposentos, mi señor?
Lachlan agradeció que no hubiera un interrogatorio al respecto. Bethia era una experta en el arte del cotilleo, pero sabía marcar unos límites apropiados. Con él, al menos. Eso era bueno, porque no le apetecía dar explicaciones a nadie, ni reales ni tergiversadas.
—Te lo agradecería mucho.
—¿Llevo también aguja e hilo?
—No será necesario, pero aquí el señor Aldwine puede que sí precise uno de tus remiendos. No tenéis por qué preocuparos —dijo, para tranquilizar al viejo maestro, cuyo rostro había palidecido al escucharle—, Bethia es la mejor costurera que podáis llegar a imaginar. Además, siempre podéis pedirle una jarra de nuestro mejor uisge-beatha para pasar el mal trago.
—¿Una jarra de qué?
—Agua de vida —puntualizó, con una leve sonrisa de satisfacción. Esa bebida era el orgullo de las destilerías de la isla—. Os garantizo que no sentiréis ni un solo pinchazo y esta noche dormiréis como un bendito. Id con Bethia para que os atienda; mientras tanto, yo llevaré a Lady Dawnshire a su habitación para que pueda descansar antes de la cena.
El señor Aldwine miró a su protegida y solo siguió las indicaciones de Lachlan cuando esta le devolvió un gesto de conformidad.
Deseoso por perderla de vista, le mostró con su mano el camino al piso superior. Ella, cómo no, apuró el paso cuando nadie podía verlos, para caminar por delante de él. Fue entonces cuando los traidores ojos de Lachlan acabaron atrapados en el cadencioso vaivén de las caderas femeninas, recordándole el inconveniente motivo por el que quería alejarse de esa mujer.
Buscó con desesperación algo que apartara sus pensamientos de derroteros voluptuosos. Lo encontró en su ropa: el elegante vestido de seda en tonos azules, manchado de tierra y sangre. No era lo más apropiado para presentarse en un salón abarrotado de gente. Lady Dawnshire no se veía a sí misma como una dama en apuros —¡Dios la librase de pedir ayuda!—, eso le había quedado más que claro a Lachlan, pero se veía impelido a salvarla de aquel apuro.
—Haré que la doncella de Maisie os traiga uno de sus vestidos. Os servirá.
—¿Quién?
—Mi hermana.
—¿Tenéis una hermana también?
—Eso he dicho, ¿no? —Se detuvo al llegar al dormitorio asignado a su prometida. Abrió la puerta, sin mirarla—. Aquí es. En este pasillo se encuentran todas las habitaciones de la familia, la mía está al fondo. Esta será la vuestra, al menos hasta... —Pensar en aquella mujer compartiendo su alcoba, su cama, lo turbó. Decidió cambiar de tema—. Si lo necesitáis, podéis pedir que os preparen un baño y... —Por alguna razón, imaginarla desnuda, toda piel mojada y apetecible, fue más de lo que su cordura pudo soportar.
Ya, tenía que irse de allí ya.
Tras realizar una venia, más brusca de lo que le hubiera gustado, Lachlan dio media vuelta y se perdió por el largo pasillo.
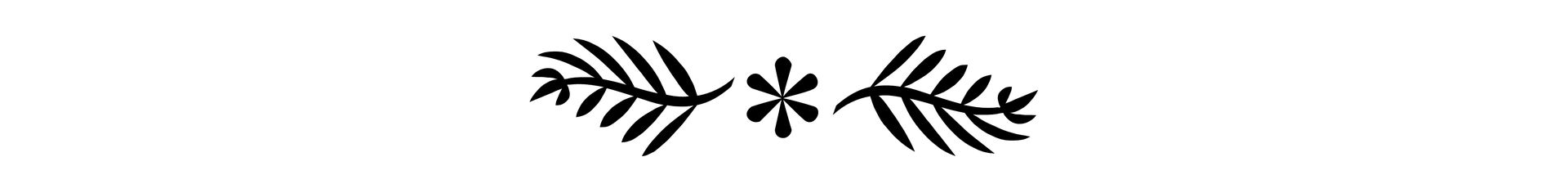
Nora agradecía sobremanera el bullicio reinante en el salón. De no ser por él, todos los presentes estarían asistiendo a un ruidoso concierto ofrecido por sus tripas; algo que su santa madre, la condesa, le había repetido hasta la saciedad que las damas no tenían.
En esos momentos, el señor Aldwine descansaba en la habitación que habían dispuesto para él, de modo que Nora se encontraba sola ante el peligro. Decenas de miradas curiosas se posaban en ella, con mayor o menor grado de disimulo, desde que ingresó en la estancia. Al pequeño Archie le había faltado tiempo para subirse a su asiento y garantizarle así una entrada triunfal.
—¡Un sláinte por Lady Nora, que va a ser mi nueva hermana! —voceó, para que todos lo oyeran. Aunque vacilantes en un principio, las jarras de ale e hidromiel se alzaron y brindaron a su salud.
La muchacha que había ido en su busca le indicó su lugar en la mesa; como cabía esperar, al lado de Lachlan que, en calidad de jefe del clan, ocupaba la cabecera. Después, ella también tomó asiento en la misma mesa, en un espacio libre en el extremo contrario. Se sentó junto a otros comensales cuyas ropas, humildes, denotaban su condición de sirvientes del castillo. Aquello sorprendió a Nora, que era incapaz de imaginar a sus propios padres compartiendo mesa con el servicio de Dawnshire Manor. Señores y criados: dos universos distintos. Lo que en su antiguo hogar sería impensable, en Dunvegan parecía ser la norma. Le gustó aquello.
Al otro lado de la ancha mesa, había dos mujeres vestidas de forma mucho más elegante. Nora no necesitó mucho más para asumir que se trataba de su inminente familia política. La mayor, de apariencia regia y afable, contaba con la edad suficiente para ser la madre del Laird. La otra todavía era una jovencita, varios años menor que ella misma; las últimas pinceladas de infancia perduraban en sus rasgos. Maisie MacLeod era el calco perfecto de su hermano: ojos claros, largos cabellos del color del oro bruñido, misma nariz, misma boca. No pudo fijarse mucho más en ellas porque su estómago emitió un nuevo rugido que demandó toda su atención.
Fue entonces cuando la señora Bethia, la cocinera, asistida por otras cuatro mujeres, cubrió la larga mesa con los platos que conformaban la cena. Distinguió un humeante scotch broth, un caldo típico escocés a base de cebada, cordero y verduras, que Nora reconoció por haberlo tomado en varias de las posadas en las que Al y ella habían pernoctado durante su viaje. Asimismo, se sirvió estofado de liebre y varias fuentes cuyo contenido no supo identificar: se trataba de una especie de esferas alargadas de color parduzco. Supuso que sería algún tipo de carne, pero que la aspasen si sabía de qué animal había salido. Archie, sentado a su lado, se estiró sobre la mesa para alcanzar una de las rodajas en las que habían cortado el extraño alimento.
—Es haggis —le dijo, risueño, al ver que miraba su plato con cierta desconfianza—, está rico.
—¿Haggis? No lo conozco, ¿es un animal de Escocia?
El niño asintió con fervor y explicó:
—Son unos animalitos como así de grandes. —Hizo una estimación con sus manos: en torno a medio pie de longitud—. Tienen el pelo marrón y muy largo, para que no les entre frío, porque viven en montañas que son muy altas y ahí hace mucho frío. Y para poder correr por las laderas de las montañas sin caerse, los haggis tienen las dos patitas de un lado más cortas que las otras. ¿Y sabes lo más genial, Nora? Que hay dos clases de haggis, según para dónde corran: los haggis de patitas derechas cortas y los haggis de patitas izquierdas cortas.
—¿En serio? Qué animal más curioso.
—¿Verdad que sí? Pues... es mentira todo. El haggis no existe —anunció Archie, con una sonrisa descarada. La cara de Nora tenía que ser un poema, con versos dignos del más talentoso de los bardos, porque el chiquillo prorrumpió en carcajadas a su costa.
Otra risa, más grave, se le unió y Nora giró el rostro para ver a Lachlan, divertido porque hubiera caído en la broma de su hermano.
—Hígado, corazón y pulmón de oveja, con cebolla y avena —enumeró—, todo condimentado y embutido en el estómago de la oveja. Eso es el haggis, mi señora, no un animalito paticorto de las montañas escocesas.
Nora ignoró aquella estúpida sonrisa de suficiencia que se dibujaba en sus estúpidos y perfectos labios y regresó toda su atención a Archie. Con impostada molestia, le advirtió:
—No sé cómo ni cuándo, pero me las pagarás por esto, bribonzuelo.
Él le enseñó la lengua como respuesta; Nora habría hecho lo mismo de no contar con tanto público. Después, el pequeño volvió a sonreírle, conciliador, y a ella le reconfortó saber que existía alguien en aquel lugar que le profesaba genuina simpatía. Algo era algo.
Lo que restaba de cena transcurrió sin más incidentes y, en cuanto vio la oportunidad, Nora se retiró a sus aposentos. Cerró la puerta y se recostó contra la madera. Se sentía exhausta, golpeada por todo el cansancio del viaje y el sinfín de emociones de aquel día interminable. Se desplomó sobre el lecho desconocido, vestida con ropa de otra persona —una extraña en su propia piel—, con la certeza de que se enfrentaba a una larga noche en vela. Otra más.
Más tarde, al fondo del pasillo, tras otra puerta cerrada, Lachlan MacLeod miraba impasible la herida infligida por quien en menos de una semana se convertiría en su esposa. Murmuró su nombre a media voz, sin saber qué pensar del regusto que este dejaba en su boca: Honora, Honora... Honora. El nombre no podía ser más apropiado, eso seguro; el honor lo había colocado en aquella lamentable situación: al borde de un precipicio llamado «matrimonio», sin poder retroceder para alejarse del abismo. Estuvo tentado a maldecir la memoria de su padre por ello. Una mujer impetuosa, deslenguada, empeñada en discutir por todo y con el aparente propósito de convertir su vida en un infierno. Y él que había rogado al cielo por una esposa apocada y serena...
—¿Por qué ella, padre querido? ¿Por qué?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro