Capítulo III
Lachlan no supo cómo logró abandonar a tiempo la trayectoria del cuchillo, que pasó apenas rozándole el brazo izquierdo. Tampoco fue consciente de en qué momento había comenzado a aproximarse a la mujer que a punto había estado de acabar con su vida. Lo único que sabía era que en ese instante se encontraba zarandeando a la susodicha por los hombros como un poseso.
—¡Loca! —Se oyó a sí mismo gritar—. ¡Estáis loca de remate! ¿Así actuáis con quien pretende socorreros?
—¿Socorrerme?
Al menos, la dama tuvo la deferencia de reconocer su error de juicio con una reacción casi imperceptible: sus ojos se agrandaron por la sorpresa al escuchar el airado reproche de Lachlan. Él conocía muy bien aquel gesto, pues era una expresión idéntica a la que aparecía en el rostro de su hermano Archie cuando, en medio de una de sus trastadas, se daba cuenta de que había metido la pata hasta el fondo. Sin embargo, el sutil arrepentimiento se desvaneció de los rasgos femeninos tan raudo como había aparecido en ellos.
—¿Necesitaba ser socorrida por vos?
—Por supuesto —espetó él, ofuscado por el sinsentido que suponía aquella pregunta—, erais una dama en apuros.
—No lo era —afirmó, al tiempo que se revolvía para liberarse del agarre de Lachlan—. Estaba siendo perfectamente capaz de lidiar con la circunstancia, que no apuro, en la que me encontraba. No precisaba socorro alguno de vuestra parte: me he defendido yo misma, he luchado...
—Sin honor —la interrumpió él, cada vez más irritado, en alusión al rodillazo en la entrepierna del ladrón.
La mujer elevó las cejas, incrédula.
—¿Cómo decís? ¿Acaso hay algo honorable en el hecho de asaltar un carruaje que merezca la más mínima consideración por mi parte?
—Por supuesto que no —masculló—, pero...
—Pero, si tanto os interesa, que sepáis que habría usado gustosa una espada de haberla tenido a mano. —Lachlan luchó contra el impulso de poner los ojos en blanco—. ¿Eso habría sido lo bastante honorable? ¿O tan solo os molesta que se os haya privado de la oportunidad de salvar a, como vos decís, una dama en apuros? —increpó, con la barbilla elevada en un gesto orgulloso; ese par de profundos ojos oscuros sosteniéndole la mirada, crepitando con decisión—. Decidme: ¿así os sentiríais mejor?
Se sentiría mejor si ella dejara de hablar. Incluso se estaba planteando aceptar, de muy buena gana, la penitencia que el padre Pherson pudiera imponerle por sucumbir al tentador deseo de cortarle la lengua. Sin duda, merecería la pena... «Por las barbas de San Pedro, ¿en qué estás pensando?», se reconvino a sí mismo. Lachlan se consideraba un hombre sensato, capaz de mantener a raya sus emociones cuando el momento lo requería, pero esa mujer —¡esa loca peligrosa!— había conseguido que olvidara todo lo que creía saber acerca de su persona en cuestión de un minuto. La dama lo alteraba y él siempre había odiado sentir que no tenía el control de la situación. ¿Por qué no se disculpaba por haber estado a punto de matarlo? ¿Por qué no agradecía que hubiera estado dispuesto a defenderla del asalto? ¿Por qué nada que tuviera relación con esa mujer era como se suponía que debía ser?
—Era mi deber socorreros y vos tendríais que...
—¿Por qué era vuestro deber? Iluminadme, os lo ruego. Quizás así alcance a comprender la sarta de disparates que estáis diciendo.
«¿¡Disparates, yo!?», pensó Lachlan, llevándose ambas manos a la cabeza para mesarse las rubias guedejas. O hacía eso o corría el riesgo de que sus dedos acabaran alrededor de la delicada garganta de la dama. Desvió la vista hacia un costado, para no seguir contemplando aquel irritante desafío en su mirada. Entonces, lo vio. Y todo cobró sentido. Incluido el leve acento sassenach en el que apenas había reparado durante la acalorada discusión y que ahora era todo cuanto resonaba en sus oídos.
Cuando su padre le comunicó el compromiso que había adquirido en su nombre, le hizo entrega de un pequeño cofre de madera que guardaba los documentos relacionados con el enlace. Tallado en la tapa, se encontraba el escudo de armas del conde de Dawnshire: el mismo blasón que lucía con orgullo el lateral del carruaje.
Lachlan volvió a centrar su atención en la dama frente a él: la fierecilla, la loca peligrosa, su dichosa prometida inglesa, que aguardaba una respuesta con actitud altiva. No le cabía la menor duda de que aquello era un castigo del Hacedor por algún pecado imperdonable que no recordaba haber cometido.
—Porque soy el Laird de estas tierras —reveló, sin ningún tipo de preámbulo.
Le complació observar en el semblante de Lady Dawnshire el desconcierto, el encono y, sí, la vergüenza —aunque mínima y fugaz— por lo que implicaba esa declaración. Una de sus comisuras se elevó por la ironía que rezumaban sus siguientes palabras:
—¿Me permitís daros la bienvenida al hogar del Clan MacLeod? De todo corazón, espero que no os sintáis ofendida por tal iniciativa de mi parte... ¿No decís nada? En ese caso, futura esposa mía, sed muy bienvenida a la isla de Skye.
Ella apretó los labios en una mueca que encerraba toda la frustración que sentía.
—Espléndido —farfulló—, sencillamente espléndido.
Lachlan no podía estar más de acuerdo con ella. ¿Y no era aquel un excelente punto de partida para un matrimonio exitoso?
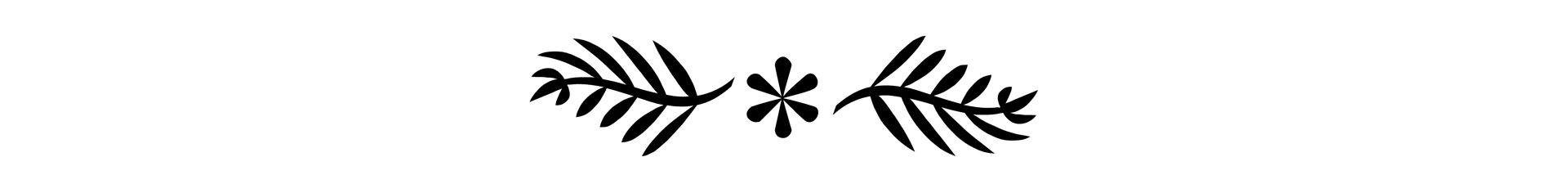
Nora continuaba a la espera de que se abriera una brecha bajo sus pies y se la tragara la tierra, con carruaje y todo. Sin embargo, en vista de que los segundos pasaban y eso no sucedía, tuvo que resignarse a sostener con aplomo la despectiva mirada de Lachlan MacLeod, su futuro esposo.
De pronto, un movimiento en la periferia de su visión captó toda la atención de Nora: el salteador de caminos, todavía maniatado, aprovechaba que se encontraba despistada, se ponía en pie y abandonaba el sendero a todo correr.
—¡Eh! —chilló, con la intención de perseguirlo, como un acto reflejo.
No alcanzó a dar siquiera el primer paso. Una veloz mano aferró con fuerza su brazo derecho y la mantuvo en el sitio.
—¿Adónde creéis que vais?
—¡Está huyendo! Tengo que...
—Tenéis que... nada —sentenció él con dureza—. Veo que no me equivocaba cuando antes os he llamado «loca». ¿Se puede saber qué pretendíais hacer? —Nora se obligó a guardar silencio. La única respuesta posible era un patético «no lo sé» que le haría un flaco favor a su orgullo—. ¿Acaso os habéis quedado con tantas ganas de matar a un escocés que queríais acabar con ese bandido lo que empezasteis conmigo?
Ante aquella acusación, sus ojos volaron al desgarro que lucía la túnica de Lachlan en su manga izquierda; se fijó en la sangre que manchaba el tejido de lino y el corte poco profundo en su piel. No sintió remordimientos por ser la causante de esa herida o, en cualquier caso, no los suficientes como para ofrecerle una disculpa. Estaba demasiado cansada por el largo viaje, demasiado ofuscada por los acontecimientos que estaban teniendo lugar en aquel sendero. Tan solo quería cerrar los ojos y olvidar los últimos minutos de su vida. No podía haber creado mayor desastre en menos tiempo, eso era un hecho. De todos los motivos que su prometido podría tener para despreciarla, Nora jamás imaginó que «la inglesa loca casi me mata» formaría parte de dicha lista, pero así estaban las cosas.
—Niña...
El conveniente llamado del señor Aldwine impidió que ofreciera una respuesta mordaz. No se habría arrepentido de hacerlo, pero incluso ella comprendía que no era conveniente echar más leña al fuego. Nora acudió junto a su tutor, furiosa consigo misma —pero, sobre todo, con el desquiciante escocés que dejaba a sus espaldas—, por haberse olvidado de él. Se sintió peor cuando vio el rastro de sangre que manchaba el nacimiento del cabello grisáceo. Con toques ligeros, comenzó a limpiar el corte con la manga de su vestido al tiempo que preguntaba:
—¿Cómo te sientes, Al?
—No tenéis por qué preocuparos, la herida no parece grave. Vuestro cochero no corre peligro —respondió Lachlan desde el suelo.
Nora resopló, sin dignarse a mirarlo. «Hola, leña. Hola, fuego. Hola, respuesta mordaz», pensó antes de contestar:
—Primero, le he preguntado a él, no a vos. Segundo, me preocuparé si lo considero oportuno y, tercero, el señor Aldwine no es mi cochero.
Una pequeña sonrisa se instaló en los labios de Nora, propiciada por la mirada sorprendida que le dedicó su tutor. ¿Por qué se sorprendía? Si la conocía más de lo que se conocía ella misma.
—Estoy bien, niña, estoy bien. ¿Lo estás tú? —Nora asintió y le sonrió para que se tranquilizara—. Eso es bueno. Ahora dime: ¿por qué le hablas así a este hombre? ¿Quién es? —inquirió con curiosidad, en tono prudente.
—¿No has oído lo que hablaba con él hace un momento?
—Ay, sabes bien que mi oído ya hace tiempo que no es lo que era.
—Pues, desgraciadamente, resulta que es mi prometido —confesó, sin poder evitar una mueca al pronunciar la última palabra.
—Oh... —Esa fue toda la reacción de Al: la definición misma de «elocuencia». Si no tuviera otra docena de emociones distintas pugnando por tomar el control, Nora se hubiera reído de buena gana.
—Conducía el carruaje, ¿no lo convierte eso en cochero? —Y ahí estaba él de nuevo, tan insufrible, pero cómo disfrutó Nora el matiz irritado en su voz. Fue música para sus oídos, justicia divina para su propia irritación.
—Él es mi...
¿Cómo podía explicarle su relación cuando lo que menos le apetecía era mantener una conversación con él? Para Nora, el viejo Al era su maestro, su confidente, mucho más que un padre. Así que resumió todo aquello con el mejor adjetivo que pudo traer a su mente:
—Protector.
—No parece que os haya protegido muy bien —señaló Lachlan.
Otro resoplido por parte de Nora; una sonrisa apenada en el rostro de su querido tutor.
—Tiene razón —concedió él.
—¡No, no la tiene! Gracias a todo lo que me has enseñado, he podido protegerme. Por tanto, tú me has protegido y no consentiré que digas lo contrario, Al. Ni tú ni nadie, ¿queda claro?
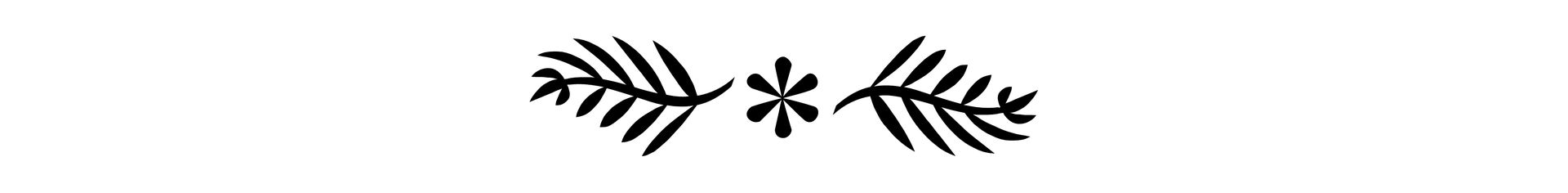
Mientras Lady Dawnshire formulaba su apasionado alegato, Lachlan rodeó el carruaje. Luego, se agachó para comprobar en qué estado había quedado la rueda. Desastroso. Chasqueó la lengua y echó un vistazo al sendero, en la dirección de la que provenía el carruaje. Vio en el camino las piedras de gran tamaño que habían provocado tal destrozo y no tardó demasiado en atar cabos. Tuvo que reconocer el ingenio de aquel par de ladrones novatos a la hora de idear la trampa: preparado el terreno, se las habrían apañado para asustar al caballo, de modo que el cochero no pudiera controlar el rumbo del mismo para evitar el accidente. Después, habrían pensado que todo sería coser y cantar... «De no ser por cierta dama inglesa que se niega a verse en apuros», pensó, casi divertido por la esperpéntica situación en la que se encontraba. Contrariado, Lachlan expulsó una bocanada de aire; era muy consciente de cómo tendría que proceder a continuación y maldita fuera la gracia que le hacía.
—Debemos partir ya mismo hacia Dunvegan o se nos echará la noche encima. El carruaje tendrá que quedarse aquí —anunció, poniéndose en pie.
Con aquellas palabras, provocó que su prometida le dirigiera una mirada que era mitad consternación, mitad determinación. Empezaba a conocer demasiado bien ese brillo en sus ojos.
—Me niego.
Lachlan se cruzó de brazos, en una actitud demasiado similar a la que empleaba cuando debía reprender a sus hermanos por algo que habían hecho. Si un rato antes la había comparado con un guerrero en plena batalla, ahora solo podía verla como una chiquilla caprichosa.
—¿Veis acaso algún modo de reparar este destrozo de rueda? Iluminadme, mi señora, os lo ruego. A no ser que escondáis bajo vuestras faldas una rueda en perfecto estado y unas cuantas herramientas, mucho me temo que vuestro carruaje se queda donde está.
Lady Dawnshire descendió del pescante sin ayuda y, bajo la atenta mirada del coch... protector de la dama —lo que sea que significara aquello—, se acercó a él. Era bastante alta para ser una mujer, pero no lo suficiente para poder mirarlo a los ojos sin elevar antes su obstinado mentón.
—No pienso permitir que todas nuestras pertenencias se queden aquí tiradas. Los ladrones podrían regresar y llevarse todo. ¿No lo habíais pensado?
—Por supuesto que lo he hecho, pero no hay otra opción. Tendréis que asumir ese riesgo, mi señora. —Antes de que la dama pudiera formular una nueva negativa, añadió—: Si tanto os preocupa perder vuestros vestidos...
—No me preocupa perder mis vestidos.
—... Me comprometo a reponerlos si algo llegara a sucederles, aunque dudo que se dé esa situación. Esta zona es muy poco transitada; de hecho, habéis tenido suerte de que estuviera yo por aquí.
—La misma suerte que hemos tenido para cruzarnos con esos ladrones, ¿no? —interrumpió, de nuevo—. ¡Oh, sí, qué afortunada he sido!
Armándose de paciencia, Lachlan ignoró el mordaz comentario y continuó diciendo:
—Cuando lleguemos a Dunvegan, haré que algunos de mis hombres vengan hasta aquí para reparar el carruaje y llevarlo de vuelta al castillo, pero eso deberá esperar hasta mañana a primera hora. Ahora, ¿podemos ponernos en marcha? Nos espera un largo camino.
Aceptar habría sido demasiado fácil para Lady Dawnshire, así que ahora fue la dama quien se cruzó de brazos, dispuesta a seguir presentando batalla al jefe MacLeod.
—Y ese largo camino pretendéis que lo recorramos... ¿cómo? A pie, imagino, porque aquí yo veo un solo caballo para tres personas.
Ante ese argumento, que ella creería irrefutable, Lachlan esbozó una media sonrisa cargada de suficiencia.
—No haremos el camino a pie, disponemos de otro caballo.
Dicho aquello, se llevó dos dedos a la boca y silbó tan fuerte que ella dio un respingo.
—¡Avisad, maldita sea!
—Os prometo tenerlo presente para la próxima vez. —Se giró en dirección al carruaje y se dirigió al hombre que había presenciado en silencio aquella suerte de negociación entre su tozuda prometida y él—. Señor Aldwine, ¿cierto?
Él asintió y, con una leve inclinación de cabeza, dijo:
—A vuestro servicio.
—¿Os encontráis en condiciones de cabalgar? —Asintió por segunda vez—. Bien, entonces vos iréis en este caballo y nosotros...
Lachlan no tardó en escuchar el sonido de los cascos de Fergus acercándose a ellos al galope. Aquel caballo era más inteligente que la mitad de personas que había conocido en su vida: estaba entrenado para quedarse quieto con las riendas caídas y esperar el regreso de su amo o, por el contrario, acudir de inmediato junto a él cuando lo llamaba con un silbido, como acababa de hacer.
—Nosotros montaremos a Fergus —concluyó, cuando el animal se hubo detenido a su lado.
Como siempre hacía, le acarició el flanco derecho a modo de saludo, admirando el brillo de su oscuro pelaje. Por el rabillo del ojo, notó que Lady Dawnshire daba un paso atrás, sin duda intimidada por el tamaño del semental.
—Yo montaré con... —empezó a decir.
—Conmigo —la cortó él, dirigiéndole una severa mirada por encima del hombro. Ya empezaba a estar harto de esa actitud suya tan incorregible—. Vuestro caballo lleva todo el día tirando de un pesado carruaje, no soportaría todo el camino de regreso cargando con dos jinetes. En cambio, mi montura no arrastra el mismo cansancio, es más grande y resistirá sin problema. Montaremos juntos, así que... cuando queráis.
Lachlan hizo un gesto con su mano para invitarla a subir al caballo por sus propios medios —todavía conservaba la suficiente sensatez como para no tentar a la suerte ofreciendo su ayuda a Lady No-necesito-ser-socorrida-por-vos—, pero ella rehusó hacerlo.
—Me niego.
Él se esperaba una respuesta así y tenía más que preparada su réplica:
—Mi señora, no importa lo mucho que os neguéis. No os estoy dando a elegir, solo os comunico lo que debéis hacer.
Lachlan la vio apretar los puños y apreció cómo el rubor de sus mejillas adquiría un tono rojo furioso. Ahora sí que encontraba divertida la situación; era tan expresiva y resultaba tan fácil tensar sus hilos hasta hacerla estallar. No pudo contenerse y decidió jugar un poco más con ella, con la intención de desquiciarla en la misma medida que ella lo había hecho con él desde su fallido ataque con la daga.
—¿Queréis opciones? Muy bien, yo os las daré. Vuestra primera opción es abandonar este comportamiento infantil, ser razonable y montar conmigo para que podamos ponernos en marcha de una buena vez. Aunque también podéis quedaros aquí, con vuestras queridas pertenencias, o ir a pie hasta Dunvegan, si así lo preferís. Imagino que estaréis al tanto de lo crudas que son las noches en esta época del año en las Tierras Altas y que no os quepa la menor duda de que sería muy de madrugada cuando llegaríais al castillo. Eso si llegáis, por supuesto.
»En cualquier caso, si elegís esta última opción —añadió, encaramándose al caballo él mismo—, sabed que no me siento muy inclinado a la persuasión en estos momentos. No perdería mi tiempo en haceros cambiar de opinión y no tendría el más mínimo inconveniente en dejaros aquí.
Aquella era una mentira más grande que todas las islas de Escocia juntas. ¿Lady Dawnshire era la criatura más irritante con la que había tenido la desgracia de cruzarse? En efecto, lo era. ¿Gozaría Lachlan de una mayor tranquilidad en su vida si cumplía esa amenaza y regresaba a su hogar sin ella? Sin duda alguna. No obstante, su férreo sentido del honor le impedía ignorar a una persona necesitada de ayuda —y así era, por más que ella lo negara—, sobre todo, cuando esa persona era una mujer y, especialmente, cuando dicha mujer resultaba ser su futura esposa.
—Me quedo aquí —respondió ella entre dientes, toda soberbia y dignidad.
El señor Aldwine, ya subido a su propia montura, intervino entonces en la conversación, con la intención de aplacar el incendiario temperamento de su protegida. Logró todo lo contrario.
—Niña, no digas eso, sé razonable.
—No me lo puedo creer. ¿Tú también, Al? No me esperaba semejante traición.
—Pero, niña...
—¡Bueno, ya está bien! —terció Lachlan—. Esto es absurdo. Montaréis conmigo y no hay más que hablar.
Se inclinó hacia delante, tomó a su prometida por el brazo y tiró de ella, haciendo caso omiso a su grito ofendido, hasta dejarla sentada a horcajadas sobre el caballo, delante de él. La oyó mascullar algo y, aunque captó a la perfección sus palabras, inquirió:
—¿Cómo habéis dicho?
—Os he llamado maldito bruto arrogante.
Lachlan no fue capaz de contener una carcajada socarrona. La dama tenía arrestos —o muy poco sentido común— para atreverse a repetir el insulto sin el más mínimo pudor. Era tan admirable como desquiciante.
—Eso me había parecido escuchar. Bueno, nos vamos ya —anunció a continuación—. Cuanto antes partamos, antes llegaremos.
Y, por fin, emprendieron la marcha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro