Capítulo II
Si había algo que irritaba a Lady Honora Dawnshire era el aburrimiento. Aborrecía la inactividad, necesitaba tener siempre algo entre manos. Para su desgracia, no había mucho que una pudiera hacer dentro de las reducidas dimensiones de un carruaje. Los primeros días de viaje, todavía en tierras inglesas, había hecho el intento de leer uno de sus libros favoritos. Mala idea. No tardó en comprobar que la lectura y el continuo traqueteo eran la combinación perfecta para un dolor de cabeza o un bonito mareo. Ante aquel fracaso, su distracción predilecta pasó a ser conversar sobre cualquier tema con el señor Aldwine a través de la ventana del carruaje, pero incluso el bueno de su tutor tenía un límite.
—Una hora de silencio, niña Nora —le había pedido en más de una ocasión… O, tal vez, en diez—, o mucho me temo que mis oídos saldrán corriendo por su cuenta en busca de un poco de paz.
El hombre tenía suerte de que su pupila le profesara tanto cariño y respeto o habría continuado atosigándolo con su incesante charla con tal de no caer presa del aburrimiento.
En aquel momento, Nora se dedicaba a contar los pequeños puntos que salpicaban la tela de los asientos. De derecha a izquierda y en sentido contrario, por filas y por columnas, agrupados por pares, de tres en tres o por múltiplos del número cinco. Cualquier cosa era infinitamente mejor que pensar en lo que la aguardaba en su destino: una boda con un desconocido que, con toda seguridad, odiaría cualquier cosa relacionada con Inglaterra. En pocos días, su vida iba a dejar de pertenecerle por entero —si acaso alguna vez lo había hecho— y quedaría en manos de su esposo, un tal Lachlan MacLeod. Al menos, tenía que agradecer que su padre, el honorable conde de Dawnshire, no la hubiera prometido a alguien que triplicara su edad; buena parte de sus amistades no habían corrido con la misma suerte. Aunque, pensándolo mejor, no había nada que agradecer en el hecho de que su libertad pasara de unas manos a otras como si de una cabeza de ganado se tratase. ¿Y acaso alguien preguntaba su opinión?
—Por supuesto que no, a nadie le interesa lo que Nora quiere —masculló para sí misma. Acto seguido, dejó caer la cabeza hacia atrás con hartazgo—. ¡Diantres, yo no quería pensar en esto! No quería pensar en nada…
Con un gesto brusco, corrió las cortinas del carruaje. Prefería por mucho la penumbra al bello paisaje que había a su alrededor. Sabía que era un acto infantil, pero de ese modo podía fingir por un rato que no se encontraba en medio de un bosque de las Tierras Altas, rumbo a un futuro que no había elegido.
Permaneció así durante algunos minutos, procurando mantener la mente en blanco… hasta que estuvo a punto de caerse del asiento por culpa de una brusca sacudida del carruaje. Aquello la arrancó con violencia del dulce sopor al que casi había sucumbido. ¿Qué había sido eso? ¿Se había roto una rueda? ¡Menudo contratiempo! Y en medio de ninguna parte… ¿Cómo harían ahora para llegar al castillo de Dunvegan? Nora escuchaba la voz del señor Aldwine tratando de calmar a su caballo, que relinchaba sin parar. Estaba por preguntarle qué había sucedido, para confirmar las sospechas que sabía acertadas, cuando otra voz distinta detuvo sus palabras. No, no una, dos voces. Dos hombres hablándose a gritos. No necesitó más que un par de segundos para comprender lo que pasaba: los estaban asaltando.
Nora se vio invadida por una rabia que conocía bien, porque si había algo que la irritaba, incluso más que el aburrimiento, era que los planes no salieran como había previsto. Una cosa era que no le apeteciera casarse con un extraño y otra muy distinta que fuera a permitir que un par de salteadores de caminos interfirieran en la cuestión. Había tenido suficiente dosis de hombres decidiendo sobre su vida, no iba a tolerar ni una más. Justo entonces, escuchó un grito al otro lado de la puerta:
—¡Salid y entregad todo lo que tengáis!
«Más quisieras, sucia rata», se dijo, resuelta a plantarle cara al forajido. Podía no disponer de una espada o un arco, pero iba a enfrentarse a ese par de ladrones con uñas y dientes de ser necesario. Aun desarmada, no dudaría en poner en práctica lo que el señor Aldwine le había enseñado, que iba mucho más allá de los múltiplos del cinco.
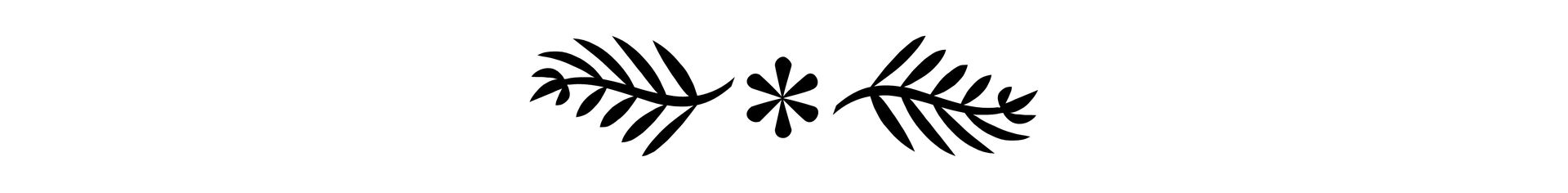
Nora no podía sentirse más satisfecha por haber insistido tanto a su tutor para que incluyera en sus lecciones el aprender a hacer nudos. Gracias a ello, en el momento presente podría disponer de un tiempo más que valioso para estudiar la situación en la que se encontraban. Más importante aún: cómo salir de ella.
Estaba terminando de asegurar el nudo con el que había atado las manos del ladrón. Del rabioso ladrón, para más señas. Porque estaba claro que la sangre le hervía de rabia, tanto que no era capaz de decidir qué especie animal suponía una descripción más apropiada para ella: «zorra» y «perra» eran las opciones que barajaba.
Entonces, alzó la vista en dirección al pescante y vio al señor Aldwine, que se llevaba una mano al lateral de la cabeza con un quejido. Embargada por la preocupación, le preguntó por su estado a voz en grito. Se disponía a acudir junto a él cuando un ruido de pasos a su espalda le hizo comprender que no estaban solos en el sendero. Nora soltó una maldición entre dientes. Un tercer atacante, tendría que haberlo supuesto. Le había resultado demasiado sencillo hacerle frente a sus dos compinches y ahora la mala fortuna le presentaba una nueva amenaza. Saboreó la amarga frustración de saber que esta vez no contaba con el factor sorpresa, pero se negaba a dejar que eso echara por tierra su coraje. Acto seguido, se giró para encarar al rufián.
Tardó tres segundos en reaccionar.
El primero estuvo ocupado por un pensamiento de lo más absurdo: el hombre que había ante ella era demasiado atractivo para ser un vulgar salteador de caminos. Poseía la clase de físico capaz de lograr que todos los presentes se giraran a verlo nada más entrar a una habitación. Tenía los ojos más azules que Nora hubiera visto en toda su vida, como si el mismísimo firmamento, en todo su esplendor, se condensara en torno a sus pupilas. El cabello le caía sobre los hombros en suaves ondas doradas y era alto y robusto, como ella imaginaba que un guerrero vikingo debía serlo. Era una verdadera lástima que toda aquella apostura se desperdiciase en un ladrón sin pizca de decencia.
El siguiente segundo lo dedicó a amonestarse a sí misma por su anterior pensamiento: «¡Céntrate, Nora!». ¿Qué importaba su apariencia si se acercaba a ella con intención de atacarla?
Al tercer segundo, Lady Honora Dawnshire hizo gala de su legendaria impulsividad al lanzar la daga que había arrebatado al bandido en dirección al nuevo atacante. Con todas sus fuerzas. Directa al corazón.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro