Prólogo

El despertador suena antes de lo que espero. Por fin, el día ha llegado. He fantaseado demasiado tiempo con este momento y temo por cometer alguna equivocación. De todos modos, si la comunidad científica rechaza mi experiencia, ellos se lo pierden.
Me levanto con mucho cuidado de apoyar primero el pie derecho. Me dirijo hacia el baño y peino mi alocada cabellera castaña, siempre tan rebelde por la mañana. Acto seguido, me quito el pijama y comienzo a vestir un traje oscuro algo arrugado, atribuible a mi falta de tiempo. El ritual de un café caliente me permite relajarme un momento y dejar de pensar en lo que luego ocurrirá.
Suena el timbre. Abro la puerta y me encuentro con Stephen, con unas profundas ojeras, listo para cargar mi experimento en su camioneta. Lo invito a desayunar y lo cobijo en mi casa del frío invernal que azota a la ciudad. Sus manos, algo congeladas por el frío, encuentran sustento en la fogata que arde en el salón.
—¿Estás listo para esto? —me pregunta, ansioso por descubrir nuestro trabajo de años a la luz.
—Eso creo.
Y así comenzamos a cargar todas y cada una de las partes de mi invento, con mucho cuidado de no deteriorarlas, con la esperanza de que todo salga como lo planeamos. La enorme caseta de dos metros de largo representa un gran desafío a la hora de cargarla, trabajo que nos demanda tiempo y esfuerzo. Nos vemos obligados, también, a quitar la nieve del camino y a amarrar con fuertes cuerdas todo el complejo dispositivo.
El viaje hacia la Facultad de Ciencias me resulta eterno. Las mariposas ya han comenzado a hacer de las suyas en mi estómago y los pensamientos fatalistas invaden mi mente. Stephen conduce la camioneta colorada esquivando grandes profundidades en la ruta, fruto de la irresponsabilidad del gobierno. El camino, un paisaje blancuzco interrumpido por altos pinos que se alzan a los lados, me resulta indiferente frente a mi gran descubrimiento.
—Llegamos —me dice Stephen, más ansioso que yo.
Al levantar la mirada pude observar el edificio por primera vez. El letrero, escrito en latín y tallado en piedra, no es más que una de las tantas demostraciones de austeridad que los egocéntricos científicos dejan entrever en cada una de sus clases. Las inmensas columnas estilo corintio sostienen imágenes de criaturas aladas que sujetan pergaminos en sus manos. La simple visión del lugar me hace sentir humillado.
Sin embargo, el camino no ha sido nuestra única complicación; un ejército de estudiantes que se amontona en la puerta nos obliga a hacer malabares para arribar a la sala de exposiciones. Mi extrema torpeza casi destroza el experimento en varias oportunidades, si no hubiera sido por las manos de mi amigo que se sujetan como tenazas cada vez que yo desfallezco.
—Disculpen —la voz de una mujer hiela el aire. Una señora de unos sesenta años de edad, refugiada tras sus lentes ovalados, nos pide explicaciones. Su nombre, Betty, figura en su tarjeta de identificación, indicando su carga como secretaria.
—Tenemos una cita con un grupo de científicos de la universidad a las tres de la tarde —le respondo, con una enorme sonrisa en mi rostro.
—Déjeme consultar en la computadora —la señora teclea unos nombres y obtiene un resultado al instante— . Aquí está: el señor Edward Helling junto a su ayudante Stephen Leuzz tienen una cita con nuestros académicos a las tres de la tarde del día tres de noviembre para presentar un invento —hace una pausa y adopta un tono burlón— que promete que cambiará el mundo.
—Así es —le respondo— , Edward Helling a su servicio —le extiendo la mano, olvidando por un momento el hecho de que estoy sosteniendo la pieza crucial de mi experimento, provocando que este tambalee y convirtiéndome en el hazmerreír de toda la universidad. Mala forma de dar mi primer y más importante paso.
—Está bien —la señora ignora mi mano y, con una sonrisa, agrega: —los letrados llegarán en cualquier momento. Hágame el favor de llevar su experimento a la sala de pruebas y de tenerlo listo antes de la hora asignada. Estos señores aman tanto la ciencia como la puntualidad.
Con la ayuda de dos muchachotes alcanzamos el enorme salón y colocamos todos los utensilios en su lugar y comenzamos a colocar el cablerío. Mi reloj de pulsera marca las tres menos veinte cuando recién comenzamos a unir los cables.
—Tráeme la tenaza para aquí y deja la caseta en su lugar. Sácale todo el brillo que puedas; quiero que los hombres no se pierdan ningún detalle —mis expectativas están por las nubes, mas... ¿lograremos llegar a tiempo?
Bajo presión, conecto el aparato con el fabuloso escáner manual, arrastrando los cables hacia un fuerte tomacorrientes que se encuentra a uno de los lados.
—Cinco minutos —me anuncia mi amigo justo cuando estamos terminando con los últimos detalles—. Más nos vale que nos apuremos en terminar todo esto o seremos unos payasos para estas personas.
—No te preocupes por eso. Nunca verán nada igual mientras vivan.
Unos fuertes nudillos golpean la puerta a las tres en punto, y un hombre de nariz respingada y una cómica peluca blanca con ondulaciones se aparece ante nosotros, anunciándonos que sus compañeros y él están ansiosos por conocer nuestro trabajo. En su rostro puedo notar algo de incredulidad y hasta percibo un tono sarcástico en su voz, viéndose tentado a reírsele en la cara a aquel hombre desaliñado que prometía tener un invento de otro planeta.
Los siete científicos se colocaron en sus aposentos sin inmutarse en lo absoluto ante la magnitud del invento que se alza ante sus pies. Uno de ellos sostiene el informe que unos días atrás les había enviado a través del correo, dando muestras de escaso interés pero mucha curiosidad.
—Cuando quiera —me anuncia una de las mujeres, tamborileando sus dedos, haciéndome ver que su “Cuando quiera” en realidad significa “Hágalo ya mismo”.
—He aquí —les anuncio, con un brillo de esperanza en los ojos—, un invento que marcará un antes y un después en la historia de la genética moderna. Desde el siglo diecinueve, Gregor Mendel nos ha demostrado que las posibilidades de crear a individuos modificados genéticamente no es algo imposible. Por eso mismo, me veo encantado de presentarles mi nueva invención, capaz de cambiar la historia del mundo.
—Acorte su introducción, Señor Helling y vaya al grano de una vez por todas —me castiga con sus palabras uno de los hombres.
—Aquí tenemos a la máquina creadora de vida a mi parecer; la llamo El Dedo de Dios —Stephen descubre una pesada cortina, revelando mi invento ante la comunidad científica más importante del país.
—¿Sería tan amable de hacernos una demostración? —solicita la presidenta del grupo.
—Supongo que no tendrá inconveniente en que la tome a usted como modelo de prueba.
—En absoluto —se limita a responder a secas.
—Ahora dígame, ¿está usted casada?
—No comprendo a dónde quiere llegar con esto.
—Sólo respóndame la pregunta.
—No, no estoy casada —confiesa, elevando la mirada en señal de hartazgo.
—¿Y se puede saber la razón?
—Disculpe señor Helling pero me parece una falta de respeto lo que usted está haciendo con la Señorita Margaleff —uno de los presentes se inclina ante sus compañeros y abandona el salón, molesto.
—¿Podemos continuar? —me interroga la mujer, ansiosa por terminar con todo— . ¿Qué fue lo que acaba usted de decirme?
—Le pregunté por la razón de su soltería.
—Tuve dos novios en mi juventud, pero nunca me sentí identificada con ellos.
—Me gustaría conocer las causas de su ruptura, si no es mucho pedir.
Otro de los hombre se levanta de un salto, considerando mi pregunta como una absoluta burla hacia la autoridad.
—Usted es un desubicado. No merece ni un segundo más de mi atención. Con su permiso, señorita presidenta —tras el asentimiento de la mujer, el hombre abandona la sala de un portazo.
—En realidad —me responde, haciendo caso omiso a lo que acaba de ocurrir— , nunca pude sentirme conforme con ellos. Nunca me entendieron ni tampoco a mis aspiraciones.
—Tal vez eso cambie ahora mismo— le retruco, esperanzado, ansioso por comenzar con mi experimento— , si usted desea acercarse hasta aquí.
—No veo cuál sería el inconveniente.
—Por favor, colóquese por este lado, frente a mi amigo, quien se encargará de escanear su cuerpo.
—¡¡Esto es una invasión a la privacidad de nuestra directora!! Presentaré ya mismo una denuncia —un tercer hombre, más viejo que los anteriores, abandona el salón en silencio.
Presioné un botón y el escáner comenzó a funcionar. El progreso se deja entrever en la pantalla de mi computadora, así también como en la cajeta de vidrio, que comienza a despedir una gran cantidad de vapores. Ansiosa, el resto de la comunidad observa, esperando por resultados, arrancándose las manos de tanto escribir los detalles del proceso en sus anotadores personales.
Un pequeño timbre y la luz roja que cambia a verde indica que el proceso ha terminado. La puerta se abre sola revelando a un joven de cabello oscuro, tez morena, ojos color café y unos simpáticos anteojos. El reflejo perfecto de la Señorita Margaleff en el sexo opuesto. Mi experimento ha funcionado con éxito.
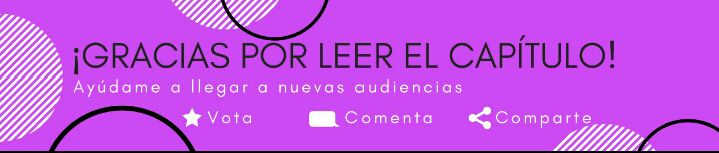
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro