Epílogo [1]

Aquella fatídica mañana de domingo, la enorme ciudad parecía tener vida propia. La gente se apelotonaba por las calles, lo que obligaba a los conductores entre estrujar sus cláxones o serpentear entre la multitud como les fuera posible. Sin embargo, aquella era una actividad teñida por el silencio de la muerte. Millones de jóvenes asistirían a la ceremonia que daría punto final al estrellato de aquella desdichada joven, a la que la mala fortuna le jugó las cartas en su contra.
En aquello pensabas mientras dabas tus primeros últimos pasos, aparentando una normalidad que te permitía mimetizarte en el paisaje sin llamar la atención. Cargabas el peso de tu pesada mochila en tus hombros, y aún ahora recuerdo tu expresión de dolor cuando la tuviste por primera vez a tus espaldas y las palabras exactas con las que lo dejaste entrever. «Me caeré de traste en cualquier momento» dijiste, con aquella jovialidad que se hibridaba con el temor que ya se te había vuelto habitual. Aún así, jamás desististe de cavar tu propia fosa.
Ahora calzabas unas prendas oscuras al igual que la gran mayoría de los viandantes; la ciudad misma parecía ofrecerle sus condolencias a la familia de la víctima, y lo expresaba con aquella gran maraña de adolescentes que no paraban de gemir de dolor, pero que siempre intentaban mantener la compostura. No tuviste compasión con ellos cuando te percataste de llevaban una vida tan normal que incluso te pareció quimérica, por lo que apuraste el paso para ocupar la posición que se te había sido encomendada entre medio de mil titubeos que ponían en tela de juicio tus elecciones.
—No tengo otra alternativa —aseveraste, para ti mismo en voz alta, procurando convencerte de que no eras más que un desgraciado de un montón.
Necio, te dejaste llevar hasta tu propio funeral y no desististe en el intento, aunque te lo advertimos mil veces. Aquella fue tu peor decisión en toda tu vida. Tampoco te juzgo, sólo afirmo que quizá te dejaste llevar por la pasión del momento. Los seres humanos somos tan frágiles.
Con aquella espiral infinita de pensamientos recorriendo tu mente, te avalanzaste por una calle alternativa a los sutiles gritos de «perdón» y «permiso», sin nunca perder la deferencia, o lo que te quedaba de ella. A los americanos no les llamó la atención tu aspecto, por lo que he de felicitar a tu jefe por su excelente trabajo. Aprovechaste la posibilidad, te escabulliste en la próxima esquina, rumbo a uno de los sectores en donde estarían ciertos funcionarios de renombre, la creme de la creme, lo que causaría aún mayores repercusiones en el país entero. Sonreíste ante tu propio cinismo, regodeándote por adelantado ante los potenciales resultados.
Para tus fines, debiste hacer uso de tus codos para castigar las costillas de miles de jóvenes, imponiéndoles que te dejasen pasar entre medio de ellos. Recibiste como contraprestación una catarata de insultos y algún que otro dedo corazón adicional se levantó ante tus ojos. Algunos jovencitos podían mostrarse demasiado crueles si no conseguían lo que estaban buscando. Los ignoraste poniendo tu fuerza de voluntad en ello, mientras llevabas tu mano al bolsillo derecho de tu chamarra, para cerciorarte de que no tendrías nada de lo que preocuparte. Incluso sonreíste, perverso demonio, al pensar en la posibilidad de esperar allí mismo a que llegara el momento indicado, en el epicentro mismo de aquel festín para tomarte tu última venganza personal, demostrándoles los resultados de meterse contigo.
Entre los invitados creíste percibir un par de rostros conocidos. Quizá eran puras imaginaciones tuyas, mas podías ver la maraña colorada de Sophie delante de ti, de la mano con otro joven, el cual había entrelazado su brazo con el de ella. Procuraste convencerte de que aquello no era real, mas tu corazón podía ver más allá de lo que tus ojos eran capaces. Después de todo, las posibilidades de que fuera ella eran de una en siete mil millones. La mente te jugaba malas pasadas en los momentos críticos.
La segunda persona que creíste ver no era más que una niña de unos diez años, a la que descubriste con un temple tan atípico de su edad que, de inmediato, atrajo tu atención. No solías ver a gente de su edad que trasluciera una madurez semejante. Su cabello rubio te evocó aún más recuerdos, hasta el punto de llegar a pensar que la habías visto en la televisión. Lamento informarte que te habías equivocado por completo, puesto a que te habías cruzado con ella en varias ocasiones otrora. No obstante, en aquellos instantes no cejaste en tu empeño por dilucidar su identidad, atrayendo así la atención de la niña, lo que acabó en una mirada recíproca que los sorprendió a ambos. Pudiste leer el estupor en aquellos pequeños y redondeados ojos en el escaso tiempo que tuviste antes de que ella tomara la iniciativa de darte la espalda y continuara conversando con sus amigos. Maldijiste no poder detenerte allí tampoco. Aún faltaban varios largos metros hasta el escenario principal.
Una señora que acompañaba a su nieta te propició un fuerte bolsazo contra tu vientre, castigándote por tu atrevimiento de adelantarlas, lo que hizo que la pesada carga de la mochila casi te arrojara al suelo y hubieras acabado como alfombra, pisoteado de pies a cabeza. Por fortuna, abandonaste el sitio a tiempo, musitando una disculpa ininteligible, mientras te alejabas lo que más podías de la anciana y profanabas a sus ancestros con palabras malsonantes que no llegaron a sus oídos, para tu propio bien. Seguiste avanzando, pues, por un sector alternativo, encontrándote cada vez a más fanáticos desquiciados que procupaban defender sus posiciones, atrincherándose en sus sitios para obstruirte el paso. No te quedó más remedio que darles la razón y disponerte junto a ellos; de todos modos, aquella era la ubicación perfecta para tus planes, la que te aseguraría cargarte a una cantidad suficiente de fiambres contigo.
Acostumbrado como estabas a la religión protestante, el servicio católico te extrañó en más de un sentido. Quisiera Dios que todos estuvieran de pie, lo que te ahorró múltiples confusiones al momento de sentarte y pararte de tu asiento, dejando en evidencia tu ignorancia. El resto de los ciudadanos eran tan novatos como tú, por lo que se perdieron en varias ocasiones, mas siempre respetaron la voluntad de la familia de Kissa de dar una misa que se amoldase a sus creencias a modo de despedida absoluta. Por consiguiente, habían improvisado un altar en el centro, justo detrás del gran ataúd, cuya madera resplandecía ante la luminiscencia del sol. Millones de flores se hallaban dispuestas a su alrededor sin seguir un patrón en particular, lo que te fatigó bastante, siempre acostumbrado a que todas las cosas tuvieran pies y cabeza. Tu experiencia te permitía deducir que los propios fanáticos las habían depositado por orden de llegada; los organizadores del evento jamás habrían permitido aquella distribución tan irregular que exasperaba tus nervios y los de ellos.
Dos guardas de seguridad cubrían el escenario detrás del sacerdote, empotrados junto a dos bonitas columnas de unos cuatro metros y medio cubiertas por la mitad por una costosa seda rosa que acababa uniéndolas a ambas, aunque estuvieran a gran distancia una de la otra. El resto de la seguridad cubría las vallas que habían sido dispuestas a una distancia prudencial del sarcófago, reteniendo a los fanáticos que estuvieran dispuestos a sobrepasar los límites que se les habían impuesto. Sonreíste al recordar que Sophie era del tipo de persona que habría hecho todo lo posible para pasar del otro lado y te atormentó el remordimiento de recordarla tantas veces a ella y no a cientos de personas que se habían mantenido firmes, incondicionales a ti durante más de seis escasos meses.
La alarma de tu reloj te indicó que ya era el momento de actuar. Antes que nada, dedicaste unos segundos a observar una vez más el panorama, sorprendiéndote de veras al voltear hacia atrás y presenciar a aquel séquito de jóvenes, tan entristecidos, que ignoraban lo que el destino les depararía. Los imaginaste corriendo uno más rápido que el otro, intentando escapar en todas direcciones, hasta que la mayoría de ellos acabara en el pavimento y acabaran sucumbiendo a los golpes o la falta de oxígeno. Todo esto había sido calculado por nuestra organización, a fines de causar el mayor estrago posible, inmortalizando un nuevo ataque exitoso contra la burocracia.
La voz de tu jefe te resonaba en el cerebro y te incitaba a que apretases aquel maldito botón, con el que todo volaría por los aires. También se te aparecieron las facciones de tu nuevo tío, el que sonreía con una perversidad nunca vista que le habías visto. Poco a poco, su rostro se aniñó y se transformó en el de su hijo y el de tu primo, aquel que había contenido un sollozo al verte partir tras aquella tela negra que marcaría tu final. Agradeciste al cielo de que fuera la suya la última cara que se te viniera a la mente antes de morir. Después de todo, tu final sería agridulce.
El sacerdote ya había dado el sermón explicativo y ahora sólo restaba la bendición del pan y del vino. Tu momento había llegado.
Deslizaste tu mano para descorrer el cierre de tu chaqueta, haciéndote con aquel pequeño artefacto que sólo contaba con un botón, el que no habías visto antes pero pensabas que era color rojo, puesto que así era como lo habrías visto en las películas. Te conformaste con saber que lo tenías junto a ti, mientras te ajustabas con los hombros la mochila para sentirte más cómodo. Sentías el peso de tu carga en la espalda. Por fortuna, ya te habían entrenado antes, por lo que no tuviste tantas dificultades a la hora de acarrear aquellos kilos de más que amenazaban con tirarte hacia atrás.
Iniciaste una cuenta regresiva desde el cien, a sabiendas de que aquella te daría el tiempo suficiente para calibrar los últimos detalles de tu vida. Sin embargo, decidiste ajustar los tiempos y comenzar desde el cincuenta, al tiempo que sentías el peso de los ojos del asiático penetrando en el fondo mismísimo de tu alma. Procuraste recordar muchos momentos felices, mas no lo conseguiste. No debes forzar a la memoria a recordar, ténlo siempre presente, aunque mi consejo ya no te servirá. No obstante, pensaré en ti cada vez que me disponga a trasmitirle aquel secreto a los demás.
Cuando por fin tu temporizador mental llegó al diez, la comunidad se fundía en una cálida oración en memoria de la difunta cantante, que ya descansaba entre los ángeles de Dios. Susurraste un «Amén» improvisado, no fuera cosa que no pudieras presenciar en vivo el final de la misma, sin nunca dejar de contar atrás.
En el diez, sentías cómo tu mundo se desmoronaba poco a poco, al tiempo que el Monumento parecía derrumbarse por la acción de una fuerza sobrenatural, arrojando sus restos contra el piso.
Con el nueve, te viste forzado a contener aquella ansiedad de gritarle a todo el mundo que se alejara de ti porque eras peligroso. No sabías cómo se lo tomarían, mas detestabas cargar con la vida de inocentes en tu conciencia.
Al llegar al ocho, procuraste armarte de la mayor sangre fría que te fue posible. Aquello sería un verdadero desafío para ti.
En el siete, te atormentaron las dudas e imaginaste cuál sería la reacción de tu jefe al enterarse de que estabas posponiendo el ataque más de la cuenta, por lo que debiste contenerte para no apretar el botón antes de acabar el conteo.
El seis sirvió para convencerte de que las promesas son promesas y que debes de cumplirlas. Te concediste la facultad de permanecer con vida unos segundos más.
Con el cinco percibiste la extraña sensación del suelo bamboleándose debajo tuyo, sin estar dispuesto a detenerse. Contuviste tus arcadas como el mejor de los valientes.
Al llegar al cuatro comprobaste que al mareo se le anexaba ahora el nerviosismo, por lo que sentías temblar tus dedos, aún dentro de tu chamarra.
El tres te recordó lo inevitable, por lo que fuiste incapaz de contener una lágrima. El momento de la ceremonia camufló el desliz de tus planes, por lo que los demás atribuyeron tu inusual conducta a tu dolor. Agradeciste que así fuera.
En tu cabeza resonó el dos más fuerte que nunca y dudaste una vez más de qué era lo que debías de hacer en verdad.
El uno despejó todas tus dudas, mientras susurrabas un «perdón» tan impersonal como abarcativo, destinados a todas las víctimas de tu desesperada decisión.
Con el cero no pude hacer más que arremolinarme en mi sitio y comenzar a presenciar tu propia destrucción. La bomba estalló a tu orden y tu cuerpo salió despedido en todas dimensiones, descuartizado en miles de pedazos ante el estupor de la muchedumbre. La fuerza del impacto hizo sucumbir a más de una docena de personas en el acto; el resto, impulsados por el temor, se desperdigaban en todas direcciones cual hormigas, sin importarles más que el pellejo propio ante la posibilidad de arrastrarse al ajeno consigo. Si hubieras visto, solamente, los estragos que habías causado en medio de aquel funeral. Una de las torres había caído y se había derribado contra el piso, generando un nuevo estallido que puso alerta a la multitud. Todo aquel espectáculo era un sinónimo indiscutido del caos. La policía ya se había puesto a trabajar y habían desenfundado sus armas para tranquilizar a los civiles, aunque nada de eso sería necesario. Todos sabíamos que tu trabajo estaba concluido.
Me tomé la licencia en observar entre la multitud, en el sitio exacto en donde reposaban los jirones de tu mochila y algunos de tus restos. Y entonces lo vi.
Vi aquel ojo que formaba un óvalo cuasi perfecto, que reposaba sobre el piso, sin que nadie se atreviera a pisarlo.
Vi aquel color esperanza que aún se mantenía intacto en tu iris, señal de que jamás habías perdido la razón hasta el momento del estallido final.
Recobré mi valor y me dispuse a recordarte una vez más.
A aquellos labios que no tardaban en dibujar una sonrisa cuando eras niño.
A aquella nariz que te había permitido olfatear las mejores delicias culinarias de tu madre.
A aquel cabello castaño tan rebelde por la mañana, del que sólo quedaba alguno que otro.
Y, por último, a aquella mirada cargada de curiosidad y picardía, siempre tan agradable de encontrarse en la mañana.
Todo aquello había desaparecido de un segundo al otro.
Me permití deslizar unas cuantas lágrimas al tiempo que me detenía en el punto justo en donde tú habías estado. Nada me importaba más que aquellos miembros descuartizados que me recordaban a ti.
Abrí la boca para despedirme de ti y pasar una página que me sería muy difícil de correr, sin embargo nada salió de ella.
Aunque un pensamiento, un sólo pensamiento se escapaba de mi interior, aquellas últimas palabras que me había reservado para ti, para este momento.
«Adiós, querido David.
Descansa en paz».
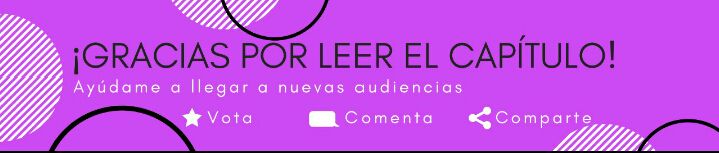
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro