Capítulo 8

—Al fin llegaron —nos dijo mi madre, consultando su reloj—. Y a tiempo —aclaró—. Veo que han tenido una tarde productiva, muchachos.
Tras haber corrido veinte cuadras o, mejor dicho, intentado alcanzar a Clary por veinte cuadras, necesitaba un descanso. En el contrato no figuraba su velocidad, la que duplicaba la de un ser humano normal. Me quité de un tirón los zapatos mientras que ella se cambiaba en mi cuarto. Deberíamos resolver el problema de los tiempos lo antes posible.
—¡¡La cena, la cena!! —otra vez, las cacerolas ruidosas, mi grito de furia y la respuesta impasible de mi madre—. Los macarrones con queso no son para menos, querido.
Cinco minutos después al llamado, lo que representaba un gran pecado para la puntualidad de mi madre, apareció Clary, estrenando su ropa nueva. Durante la cena, mamá no dejó de consultar su teléfono, luego de haberme recalcado tantas veces que no toleraría un celular en su mesa. Se lo hice ver, y su respuesta fue una mezcla de desagrado con una pizca de disculpas.
—¿Recuerdas a Stuart, tu tío de Argelia? Al parecer, ha conseguido un donante de corazón que le ha salvado la vida —confesó, emocionada.
—Eso no es posible —desconfié—. Nadie sería tan suicida como para hacer eso.
—Al parecer —prosiguió—, un tal Tanner accedió a ello.
El noticiero continuó con el próximo informe, y la boda de un príncipe real cambió ciento ochenta grados el tema de la conversación. Clary miraba todo con asombro, sin dejar de engullir los deliciosos macarrones.
—El Príncipe Adwin, de Jordania —inició el locutor—, solicitó recientemente al Doctor Edward Helling la creación de una mujer con la que concretar su alianza el pasado martes. El pueblo, aunque aún desconfía de la humanidad de Hellie, no se ha resistido a sus encantos- en verdad, su tez morena y sus labios carnosos le daban una belleza inigualable.
—¿Por qué hacen eso? —preguntó Clary, de pronto, recordándonos que aún estaba presente.
—No lo sé, supongo que será divertido —me animé a decir.
—Disculpen —se excusó Clary—, pero es demasiado tarde para mí. Creo que me iré a dormir —se levantó de su asiento y se dirigió hacia mi habitación.
—Espera —intentó retenerla mi madre—. Aún queda el postre.
—Si es así —concluyó ella—, tendrán más para ustedes.
En unos instantes desapareció, se puso su pijama y apagó la luz de la habitación. Mi madre, anonadada, apagó el televisor y se dirigió a mí con gesto confidencial.
—¿Acaso hice algo malo?
—No te preocupes —la calmé—. Iré a ver que pasa. Y con respecto al postre, deberías dejarlo para mañana.
Subí de dos en dos los escalones y avancé en puntillas hacia mi habitación. La puerta estaba abierta y Clary aún no había cerrado los ojos, perdiéndose en la nada.
—¿Qué haces? —pregunté.
—No te interesa —respondió, a la defensiva.
—Todo lo que te abrume a ti me preocupa a mí.
—Estoy leyendo —confesó.
—¿En tu retina?
—Exacto. Es más cómodo de lo que crees.
—Sé que todo esto puede confundirte, no eres la única que está desconcertada. A mí también el asunto de los clones me tiene intrigado.
—Pero tú no eres uno de nosotros y jamás lo serás. No puedes hacer nada para cambiar esto.
Me acerqué a ella y nos fundimos en un cálido abrazo, llegando a sentir sus lágrimas mojando mi piel, como si fuésemos uno mismo.
—Mañana iré a ver a mi tío por la mañana. Si no quieres venir, no tienes por qué hacerlo. Pero si todo se da como el doctor prometió...
—Está bien —susurró ella. Después de todo, no se cambia el mundo acostada en una cama.

David me despertó con unos cuantos besos en el cuello y soportó mis gruñidos y hasta un zarpazo con el que casi le arranco una docena de pestañas. Me coloqué la misma ropa que ayer, además de un barbijo ya que, según mi sistema podría encontrar millones de microbios en el ambiente capaces de matarme.
—Te preparé tu comida favorita: galletas con chocolate.
—Eres muy considerado. ¿Cómo lo supiste? —aquellas galletas se veían muy apetecibles.
Esperó unos segundos para contestar. Abrió la boca para decir «Yo te programé», pero se retractó antes de decirlo, cerrando su boca en seco. Decidió, en cambio, culpar a la suerte.
—Una corazonada —se limitó a decir.
Esther, tal y como David me había indicado, había partido al trabajo hacía horas y luego nos pasaría a buscar alrededor de la una por el hospital para ir a comer a lo de la abuela. Esta vez, insistí en caminar las quince cuadras que nos separaban de allí, alegando también que a su cuerpo le vendría bien un poco de ejercicio.
—Voy al gimnasio tres horas al día —dijo él, con la expresión más seria que pudo adoptar.
—Desde ayer —repuse.
A continuación, una catarata de risas sacudió toda la casa. La química que había entre nosotros había regresado, y eso me llenó de expectativa. Toda nuestra caminata transcurrió entre bromas de todo tipo y un señor con cara de pajarraco coronó nuestro divertido paseo hasta llegar al sanatorio.
Al arribar, David insistió para que me quitara el barbijo de la cara, poniéndome en claro que no me enfermaría en la sala de reposo. Decidí asentir y desprenderme de mi protector. La primera bocanada de aire que di dentro del lugar me hizo pensar en cuántos virus habría pescado, hasta el punto de obligarme a toser para quitármelos de encima.
Un joven enfermero nos guió hasta la cama del Señor Al Stuart Maldonado, a quien recientemente se había sometido a un trasplante de corazón. Su donante, Tanner, como cabía suponer, murió durante el proceso, brindándole también cinco litros de sangre compatible a su amo y todo el resto al sanatorio, que lo colocaría en su banco de sangre.
—¿Por qué hizo eso? —susurré, alejada de los dos hombres, felices de encontrarse después de tanto tiempo y de que todo hubiera salido bien.
—Este sólo servía para eso —una voz en mi nuca me sobresaltó, el enfermero morocho, refugiado tras sus lentes, escuchó mis pensamientos en voz alta—. Cada uno le da a su clon la utilidad que necesite.
—Eso no está bien. No pueden disponer así de nuestras vidas.
—Viendo cómo va todo, sí, pueden y lo hacen —se limitó a responder—. Después de todo, eso no me incumbe. Yo sólo hago lo que diga mi jefe —concluyó.
—Hablas con demasiada facilidad sobre la muerte. Apuesto a que has ocasionado más de una.
El joven eludió mi pregunta.
—Disculpa —se excusó—, estás obstruyendo el paso. Necesito llevarle su ración diaria de calorías a este pobre señor —se justificó.
—Al diablo con las calorías —estiré mi brazo y arrojé aquel intento de puré al suelo, provocando el descontrol de la encargada de la limpieza.
—Eso te costará tres dólares —me advirtió el enfermero.
—Y este, va gratis —estiré mi brazo para propiciarle un buen derechazo. La caída de su cuerpo fue seguida por una decena de cabezas atónitas que giraron a la vez para observar el espectáculo.
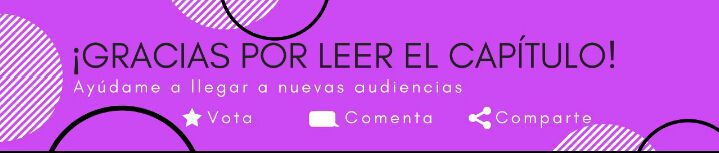
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro