Capítulo 79

La boruca generada por los niños inundó toda la casa. Pedazos de comida volaban por los aires -uno de ellos atravesó la puerta, lo que me hizo dudar de la seguridad en aquel sitio desguarnecido- y la abuela no cesaba de retarlos; que Joshua, no comas con la boca abierta; que Marie, no te sorbas los mocos. El único que se salvó de la reprimenda fue Tito. «Así es fácil, si es tu favorito» le criticaba Joshua a la señora. Recordaba que Tito fue el único de los niños que estaba ajuereado y su comportamiento daba poco para hablar. Los niños entretuvieron mi aburrimiento e hicieron que la mía fuera una menos desesperada. El señor se había perdido e ignoraba los pedidos de refuerzos de su esposa, como tronero. Desde el subsuelo, se escuchaban sonidos como si estuviera pajueleando todo a su alcance. Mientras tanto, la señora no cejaba en su empeño por dejarse despeñar, sin perder nunca sus modos.
Por fin llegó el anciano, cargando una pequeña caja, haciendo tanto ruido como si de una parvada (manada) se tratara. Su cabeza cuasi rala no podía verse. Parecía estar haciendo un gran esfuerzo. Depositó la misma sobre una de las repisas y sacó su contenido: dos tarjetas de crédito y una llave de habitación de hotel.
-Aquí tienes -me las entregó-. Esto es para ti. Puedes gastar todo el dinero que te sea necesario para los pasajes y las peripecias del viaje. Y esta -agregó, alegando al llavín- te servirá para entrar en tu habitación del hotel, la número seis de la planta baja.
-Número seis de la planta baja -repetí, para no olvidarlo.
-Tienes el número en el mismo llavero -añadió, dejándome como un atarantado.
Ahora bien, con todo en mano, debería de viajar hacia Toronto, Canadá, a una planta industrial de clones recién instalada por Helling como fruto de su éxito fulminante. Allí deberíamos de encontrarnos al atardecer del día siguiente. Le aseguré al anciano que así lo haría y le rogué que fuera a ayudar a su esposa.
-Los niños son demasiado moreados. Ya verá cómo se les pasará cuando te vayas. Están necesitados de atención.
-Me pregunto por qué será -rematé, sarcástico.
El camino de regreso fue demasiado relajante y me permitió tomar un descanso después de tanto trabajo. El caporal estaba dispuesto a llevarme de una punta a la otra del mundo, sin grandes misiones, lo que no me quitaba tiempo para el disfrute, y mucho menos ahora, que tenía en mis manos un objeto omnipotente, disfrazado tras una pequeña tarjeta. Una mujer me fue a recoger en un auto particular y me alcanzó unos cuantos kilómetros a la ciudad. Le agradecí, apuñuscándola, en un abrazo cordial que me fue correspondido. Ella me deseó buena suerte, subió a su cupé y desapareció.
Por las calles se oía el trajín cotidiano de miles de personas trabajando, con tareas más pesadas unas que otras, con pujidos más agudos y otros más silenciosos, pero jamás en silencio. Tomé el primer tren bala de mi vida, algo acalambrado, ya que había comido hacía poco y temía regresar todo el alimento. No obstante, el viaje fue tan placentero que muchos de los pasajeros aprovechaban para dormir, rellenar el buche y, los más tahurdos, para recolectar algo de dinero con las apuestas. En quince minutos, arribamos al aeropuerto y las puertas del tren se abrieron. Un aroma a cebolla indicaba que varios habían canalizado los nervios del viaje con una catarata salobre en la espalda. No los culpaba, ellos no tenían la culpa de que sus hormonas fueran tan expansivas.
«AEROPUERTO INTERNACIONAL»
Versaba un cartel enorme, de letras centellantes, destinado a acabar con la disipación de los más distraídos y con el atismatismo de quienes tenían dificultades para ver. En lo personal, no consideré que fuera necesario un tamaño tan excesivo. En eso pensaba cuando entré por fin al lugar.

El funeral fue sencillo y sin jaranas ni risas, una despedida digna para la Úrsula Iguarán del Siglo XXI. Su catadura se había convertido en un cúmulo de huesos que estaría pronto dentro de un talego, para más tarde acabar en la hoguera. Estella, Clark, Virgine, Lusmila, Sebastian, Mónica, Matteo -quien había regresado a su cabello rubio- y yo constituíamos todo el grupo, acompañados de un sacerdote, al que nos subordinamos con plegarias. Su nombre pasó a la posteridad y conseguimos improvisar una corona de flores, a la que anexamos una dedicatoria «Al mejor ser humano que pudo haber puesto sus pies en el planeta. Al alma más gentil, caritativa y menos sórdida que tuvimos la oportunidad de conocer».
Thiago permaneció frente a su tumba unos instantes, hablándole a la roca, a las plantas, al mullido césped, agradeciéndoles a ellos -intercesores entre la Tierra y el Paraíso- por haberle dado la madre que nunca tuvo y que tanto le hizo falta en los primeros días de su vida. Rememoraba, entre risas y lágrimas, los acontecimientos más memorables que pasaron juntos, buscando grabarlos a fuego en su corazón. Se apresuró a dibujar un bosquejo de lo que era su cara, para jamás olvidarla. Se arrodilló en la tierra, sin temor a las espinas ni a la suciedad, para despedirla como merecía.
-La gran Hera ha muerto. Se escuchan cánticos fúnebres de Atenas hasta Olimpia clamando su nombre -fueron las últimas palabras que pronunció antes de partir.
Se nos unió a los pocos minutos, quebrado por dentro, queriendo arrancarse la cara para colocarse otra, más jovial y festiva. Y fue desde ese día que acostumbró a usar la banda negra en su hombro derecho debajo siempre de su ropa, sin quitársela para dormir, comer, bañarse o ir a la piscina. Con esta parecía rellenar un vacío inexplicable, que lo acompañaría hasta su muerte. Su silueta se tornó mucho más angarilla y no permitió que mencionáramos a su abuela por otro motivo que no fuera el digno recuerdo. Permaneció sin comer durante horas y nos vimos obligados a masticar la comida por él, presionando las galletas con sendas hileras de dientes, para evitar una segunda defunción.
Sumidos en un halo de negrura, arribamos al piso que, a base de tanto esfuerzo, nuestros amigos habían logrado alquilar. No era de lo más amplio, pero nos quitaba aquel aire menesteroso de la falta de un hogar. Sebastian me confesó que sus padres jamás le permitirían vivir en un sitio como ese, si es que aún lo quisieran. Había vendido casi todas sus pertenencias para permitirse el lujo de una vivienda.
-Esta revolución va en decadencia.
Mónica dijo lo que nadie se había atrevido a pronunciar hasta entonces. Éramos conscientes de nuestra entereza mas, con los bolsillos vacíos, no llegaríamos ni al quiosco de la esquina. Ella se apenó por la situación, confesando que aquel no era el panorama que ella había imaginado. Nos creía numerosos e invencibles, pero no éramos más que nueve inservibles. «No se puede hacer una revuelta y seguir pegado a las faldas de una madre. Lo intentamos, y aquí estamos» le había confesado, durante un tiempo a solas.
Ella parecía la única a la que la tristeza no la conmovía, de hecho, no es común llorar por aquellos a los que no conociste. Nos vio decaer y dormir durante horas sin hacer más que ordenar los objetos caídos, se comprometió a llevarle un plato de sopa a quien se hallara con insomnio en la noche. Nos amó con tanto amor que se apareció esa misma noche frente a mi habitación personificando a Susana, vistiendo incluso sus ropas, a lo que yo le ordené:
-Quítate eso y no vuelvas a hacerlo. No se recomienda aplacar el dolor con más dolor.
Y desde ese entonces, ella partió. Salía todas las mañanas al salir el sol y regresaba muy tarde en la noche, para recostarse en una silla y dormir, evadiendo a toda pregunta. Casi nadie se preocupó por ella. Todos continuaban inmersos en un círculo vicioso que los conduciría a la apatía. Parecían haber olvidado nuestra misión y no dejaban de alimentarse con los propios pañuelos descartables ya utilizados. Esto ocurrió durante cinco días con sus cinco noches, en las que la única persona que parecía viva era yo: Thiago se encerró en su habitación y no le permitió el paso a nadie; Estella no cesaba de hablar sola, convocando a sus fantasmas; Matteo cantaba canciones para alegrar su alma; Sebastian ya había comenzado una nueva maratón de La Guerra de las Galaxias; Clark desempañaba sus lentes cada dos por tres; Lusmila practicaba un rudimentario inglés frente a su computadora y Virgine acostumbraba a usar el baño, alegando a que la orina era como la tristeza: jamás puedes retenerla.
La que más dudas me causaba era la propia Mónica, quien parecía ocuparse de unos asuntos muy especiales. Traté de descubrir qué podría ser aquello que tanto la alimentaba por dentro y tan cansada la hacía regresar por la noche. No obstante, el dolor y la mente desvariaban a la hora de encontrar una respuesta satisfactoria.
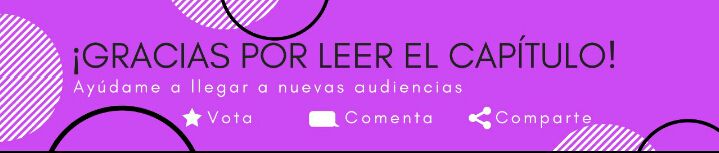
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro