Capítulo 77

El asiático no tuvo pudor en quebrarse en llanto justo frente a mis ojos. No me pidió disculpas, tampoco me hizo falta. Su tristeza inundaba todo el ambiente. Dudo demasiado de si hubiera montado el mismo numerito con sus hombres. Tardó un rato en reponerse de sus emociones. Sólo entonces se remitió a tomar su lista, que había caído de la mesa, alisó las hojas como pudo, encendió un puro y me ofreció otro -el cual rechacé- a la vez que trataba de recuperar su voz.
-Tu misión será encontrar a Helling y llevarlo contigo al sitio que se te indique. Recuerden llevar con ustedes la preciada máquina. Tendrán a cargo la tarea de clonar a nuestros mejores hombres.
-¿Por qué no los hacen crear y ya? Eso fue lo que yo hice -le aclaré.
-Helling no es demasiado confiable en ese sentido -admitió él, entre risas-. Y tu noviecita rebelde es la prueba de ello.
Me entregó un pequeño papel que contenía un código secreto que habría de ser entregado a aquella persona que debería de atenderme al llegar a un callejón y arribar a un sucucho de mala muerte que llevaba el cartel «Peluquería».
Nos despedimos con cierta seriedad, en un momento más que nada embarazoso, siendo conscientes de que nos habíamos visto llorar. «No conoces bien a alguien hasta que no lo vez regodeándose en su propia porquería» fue su frase final.
Realicé el mismo camino que había recorrido para ingresar, atravesando, esta vez en soledad, aquel pintoresco jardincito. Algunos de los hombres, que esperaban una cita con el jefe, jugaban al póquer en una estrepitosa ronda. Al verme, se voltearon hacia mí, extrañados de que yo en una vez había permanecido más tiempo a solas con su líder que ellos en veinte años. Hurgué entre ellos, buscando a Jacob casi convencido de que estaría. Indagué por todas aquellas miradas de odio que encontré descubrí una aterradora realidad: siempre habrá un ser más nefasto que aquel al que todos señalan. Los ojos de los veintiocho presentes penetraban en mis propios pensamientos. Algunos de ellos acompañaban su ira con manifestaciones físicas, tales como golpes a la mesa o gruñidos. Los más torvos permanecían inmóviles, cual zopilotes, esperando el momento indicado para lanzarse sobre su presa ni bien mi corazón palpitante fuera ofrecido a Huitzilopochtli. No supe si habría de saludarlos con una venia o algo por el estilo. Llegué a caminar con el cogote torcido, sin nunca perderlos de vista, no fuera cosa que me abalanzaran sobre mí a la primera oportunidad.
Recibimientos similares me fueron dados en cada lugar que recorría. Los rumores habían corrido rápido y todo el mundo quería saber el porqué mi demora en aquel recóndito sitio. Ninguno se atrevió a preguntarlo a ciencia cierta, salvo uno de ellos, quien parecía el bobalicón del grupo, el chivo expiatorio, quien no tardó demasiado en saludarme y lanzarme su pregunta -generalizada entre todos aquellos que simulaban ocuparse de naderías, pero siempre en silencio, no fuera a ser cosa que se perdieran los detalles- a quemarropa.
-¿Pasó algo entre el jefe y tú? -me inquirió, inoportuno.
-Sólo estaba halagando a todos los muchachotes que trabajan con él, destacando su valentía y diligencia -contraataqué, inflando el pecho, enorgullecido por ver cómo se desfiguraban los rasgos de más de uno.
Interrogué a uno de los guardianes por la Peluquería Alleniz, a cuyo dueño debía de entrevistarme. Recibí indicaciones precisas, aunque el camino no era de lo más agradable. Debí atravesar sitios oscuros, refugiarme detrás de columnas, recluirme de aquellos que tenían caras de pocos amigos, emprender peligrosas curvas, caminar sobre peñascos y pasearme en la oscuridad. El mayor desafío, sin dudas, fue el hecho de trepar aquel montezuelo sin tener siquiera el calzado adecuado. No encontré a nadie que pudiera darme una mano durante la escalada, y bien me habría servido un alma generosa al subir. Mis uñas se partieron, mis manos se quemaban de tanto dolor y mis pies aclamaban por un descanso inminente. Por fin, alcancé aquel poblado sumido en la nada. El cartel no parecía nada prometedor. «Death Town» versaba el mismo. Y quien lo escribió parecía no estar de broma.

Logramos reavivarla a los pocos minutos. Esta vez, fue mi turno de devolverle el favor. Armada de paciencia y equipada de ningún otro utensilio más que mis dedos, ejerciendo ahora el papel de mecánica, restablecí las conexiones de su cerebro, con gran cuidado de no causar un desbarajuste dentro de sí. El éxito fue inminente, y los suspiros de alivio de mis amigos fue el segundo mejor regalo que pude haber recibido en el día. El primeo, sin lugar a dudas, era el de encontrarme con mi amiga, repuesta. Ella, sin perder su vitalidad, nos propició un estruendoso beso de agradecimiento a los tres.
-Eso fue increíble -no dejaba de repetir Estella, condecorando el accionar de su amiga, con cálidos aplausos.
El cuerpo de Ingrid aún permanecía sobre el suelo. Ninguno de nosotros se atrevió tampoco a colocarlo en otro sitio. Sólo Mónica tenía el derecho de decidir qué haríamos con su cuerpo. Por lo pronto, sus múltiples vestigios reposaban sobre el suelo, desparramados, embebidos en una laguna de sangre seca. Ella observó los restos de su ama, pensativa. No pudo contener su llanto. Se quebró, rememorando el sufrimiento al que había sido sometida durante meses. La tristeza fue seguida pronto por la furia. Su cólera enrojecía su rostro y se contuvo de arremeter contra sus restos, en parte compungida por nuestra presencia y, por otra, por el perjuicio hacia los cadáveres.
Sin pensar en ultrajar los restos de la que alguna vez fue su ama, arremetió con fuerza contra su cabeza, su torso y sus miembros. Nosotros observábamos el espectáculo, impávidos, sin atrevernos a entrometernos en su momento ni importunarla con preguntas que no harían más que remover el puñal sobre dicha herida. Cuando acabó, nos miró y comenzó a reír. Era una risa delicada y sincera, no aquel tono malvado de quien ha cometido un atropello. Tal como lo confesaría luego, fueron nuestras facciones las que generaron su sorpresa.
-Parecería ser que nunca han jugado con los muertos -anunció ella-. Tampoco es que yo sea erudita en esta materia, pero no es la primera vez que lo hago. De hecho, es la segunda.
-Recuérdame que, cuando perezca, me aleje unos cuantos kilómetros de ti -bromeó Thiago.
-Es capaz de comerte vivo -remató Estella, con toda la seriedad que fue capaz de reunir en aquel momento.
Y de esa manera, entre chascarrillo y chascarrillo, salimos de nuestro escondite. Thiago nos sirvió de guía y nos condujo por todos los sitios que el presumía que estaban desprotegidos. Todas las precauciones habrían de ser en vano; los soldados no habían hecho más que esfumarse del mapa. Parecían haber muerto junto con su jefa.
Atravesamos diferentes salones, reservados sólo para el personal. Mónica remataba cada sitio, señalando el hito e indicando alguna anécdota curiosa que ella misma había vivido. Lo que sonaba en su boca como una simple aventura, no era más que la coraza, el envoltorio que recubría a la verdadera maldad. Parecía ser que, con su catarsis, recuperara algo dentro de sí.
Nos dirigió entonces, rebelándose ante las directrices de Thiago con mucha elegancia, alegando a que en vano sería tanto caminar si las máquinas habían sido creadas para simplificarnos la existencia. Recorrió, por última vez, aquellos caminos de muerte y acabó encontrando un elevador, por el cual tantas veces había ascendido. Presionó el botón y regresamos a la planta alta y, con ella, a la antesala de aquel caserón olvidado, en el que todo había comenzado.
Respiramos el aroma de la calle más rápido de lo que esperábamos. El liderazgo volvió a delegarse ya que Mónica jamás en su vida había colocado un pie en el asfalto -de hecho, tal como más adelante me contaría, llegó a la casa de su dueña en una bolsa de consorcio. Descargué la información respectiva y los dirigí hacia el aeropuerto internacional. Un taxista nos ahorró una larga caminata, pero eso nos costó un buen dineral. Mónica se mostraba ansiosa por llegar a nuestra ciudad, ignorando por completo nuestra falta de techo y comida. Todo el dinero que habíamos recolectado había sido consumido, salvo el de los pasajes. Debimos regatear muy duro con el hombre que nos vendió los tickets, quien parecía no comprender nuestra falta de insumos.
Vendimos, entonces, todo objeto de valor que llevábamos. Incluso Estella a la cual no queríamos mortificar, se ofreció a vender una pequeña muñeca que había traído para pasar la noche. Entre los otros tres sacrificamos algunas prendas y objetos de valor. Por último, me desprendí de mi teléfono. Todo eso nos fue aceptado por una suma similar a la que necesitábamos en una tienducha de mala muerte. Maldije el momento en el que habíamos pasado por alto aquel enorme detalle.
El vuelo no sufrió retraso alguno y el avión se comportó como debía. Las azafatas nos alcanzaron un plato de sopa insulso, disculpándose con la mirada por presentarnos tamaña atrocidad. Mónica permanecía tan emocionada como Estella. Mientras ellas jugueteaban con las manos, Thiago y yo aprovechamos nuestro momento a solas. Aún quedaba mucho camino por recorrer y muchos cambios por generar. Pero ahora, era el momento de descansar. El mundo quedó relevado a un segundo plano cuando sus labios arremetieron contra los míos.
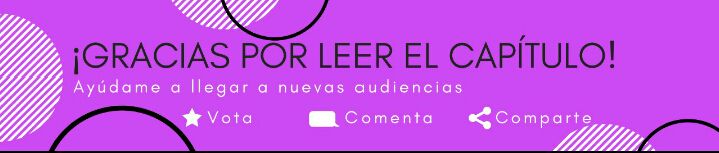
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro