Capítulo 75

Dentro de aquel tártaro, las órdenes iban y venían, flotando por los aires, desarmando la temeridad de aquellos a los que se les era encomendada una peor misión. De hecho, todos competían por ver quién era más víctima de aquellas palabras, cuya actitud me hizo recordar, por semblanza, a los niños que lloran no bien han golpeado a otro. Los gestos grandilocuentes de nuestro interlocutor, más que impartir recados, escupía odio, cuyos efectos inmediatos acabaron en una laguna de una asquerosa saliva sobre la cual nadie se tomó la molestia en recoger; todos, en cambio, recularon frente al charco.
—Giuseppe Flores y Richard Straight, se encargarán de entrenar a las tropas hasta el día del atentado —decía el mandamás, continuando con una catarata de funciones destinadas a la manumisión del mundo, la purga hacia los corruptos y la instalación de la paz perfecta.
Algunos de los hombres allí presentes llevaban algunas medallas prendidas al pecho como símbolo de prestancia creyendo, con ingenuidad, que un pedazo de tela y metal sería capaz de compensar una gerida mortal. La sala comenzaba ya a vaciarse y los enviados ya fluctuaban por la puerta, algo confundidos ante sus nuevas misiones, a las cuales calificaban de un rotundo fracaso. Asimismo, las funciones se tornaban cada vez más obscuras, a tono con el aspecto de quienes se encargarían de ejecurarlas. Algún que otro obcecado exigía a gritos explicaciones y un relevo, recibiendo como respuesta, en el mejor de los casos, a la ignorancia y, en el peor, un paseito de la mano de los guardias que custodiaban el lugar.
—Jacob Strauss y David Cecil —anunció él, en el fin de su soliloquio, con un tono que reflejaba una miscelánea de compasión e impotencia.
Jacob se paró más pronto que yo, con una rapidez tal que casi golpea sus muslos contra la mesa. Yo lo imité, procurando mantener la suficiente lotananza para no sufrir una consecuencia similar, que incrementaría mis veces de estúpido.
El jefe consultó a sus papeles, yendo y viniendo de una hoja a la otra, tratando de caer en la cuenta sobre si aquello que se dibujaba ante sus ojos era real. Releyó una vez más mi prontuario, el cual Jacob había insistido que completara ni bien tuviera tiempo, sin creerle a sus propios ojos.
—¿Acaso no fuiste tú el primer ser humano en el mundo en experimentar con la clonación? —me interrogó él, dejándome de ver como un simple lastre en sus planes.
—En efecto —respondí, sin conocer que, en aquel entonces, hablar con los superiores era un derecho reservado para unos pocos y que, tal como lo sospechaba, me eximía.
El asiático se sorprendía ante mi rebeldía de pasar por alto las normas de deferencia, no en calidad de revolucionario, sino de mero incompetente. Pareció gustarle, al menos aquella fue mi impresión, que, en medio de aquel tropel de cabezas huecas, pudiera encontrarse, dentro de una oquedad, un cerebro.
—Supongo entonces que debes conocer al agente D622 —me dijo él, invitándome a entablar una conversación, dejando de monopolizar todo lo que ocurría dentro de la sala en torno a sí.
—Aunque le parezca una guasa, estoy aquí hace una escasa semana. Apenas he tenido tiempo de conocer a unos pocos agentes, a los que me subordiné de inmediato.
—Admiro que seas capaz de confesarte ante mí de esta manera —hablaba con tal ímpetu que, a los ojos del mundo, habría parecido como si hubiera encontrado oro entre tanto cobre.
—Si me podría informar el nombre del aludido, estaría muy agradecido con usted —le solicité, con una petición que, más tarde, Jacob calificaría de una verdadera frigidez y falta de respeto absoluta a la autoridad y sus reglas.
—Algunos lo conocen como Edward Helling, otros, como Doctor Helling, a secas —me informó él sin euferismo alguno ni preocupación por mi espasmo. Parecía estar acostumbrado a la menor muestra de estupor que sus palabras podían causar.
—En efecto, señor, lo conozco.
—Magnífico, magnífico —exclamó él, dándole un empellón a una silla que se encontraba a su lado, invitándome a sentarme—. ¿Te molesta? —me preguntó.
—En absoluto, señor.

Thiago pasó cuatro horas sumido en un sueño profundo. El Señor Misterioso, tal como acostumbré a llamarlo a partir de entonces en la intimidad, se mofaba de ser un desertor y un héroe y las tres deseábamos, impertérritas, que aquellos párpados se corrieran y esa boca hablara, para así deleitarnos con las maravillas que tendría para contarnos.
El aludido, en efecto, se despertó sin mucho dolor, abandonando su incómodo lecho, en búsqueda de algo para comer. Se había levantado en ropa interior y había hurgado en la alacena por alimentos. Al vernos, cayó en la cuenta de su estado y arrebató la primer sábana con la que se encontró, cubriéndose con ella, pudoroso. Nuestras carcajadas, lejos de mermar, se multiplicaron más y más; ahora no sólo por su cara de sorpresa sino también por debacle que había dejado sobre la cama una vez intentada la maniobra. Se vistió como pudo con aquel uniforme que ya se había vuelto parte de su piel, cubriendo su pecho con una cobija que encontró por allí, y se nos acercó, riendo de su propia desgracia.
—Allí están mis tres niñas ruidosas. Sus risas me alegraban los sueños —agregó él, en broma.
—Es hora de que nos cuentes tus vivencias —lo incité.
—Espero que me hayan dejado material disponible —aclaró él, mirando a Estela y a Mónica, inquisidor.
—Tanto que nos dimos el gusto de no abrir la boca al respecto —añadió la niña, en contraposición.
—No era ese al extremo al que quería llegar, tampoco. Ahora no me culpen a mí si en lugar de estar en este mugroso sitio por quince minutos lo estamos por tres horas.
—¿Se puede saber qué pasó con Ingrid y sus amigotes?
El silencio se hizo mortal y hasta las respiraciones se hicieron presentes en aquel entonces. Alguien arrastraba sus pies sobre el suelo más cerca de lo que nos habría gustado. Un crujido de huesos huecos retumbaba por toda la sala, a la vez que más pasos parecían querer acompasarlos. Esperaba ya encontrarme con la más grande creación de Miguel de Cervantes, acompañado de su caballo, sin saber que no haríamos más que vernos frente a frente con un estafador de la talla de Fernández de Avellaneda.
Thiago nos indicó que hiciéramos silencio y nos mantuvo lo más alejadas del orificio de entrada como le fue posible. De un manotazo, apagó la luz, justo cuando las primeras voces provenientes de la sala destinada a la práctica de tiro, comenzaban a acercarse. Mónica y yo nos encargamos ahora de la guardia. Con los oídos bien atentos y sin perder nunca la conexión entre ambas, imploramos un silencio sepulcral y elevamos al máximo el volumen de nuestra audición.
—Aquí tampoco están —la voz de un hombre, ronca y cansada, parecía agotado de tanto buscar.
—Pues sigue pensando, que no habrán ido demasiado lejos —aquella voz parecía la de Ingrid mas, ante la imposibilidad de utilizar dos supersentidos a la vez para evitar un patatús, jamás pude confirmarlo.
Thiago maldecía su suerte y el hecho de no haber traído armas consigo, ni un cuchillo de plástico, ni una lata achicharrada de arvejas. Estella se había arrojado al piso y espiaba por la ventila, comunicándose con nosotras a través de unas rudimentarias señales.
De pronto, sentimos como los pasos de ambos rodeaban el cuarto contiguo en su totalidad. Después, todo fue silencio. Llegamos incluso a percibir un movimiento a lo largo de otros cuartos más alejados. Todo indicaba que aquella pequeña mazmorra en la que nos encontrábamos ocultos era el mejor sitio en el cual permanecer hasta que las aguas volvieran a su cauce normal.
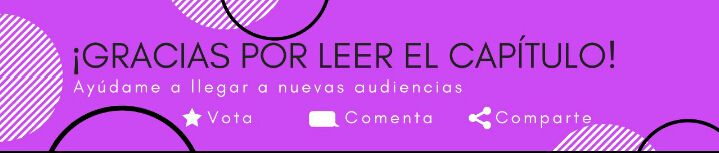
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro