Capítulo 69

Tras recorrer anfractuosos caminos, esquivando al personal de seguridad y viéndonos obligados a inmiscuirnos en el mismísimo corazón de la fiesta -la cual ya había alcanzado su clímax; esto podría tradicirse como corbatas sobre las cabezas y vasos de alcohol voladores- hasta alcanzar el sitio en donde habríamos de reunirnos con el angurriento aristócrata. La primera impresión que tuve sobre él me perfiló una personalidad de esas que siempre resultan complejas de tratar; su seño fruncido denotaba una amplia facilidad para amoscarse y el reloj de oro que pendía de su muñeca era consultado tan a menudo que el mismo señor parecía presentar síntomas de un trastorno.
La batahola quedó atrás, silenciada tras unas inmensas puertas de vidrio, las cuales fueron aseguradas con dos vueltas de llave. El líder del grupo no dejaba traslucir el menor síntoma de incomodidad ni urgencia; por el contrario, su naturalidad era tal que cualquier ignorante habría creído que lo nuestro no era más que una charla baladí. El blasón de aquel señor -para todos, Miguel de Fiu, para nosotros, el «LÍDER A-0145»-nos colocaba en una situación de inferioridad que, si de intelectual no tenía nada de cierto, monetariamente simbolizaba un escalafón inalcanzable para aquellos que nos coligábamos a su alrededor. Incluso la propia Luciana, adaptada al entorno de tanto cohabitar con peces gordos de esa clase, se mantuvo en su sitio, limitándose a asentir con reiteración a cada palabra que saliera de la boca de aquel hombre.
-La misma reunión -nos había avisado el jefe con anterioridad- estará teniendo un impacto cosmopolita en todas y cada una de las organizaciones adherentes a nuestra ideología, única e irrenunciable.
Al ver que no llevaba el símbolo que aquellos habían exigido, el propio Miguel me hizo un interrogatorio al cual pude responder con cortapisa, no por la inminente y minúscula curda, sino por ser obligado a recostarme sobre el piso, soportando todo el peso de su ser, creyéndose este que yo no era otra cosa que un acervo de porquería sobre el que ya habituaba por pisar. Un pequeño desliz, fruto de un sutil movimiento de mis caderas, hicieron trastabillar a aquel hombre cuyo discurso se alzaba sobre dos pilares: despilfarrar dinero y promulgar un seguimiento ciego e incuestionable.
El pequeño incidente, sobre el cual Miguel no se mostró con temor a atribuirme la culpa, desató una sucesión de palabrotas que tornaron alrevesadas todas las ideas de compostura de las que el orador se tomaba ahora el lujo de evadir, refugiándose en sus posiciones de encopetado y magnate de la organización. No obstante, no tardó demasiado en darme la revancha, llamando a un tatuador el cual, surgido de la nada, habría de darme la bienvenida definitiva a la organización.
No puedo expresar con palabras lo que sentí al ver a mi piel encenegada por una aguja manchada con tinta negra que se fundió con mi cuerpo y comenzó con su carnicería. Miguel obsevaba el procedimiento sin enconarse ni despertando en su ser a la piedad. Con cada letra que iba dibujándoseme a la altura de mi tobillo derecho, la alegría general comenzaba a entronizarse a la vez que el fofo del encargado, hacía incapié en propiciarme el procedimiento más lento y doloroso que le fue posible.
Una vez que la obra fue acabada, mi piel, semejante a la de un galeote, recibía la dosis de medicina que le correspondía, emolumento por mi falta de compromiso que, a mi parecer, Esther siempre quiso evitar. Las palabras «AGENTE D007»me convertían en vástago de aquella organización, en la que mi zafiedad y mi demencia se acercaban cada vez más, bajo el riesgo de una fusión, que acabaría en un intemperante, sangriento y cruel desenlace.

Cuando por fin decidí activar mi visión biónica de nuevo, investigué el nuevo perímetro, cuya sala ya había sido vaciada y sus paredes tan bien limpiadas como si ningún homicidio hubiera ocurrido allí jamás. Thiago debía de haber salido a tomar un refresco y recargar energías; todavía le faltaba dejar al jaque al rey de la partida. No obstante, su falta de premura obedecía a órdenes superiores, dedos acusadores que decidirían sobre nuestra situación.
Por tercera vez el día, hizo su aparición el asesino, mi asesino. Lo observé de pies a cabeza por última vez, comparando su imagen coyotesca con la ternura que alguna vez supo caracterizarlo. Sus músculos, mucho más marcados, acababan sobre su torso desnudo, el cual daba fe del buen entrenamiento al que lo habían sometido. Sus ojos, coronados por ojeras, presentaban hematomas a su alrededor. El restro de su rostro permanecía impoluto, a excepción de su boca, de la cual podía observarse un cúmulo de sangre seca, y su barbilla, la que presentaba un profundo corte. Su cabello rapado ahora permanecía oculto tras un gorro del nuevo uniforme que le entregaron. Su metralleta, jamás infaltable, atravesaba su espalda en diagonal.
-Parece que te llegó la hora. Dios salve a la reina -agregó, burlesco él, aludiendo a mis gustos musicales, con los que tanto lo había torturado.
Me liberó primero las manos y después los pies, con una parsimonia que me dio la fabulosa posibilidad de atacar de lleno a sus testículos con tal fuerza que parecían a punto de explotar. Él, debilitado por una reacción que no había previsto, se dejó tender sobre el piso, masajeándose para aplacar el dolor.
Ingresé de lleno por la única puerta que estaba abierta: la de la sala de la muerte. Las demás habían sido aseguradas con fuertes y complejos candados, incluso aquella por la que él se había aparecido, cuyas llaves permanecían en el poder de mi víctima mas las cuales jamás se dignaría por cederme.
El salón de prácticas se mantenía tan impoluto como lo parecía desde la distancia. Un aroma a jazmín blanco contrastaba con el olor a pólvora y plomo, los cuales se fundían en una mixtura, cuanto menos, nauseabunda. Palpeé con mis propias manos la pared en la que iban a parar todos y cada uno de los disparos durante prácticas y fusilamientos, cuyos cráteres parecían querer contarme relatos de muerte e inquisición. También se encontraban, a ambos lados de un círculo rojo pintado en la pared (del cual dudo mucho que fuera pintado adrede), dos argollas para manos y otro par para pies.
Hurgué en los cajones buscando algún elemento que me ayudaría a salir, mas todo resultó en un fracaso inminente. Pese a todo, estaba a mi alcance una pequeña pistola, la cual me sería de gran utilidad, gracias a que Thiago, con vanagloria, ostentaba su pecho sin protección alguna.
De pronto, sentí su presencia. Sus pasos lánguidos y su andar despreocupado. Su respiración profunda y su ira contenida. Revisé fortalezas y debilidades sobre mi plan y tomé la decisión más difícil de toda mi vida. Una vez cargada el arma, haciendo uso del único balín perdido que había alcanzado a recoger en medio de mi deseperación, apunté hacia la puerta y cerré los ojos esperando que, una vez descubiertas las persianas, hallarme con la más preciosa señal de libertad y de triunfo sobre todo enemigo.
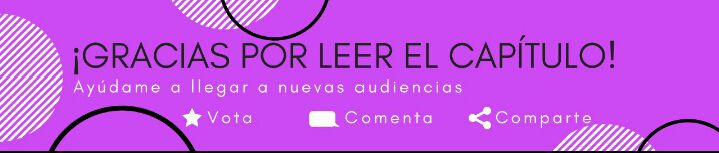
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro