
Capítulo 66

Las horas posteriores transcurrieron como si me encontrara en el mismísimo infierno. Mis pensamientos fatalistas pululaban hasta en mi inconsciente, lo que me volvió más bravío a los ojos de mi madr... de Esther. Ella, quien siempre había esperado por mi aquiescencia en todas y cada una de las decisiones que serían determinantes para ambos, decidió refugiarse en el rincón más arcano de la habitación, recostándose sobre un cómodo sofá, tras haberse colocado varias botanas en sus dedos en cortes que yo antes, ingenuo de la verdadera situación que me circunvalaba, creía debidos a descuidos en la cocina, haciendo caso omiso a sus palabras de vanagloria: «A una mujer le podrá pasar cualquier cosa para lastimarse un dedo, pero jamás será por alguna falencia suya», solía responderme, en una frase que servía de cadalso ante mi cruel e infundada acusación.
Mientras ella reposaba tras un largo viaje, me percaté de que se había olvidado su teléfono sobre la mesa, en medio de todo el papelerío. Mi cuerpo, procurando prever cualquier situación de degüello, pedía a gritos la defección a su confianza. «De todas maneras, favor con favor se paga» intenté convencerme.
Teclear la contraseña que ella misma había mantenido desde mi nacimiento era un verdadero juego de niños para mí. Cerré los ojos y me desafié a escribirla a ciegas, consciente de que no fallaría ni al primer intento. Las palabras DaViD2002 se dibujaron en la pantalla mas, al apretar la tecla para confirmar, el aparato emitió un agudo pitido con el que yo temí que su dueña pudiera despertarse.
Y así fue. Tras la señal, se levantó furiosa, arrastrando las colchas que rondaban por sus piernas, sin preocuparse de que la viera en sostén y ropa interior, como se había cuidado desde hacía dieciséis años. Su mano, antes cándida y ahora plagada de llagas, me arrebató de las mías lo que le pertenecía, dirigiéndome una mirada inquisidora.
—Que sea la primera y última vez que tocas lo que no nos pertenece ni a ti ni a mí —su advocación me rememoró al acto encabezado por ambos horas antes, en donde esa organización sin nombre nos había convertido en sus soldaditos de plomo ciegos, sordos, mudos y resilentes.
Tras una consulta rápida en su teléfono, procedió a apagarlo y a llevárselo a su habitación. Al regresar, me encontró a mí leyendo el mensaje que acababa de enviarme. La invitación a un ágape que se realizaría esa misma noche por parte de un multimillonario deseoso por demostrar su poder despótico sobre el resto de la sociedad, sería nuestra primera visita. La carta, además, sugería un vestuario arrebujado que no se eximiera de las normas de cortesía ni de escalafones; nada sintético, aclaraba, en letras pequeñas.
—¿Y cómo piensas ir allí? No existe el estraperlo de vestidos lujosos ni de trajes de etiquetas —me burlé de ella, con la puerta aún cerrada.
Ella deslizó su mano por el picaporte, con una inmensa sonrisa. Su estado no había cambiado; su ser semidesnudo permanecía desprovisto de todo abrigo, mas su actitud reflejaba que estaba ansiosa por continuar con nuestra conversación. Sus dedos, hinchados por los sabañones, se apoyaron uno a la vez sobre el marco de la puerta, provocando una sucesión de sonidos que contribuyó a darle mayor dramatismo a la situación. «A este paso, jamás llegará a ser una mujer de prosapia alta» me reí, para mis adentros.
—Existen tantas ramas en este negro mercado que te sorprenderías. Te las iré mostrando una por una a medida que pasemos más tiempo juntos. Ex profeso, te adelantaré que podremos encontrar lo que tú quieras, desde una consola de quince mil dólares hasta un joven tan molesto y preguntón como tú —concluyó ella, dando el puntapié inicial para descuartizar en mil pedazos aquella pequeña porción del iceberg que aún permanecía a flote dentro de mí. Ahora, definitivamente, debería de comenzar a nadar en aguas complicadas.

Le femme, como solían llamarla algunos —sus ciegos seguidores— o tan solo Ingrid, a secas, —como se había hecho costumbre entre aquellos que se oponían a sus alocadas ideas de defensa extremista hacia la feminidad— no cesaba de sonreírnos, alternando su mirada en períodos de dos segundos y quince centésimas entre Mónica, Estella y yo. Permanecía junto a la trampa oculta y el hecho de ver sólo la coraza extrínseca de su nueva revelación, lejos de calmarme, ponía mis nervios en punta.
La exuberancia de una inmensa mesa plagada de platos apetitosos no hacía más que recordarnos el estado famélico en el que nosotras nos encontrábamos. Royendo una pata de pollo con muestras de goce en plétora, continuó La femme, regodeándose con la desgracia de tres más de las de su propia especie, paradoja que desenmascaraba su falluto. Cuando pasó sus manos alrededor de la sábana enrojecida para limpiar la grasa de los dedos, la silueta de una figura humana se dejó entrever.
Sin dudarlo demasiado, y aún con el hueso entre sus dientes y sin nunca dejar de perderse en mis ojos, descubrió lo que con tanto espero había osado con ocultar. Allí, la figura de un Thiago consecuente, parecía ser casi un milagro. Su cuerpo, si bien no intacto, se conservaba en una sola pieza y su cimbreante columna había sido doblada más allá de lo que cualquier humano promedio habría sido capaz de soportar. Una inmensa laguna de sangre que se desprendía de su abdomen, acababa escurriéndose contra su entrepierna la cual, manchada de rojo, pedía a gritos la salvación. Sus ojos, aquellos ojos que tantas veces habían estado tan llenos de vida, se asemejaban cada vez más a los de un finado. Su cuerpo, dotado de la palidez de la muerte, permanecía pendiente de un inmenso clavo con el cual habían sujetado su abdomen a su espalda y que, si con todo lo que había sufrido antes hubiera significado una nueva finta hacia la muerte, atravesaba su pecho del lado izquierdo. Su imagen vital hacía ruido en mi cabeza, la cual buscaba apostillarme cuál de las dos imágenes debería de conservar sobre el único que pudo ser más que un amigo.
De pronto, la risa de Ingrid resonó por segunda vez en todo el salón, burlándose de mi patética situación, a la cual buscaba culpabilizarme, sin saber que lo que a ella le faltaba era un poco más de introyección.
—¿Acaso no reconoces a los de tu casta? ¿No reconoces siquiera su andar más lánguido que el resto, su mirada perdida en la nada, sus ademanes rudos y sus acciones forzadas? ¿Tampoco eres capaz de distinguir a aquel que es persona del que no? ¿De aquel que no es más que un conjunto de células cargados en una computadora de un científico aburrido para ser constituido para servir a su propio dueño? ¿Te causa más daño llorar por la muerte de un inocente que por la de un culpable? ¿La de un hombre que se cree capaz de ponerle frenos a mis libertades y educarme en lo que debería y lo que no debería hacer? Mira su cuerpo inanimado, exhala ese perfume de sangre coagulada, ese olor a hierro, ese olor a nada. Saboréalo desde su pecho, si se atreves a hacerlo, y explora con caricias a aquel al que nunca se lo has hecho.
Tras acabar su discurso, enmarcado en una especie extraña de prosa poética, una nueva sorpresa surgió ante nosotras, para demostrarnos que la vida en verdad da grandes oportunidades. Allí, de pie, cargado con una ametralladora y vestido con una fina ropa idéntica a la que supimos ver en la oscuridad en nuestro intento por escapar y rescatar a mis amigos, aparecía la cabeza calva de aquel a quien tanto había amado. El mismísimo Thiago en persona, mas había sufrido una gran transformación. Parecía haber resucitado para volver a morir pero, antes de eso, para empezar a matar. Y estaba segura de que en la cacería no tendría grandes problemas.
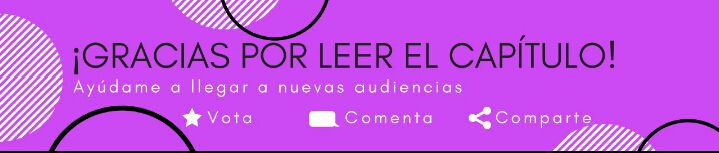
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro