Capítulo 42

El novato regresó a los pocos minutos acompañado de un asistente que cargaba un soplete cuyo tamaño era tan grande que incluso llegaba a ser turíbulo. Nemo esperaba impaciente, cual zamacuco, soportando mis casi sesenta kilos sobre su espalda y sufriendo con cada uno de los cortes y magulladuras que mis dientes imprimían sobre su cuello. Agradecí que llegara pronto, ya que mis picos de energía comenzaban a periclitar y ya había mascado más tela de la que alguna vez habría imaginado.
Con movimientos sutiles, sin nunca aplacar la intensidad de sus sofiones ni su incipiente preocupación, Nemo se fue alejando hacia el fondo de la celda. El encargado examinó la cerradura unos instantes, mas antes de que consiguiera diagnosticar el desvarío, mi compañero volvió a castigar su demora, esta vez con palabras menos decorosas que antes. El hombre asistió a su llamado perentorio y encendió el soplete. Recién una vez que comenzó a acercarlo al agujero de la cerradura, dudé por primera vez de la seguridad con la que Nemo me había incentivado y en las consecuencias mortales que todo el proceso conllevaba.
—En un segundo te saco de aquí —aseveró el hombre del soplete.
Una vez que el fuego entró en contacto con la nitroglicerina, se produjo tal estampida que la policía del condado nunca olvidaría el vilipendio que habían sufrido. En un segundo, los muros de la prisión se disiparon con una brutal fuerza y varias de las rocas arremetieron con dureza contra mi rostro. En medio de la confusión, aún no repuestos de la trapacería que acababan de presenciar, los policías plagaron aquel rincón recoleto de la inmensa cárcel de pasos y más pasos de ansiedad, confusión y preguntas sin contestar.
Nemo fue el primero de los dos en percibir el pequeño agujero que se había producido en el impenetrable muro de granito.
—Por aquí me ordenó, una vez que consiguió desembarazarse de mí para poder caminar.
Guiados por el brillo sicofanta de una luna menguante nos abrimos paso entre las penumbras de los corredores, tropezando con escombros y eludiendo los inmensos faros de cientos de vehículos que se mecían de un lado a otro, sin prisas, manejados por los huraños empleados que no querían más que llegar a su casa y acostarse a dormir.
—¿Sabes nadar? —me preguntó Nemo, en medio de nuestro escape.
—Algo.
No tenía muy buenos recuerdos con el agua. De hecho, de niño, llegué a aspirar tanta agua con la nariz que llegué medio pulmón. Durante más de diez días sentí cómo el agua se movía al compás de mi cuerpo y así, poco a poco, volteándome de cabeza tres minutos al día durante dos meses (uno de los exóticos trucos que mi madre había encontrado en Internet) acabé quitándome de encima la mayoría del agua de mi cuerpo. Eso y también varios mareos y descompensaciones en el intento.
—Prepárate entonces.
—¿Qué quieres que hag...
Sin darme tiempo siquiera para reaccionar, me arrojó por uno de los precipicios rumbo a un inmenso lago que convertía a la entrañable cárcel en una inmensa isla rodeada de agua. A continuación, él se arrojó detrás de mí y me sujetó con sus ásperas manos mis delicados tobillos, consiguiendo sólo que me hundiera más rápido y peor en las silenciosas aguas, sin saber de lo que acaecería de mí a continuación.

La señora Shawger despidió a su unigénito apenas unos minutos después de la gran discusión que había disuelto a su familia. El padre, refugiado tras sus gafas pequeñas y circulares, observó todo el proceso sin inmutarse, acatando a todas las decisiones de su esposa con un parpadeo que duraba medio segundo más que los normales y ni siquiera separó los brazos que había colocado en jarra, ni levantó alguna de sus cejas arqueadas y mucho menos dejó que sus ojos se empañaran al ver a su hijo alejándose por la puerta trasera, con su maleta preparada con prisas y con los mocos más bajos que su autoestima.
—Y ahora los quiero a ustedes también fuera de mi vista —nos gruñó su madre.
Cuando aquella señora se ofendía, las arrugas que aparecían sobre su frente daban muestras de su senectud, y sus brazos raquíticos apenas eran capaces de retener la presión de la sangre sobre sus venas.
—Está siendo muy injusta con su hijo —la interrumpí.
El señor Shawger ya se había perdido en su glamourosa cocina, fiel a su carácter zampabollo. La mujer se volteó hacia mí y me lanzó fuego con la mirada. Caminó con paso firme, de modo que lo único que se escuchó en la morada fue el golpeteo de sus tacos aguja sobre el suelo recién encerado.
—¿Y tú qué tanto sabes sobre la vida? Apuesto a que no llevas más de tres días aquí y ya hablas con aires de sabelotodo. Encima, empujas a quien yo di luz para que se una a tu banda de rateros y te importa un pedo lo que le haces a mi familia. ¡Lárgate de aquí antes de que te mate!
Su respiración rezogante provocaba que su cuello se contrajera y dilatara al son de sus nervios.
—Parece que es muy fácil para ustedes deshacerse de sus problemas —arremetí, sin miramientos—. He de confesarle que yo supero con creces su efectividad— y dicho esto, estampé la puerta con tal fuerza que pude ver, a través del vidrio recién destruido, la expresión de descontento de la vieja señora Shawger.
Caminamos en círculos durante más de una hora, sin decirnos nada que no fuera a través de señas y certeros movimientos de labios, para no agrandar la herida que se acababa de abrir en el pecho de Sebastian, quien llevaba la delantera, cabizbajo, ensimismado y sin proferir vituperio alguno, dando muestras de su personalidad pelele. Varios de nosotros nos acercamos para darle apoyo con un abrazo, mas el supo desembarazarse de nosotros con sutiles movimientos de hombros, sin dejar nunca de interrumpir su silencio.
—Podría hospedarlos en mi casa por un tiempo —sugirió Estella, la sacamantecas, en alusión a la conversación muda que habíamos mantenido durante casi una hora en completo mutismo.
—Qué más da —Sebastian rompió su hermetismo de una vez por todas—, ya no me queda nada.
—Esa enorme maleta no dice lo mismo —retruqué.
—Puedo estar lleno de estas baratijas, pero perdí todo lo importante en mi vida.
—Yo diría, a juzgar por la facilidad con la que te despachó, que no se trataba de un genuine love —intervino Lusmila.
—Yo he conocido la peor soledad en mi corta existencia —agregué.
—¿Y cuál es? —preguntó, interesado.
—El temor a encontrarse contigo mismo y, al hacerlo, no gustarte como eres.
—Puras cursilerías.
—Puedes cambiar tu situación si lo deseas. No es tan difícil; eres fuerte, valiente y decidido.
—Es mi propia confianza la que me traiciona —dijo él, queriendo sonar terminante.
—Si no puedes contar contigo mismo, dudo que los demás puedan rellenar ese vacío —acotó Thiago por primera vez, poniendo punto final a la eterna discusión con la que no llegaríamos a ninguna parte.
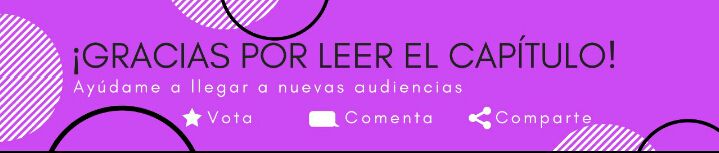
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro