Capítulo 38

Quisiera decirles que me desperté con el canto de un gallo, pero sería una vil mentira. Lo que en verdad me despabiló fue el sonido de la cerradura abriéndose. Abrí los ojos, asaz de no poder dormir en toda la noche, con la esperanza de encontrarme libre de una vez por todas, mas estaba muy lejos de conseguirlo. Salvo, claro está, que aquel jovenzuelo de pelo rosado y uñas anaranjadas que acababa de entrar fuese la personificación misma de la libertad.
Respondí a su efusivo saludo de bienvenida con un efímero gruñido que expresó mi descontento. Él me dijo su nombre (el cual no me preocupé por escuchar ni agendar en mi cerebro) y preguntó por el mío, a lo que respondí un David con mi voz demasiado ronca de recién levantado. Acto seguido, escogió su cama y se arrojó sobre ella, espantando a un grupo de moscas que revoloteaban alrededor de mi cena inacabada.
El joven sujetó mi comida con sus frágiles manos, dispuesto a engullir su mecato de media mañana, no sin antes preguntarme qué es lo que planeaba hacer con ella.
—Cómela —fue mi corta respuesta.
Se metió una buena cucharada de la ensalada y untó una de sus papas en un ketchup que olía fatal. Se deleitó con la comida y, una vez que acabó de tragar (un preso educado, qué paradoja), me sonrió con suficiencia.
—¡Delicioso! —exclamó, llenando sus cachetes y hasta sus mofletes de la asquerosa mezcla helada que habían preparado en la cafetería para mí. A menos que hubiera vivido en la alcantarilla alimentándose de ratones, aquel debió haber sido el plato más desagradable que probó en toda su vida.
Y, para ser menos, el timbre de su voz me taladró los oídos, llegando a plantearme si era en verdad asequible que alguien pudiera alcanzar semejante agudeza. Toda su presencia me irritaba y me recordaba que estaba en compañía de verdaderos criminales; asesinos sin precedentes, ladrones muy buscados, matones psicópatas; pero aquel joven no se parecía a ninguno de ellos. Me dio curiosidad y vencí mi desidia para acercarme a él amablemente.
—Hola —estreché su mano—, me llamo David —levantó su mirada de un desvencijado libro que nuestro carcelero le había alcanzado—. Veo que te gusta leer cómics. Apuesto a que aquí dentro te acabarás la colección —bromeé.
Él me miró con hopofrenia y suspiró un par de veces. Luego, descorrió sus ojos delineados de tanto llorar y fregárselos con las manos. ¿Tan atemorizador debería resultar mi aspecto para que se acobardara de esa manera?
—Para que te sientas mejor, estoy aquí por un asesinato que dicen que cometí. Y no, no tengo amnesia ni nada por el estilo. Fui acusado sin ser juzgado y aquí me tienes. Supongo que querrán una buena fianza para sacarme de este sitio —confesé.
El centinela de turno nos alcanzó un bollo de pan a cada uno y un jugo desabrido con sabor a manzana, que no dudé en escupir de inmediato. Al no haber ni jabón en el baño (eso explicaba el hedor a mugre que impregnaba el lugar), me lavé las manos con agua sola y tragué mi comida a duras penas. El otro recluso hizo lo mismo, sin dejar de mirar a un punto fijo con sus ojos bien abiertos y hasta llegó a juguetear con su ingrávida comida.
—Yo, en cambio, no llegué aquí por error.
Me sorprendí de que, tras diez minutos de total hermetismo, se hubiera dirigido a mí con un tono gandido, dispuesto a retomar el diálogo, como si no hubiera existido un incómodo silencio entre nosotros.
—Si pudiera leerte la mente —continuó—, arriesgaría doble o nada a que no me crees capaz de matar ni a una minúscula hormiga —asentí con una sonrisa, que el luego me devolvió—. Hay mucho que podrás aprender durante tu estadía. Reconozco que esto no servirá mucho para aliviar tus penas; es más, no hará más que recrudecerlas. ¿Qué dices? —espetó.
—De acuerdo —acepté.
—Entonces, ¡adelante! —exclamó, jubiloso—. Lección número uno: nunca te fíes por las apariencias.

Recién cuando el primer hachazo me rebanó una generosa parte de mi cabello, caí en la cuenta de que aquello era una locura. Estella y Thiago también retrocedieron unos pasos, analizando la situación. Los policías observaban atónitos, sin saber si esos enormes hombres estaban o no de su lado.
De hecho, a la velocidad del rayo, Thiago se refugió tras su prisionero, usándolo a la vez como escudo y rehén. Nosotras no perdimos tiempo en imitarlo y los rostros de los oficiales pasaron de estupor a la más cruda tanatofobia.
—¡Alto el fuego! —exclamé, como en las películas de suspenso, extendiendo mi brazo—. O estos oficiales morirán —procuré amenazarlos con un intento desesperado.
—Eres más ingenua de lo que creía, Clarissa —atacó Edgar, refugiado tras la muralla de sus corpulentos guardias—. Pensé que, conociéndome, sabrías que no me importaría sacrificar la vida de una decena de policías.
—Pero los trajiste contigo después de todo —agregué, curiosa e inocente como una niña.
—Está claro que te falta conocer mucho a las personas —se burló—. ¿Acaso crees que no sabía que vendrías armada? Ellos eran mi plan A. Si preguntabas por el B, allí lo tienes.
Se corrió de la línea de ataque, luego de una desmanotada reverencia, y observó el espectáculo desde su silla. El más débil de los gigantes (que había escogido a la niña Estella como blanco) lanzó primero su arma, la cual abrió las costillas de un oficial que ella había tomado como escudo, en una escena ramé llena de sangre, gemidos de dolor y tensión.
El segundo de ellos, que cubría la retaguardia de su jefe, abrió con su hacha la cabeza del policía, partiéndola en dos hasta que se me resbaló de las manos por tanta sangre. Lo levanté con fuerza para protegerme, usando esta vez su pecho, el cual fue embestido por segunda vez y su intestino delgado se desdobló como una serpiente por toda la habitación.
Por último, llegó el turno de Thiago, que había aprisionado al más corpulento de los hombres de la justicia, mas la letal precisión de su enemigo lo obligó a tirarse de lado, mientras el cuello de la víctima rodaba por el piso a consecuencia del impacto. Estella, entre asustada y asqueada, arrojó un terrible y escalofriante grito.
Edgar comenzó a tocar en una flauta dulce (que lo único dulce que tenía era el nombre) una melopea nada mórbida y demasiado salvaje, que torturó los tímpanos de más de uno y consiguió ocultar el frenético latido de mi corazón. A aquellas alturas, los tres oficiales habían perecido y comenzábamos a sentir el frío de los cadáveres en las palmas de nuestras manos.
Y, cuando todo parecía que nada podría empeorar, al malvado Edgar se le ocurrió probar su suerte y puntería con un blanco más grande e inmóvil. Por lo tanto, dos de los hombres quitaron el enorme marco que sujetaba a Matteo de un rincón oscuro para trasladarlo al centro mismo de la sala. El tercero de los matones le alcanzó un recipiente con pequeños cuchillos de cocina. La etiqueta afirmaba que la versión era fetén y que resultaban infalibles para cortar lo que fuera.
Matteo frunció el ceño en señal de dolor y sacudió su cabeza tanto como su mordaza le permitió, a fines de acomodar su largo cabello. Pesadas gotas de sudor caían desde su nariz y empapaban todo su cuerpo. El vello de sus axilas estaba empapado y sus brazos, entumecidos, al igual que sus piernas, e incapaces de realizar un mínimo movimiento. Su mirada era una combinación entre la alegría de que nos hubiéramos acordado de él y la desidia por la situación en la que se encontraba, sumando también el pudor que sentía al estar en dichas condiciones, con su pañal ya teñido por completo de un marrón oscuro.
Edgar realizó unos estiramientos previos (todo demostraba que el gimnasio y él no se llevaban muy bien, algo que yo ya había dilucidado al observar la incipiente barriga que se escapaba por su ropa) y se preparó para comenzar. Dos cuchillos que se dispararon en direcciones impredecibles, demostraron que Matteo tenía alguna remota posibilidad de salir vivo e ileso de aquella situación. Y por remota me refería a muy remota.
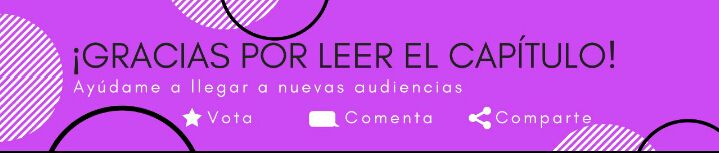
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro