Capítulo 130

—¡Arriba, holgazanes! ¡¡A levantarse!! —comenzó a repetir a viva voz el sórdido capataz que estaba al mando.
Di un vistazo al reloj de pared, el cual marcaba las cuatro y media de la mañana. El resto de los jóvenes ya se había puesto de pie y había comenzado a hacer sus camas con una obediencia y prolijidad tremebundas, obtenidas a base del canguelo que se les inyectaba a pequeñas dosis cada día. Sebastian, al igual que yo, no daba señales de estar despierto. Con dificultad podríamos ponernos de pie tras unas escasas cuatro horas de sueño. Los otros muchachos ya se habían puesto la ropa de entrenamiento y enfilaban con prisa hacia la campiña. Afuera nos esperaba un desayuno patibulario que prometía revolver un par de estómagos.
El capataz, extrañado por nuestra desobediencia, se acercó hacia nosotros con paso decidido. El borrico se golpeó el codo contra uno de los caños de la cucheta antes de comenzar a zamarrearla de un lado a otro como un obseso, con una fuerza tal que, pese a la oscuridad, rifé la silueta de Sebastian cayendo sobre el piso sin comprender nada de lo que estaba ocurriendo, tan confundido y cansado que se olvidó de colocar sus manos al frente, lo que acabó en una irrisoria caída en la que su cara acabó zurrándose contra el piso. Por ventura, no perdió la conciencia, mas se mostró con dificultades a la hora de reincorporarse, demasiado esvanescente como para soportar por mucho más tiempo aquel deplorable estado. El reputado capataz lo observaba, impasible.
—Genial, no llevas ni un día y ya lo has echado todo a perder —masculló, lanzando una patada contra la cara de Sebastian que él pudo taponar con la oportuna intervención de su brazo izquierdo. A continuación, tomó aire y rechistó en varias ocasiones, como si no estuviera seguro de qué orden dar. Por fin, el insigne mafioso dio su veredicto al resto de nuestros compañeros—. ¡Comiencen sin mí! ¡Diez vueltas al predio! ¿Me oyeron? ¡Diez vueltas al predio! —repitió él, a viva voz.
Los subordinados estuvieron felices de poder soslayar las instrucciones de su jefe al menos por un día, por lo que se limitaron a apartarse de su vista y comenzar a caminar a paso de viandante para ganar algo de distancia por si les descubría el truco.
Mientras tanto, el jefe tomó entre sus manos al joven lisiado y lo cargó, mirándome de soslayo con una expresión que abarcaba una pregunta tácita que bien podría resumirse como «¿Qué haces aquí? Ve con los demás» que yo preferí ignorar mientras pudiera. La noticia del incidente se había cundido como un reguero de pólvora, lo que varios curiosos no perdían la oportunidad de observar a la nueva víctima de la crueldad del capataz. Un granado grupito de soldados nos recibió en la enfermería y velaron por la seguridad de su superior. La enfermera se paseaba de un lado al otro, buscando aquí y allá múltiples jeringas y desinflamantes, lo que la obligaba a contonear su trasero de un lado al otro, con gran velocidad.
La mujer nos indicó con un gesto a todos los presentes que nos retiráramos para poder revisar al paciente con mayor privacidad petición que, para alivio suyo, le fue concedida de inmediato. Sólo dos oficiales se quedaron haciendo guardia en la puerta. El resto se unió a nuestra pequeña comitiva que se dirigía al campo de entrenamiento. Los curiosos se apresuraron en mojarse y ensuciarse el uniforme para simular las vueltas que se habían tomado por algo. La frescura de sus rostros no engañó al jefe, el cual los obligó a correr quince vueltas más y agregó cien lagartijas a las doscientas que tenía programadas para el día. Los jóvenes, quienes no tuvieron otra opción, se pusieron a correr de inmediato.
—La orden va para ti también —me ordenó el capataz, entre bufidos.
Me acoplé al final de los corredores y allí me quedé todo ese tiempo, viendo como el resto de los corredores me sacaban más y más vueltas de ventaja. El capataz seguía el progreso de cada uno con un contador para evitar que algún pillo se dispusiera a hacer de las suyas. El resto ya había avanzado y se encontraba en la fase final, mientras que yo, a duras penas, apenas había completado tres perímetros completos. El capataz advirtió mi retraso y decidió pasarlo por alto.
—Detente ya, Cecil. No podemos pasar toda la mañana esperándote. Ya arreglaré cuentas contigo y tu amigote —declaró, tajante, el capataz, al tiempo que se llevaba su silbato a la boca para emitir la siguiente orden.

Lo que parecía ser un gran hospital por fuera, demostró ser sólo una fachada bonita. En el interior, una fila interminable de pacientes apostados uno a uno en unas pequeñas sillitas de plástico, que tenían cara de haber estado esperando durante horas y elevaron su mirada hacia mí, mientras me escudriñaban el rostro, al tiempo que uno de preguntaba al otro «¿Es este?» en un susurro y la pregunta se propagaba de uno a uno, hasta que todos sabían lo que había preguntado el de un extremo, cuando el del otro respondía «Este es el doctor Craig, no el doctor Gatti» y la noticia circulaba de de regreso del mismo modo que se había hecho llegar, sólo que con tal distorsión que los últimos recibieron la versión resumida («Este no es») y continuaban con su comunicación grupal, el único entretenimiento que les quedaba mientras esperaban al maldito médico.
La mujer de la recepción me dedicó una leve inclinación de cabeza a modo de saludo, recibiéndome la llave del consultorio, con la cual había tenido que batallar al ingresar hasta que por fin se había dignado en destrabar la cerradura, recibiendo también mi explicación por la cual abandonaba ya el trabajo, extendiéndome una plantilla sobre la cual estampé mi rúbrica. El otro cirujano ya había conseguido el visto bueno del jefe, por lo que nadie tendría qué recriminarme. Dejé una nota junto a su escritorio para que recordara informarle a todos mis pacientes el cambio de planes.
—Espero que su hija se mejore —expresó, desde lo más profundo de su alma.
No tardé demasiado tiempo en abandonar el hospital, reteniendo la respiración todo lo que pude para no llevarme conmigo el ejército de microorganismos infecciosos que allí pululaban. Empujé por fin la puerta de salida y, ante la mirada confundida del encargado de limpieza le dediqué un «Adiós Erick», dejándolo con su incertidumbre, y me dirigí a toda prisa hacia el estacionamiento, en donde tenía estacionado el vehículo. Desde la distancia desactivé la alarma y su sonido fue el que me guió de regreso hacia el vehículo, además del juego de luces que se prendía y apagaba al son del ritmo. Thiago y Mónica me esperaban sentados sobre una de las barandillas, compartiendo una bolsita de maní que acababan de comprar y que ambos devoraban con voracidad. Ni bien me vieron, se pusieron de pie me preguntaron con la mirada acerca del éxito de mi empresa, el cual confirmé con un largo parpadeo.
—Escóndanse dentro del coche. Se supone que el doctor Craig estaría solo.
Thiago se colocó en el asiento de atrás, recostado sobre el piso, cubierto por las alfombras y otras chucherías que lo harían pasar desapercibido, en una posición que todos juzgamos como incómoda; Mónica hizo de las suyas en el maletero del vehículo, haciendo gala de su gran flexibilidad, la que le permitió ingresar sin gran dificultad. En cuanto ambos estuvieron bien ocultos, yo ocupé mi sitio y arrojé mi bata en el asiento del copiloto, colocando encima de esta y, con sumo cuidado, el maletín con las jeringas dentro, que tan poco trabajo había conseguido. Arranqué el Mercedes rumbo a la casa del doctor y coloqué un poco de música de la que el difunto escuchaba; una compilación de obras de música clásica que abarcaban la Sinfonía del Destino de Beethoven, la número cuarenta de Mozart, las Estaciones de Vivaldi y las Valquirias de Wagner (esta última le dio al ambiente un aire bastante espectral) las que pasé por alto ni bien las reconocía, buscando algo más contemporáneo, lo que acabó en unas arias de ópera que acabaron rompiendo mis tímpanos.
—No volveré a escuchar jamás a Diana Danram después de esto —bromeó Thiago, quien ya no podía contener su risa.
—Cállate. Sabes bien que este auto no es el Rayo McQueen —le ordené, entre risas.
El resto de los muchachos había recibido la dirección de nuestro nuevo hogar ni bien reconocimos a la víctima y ahora nos esperaban sentados sobre los peldaños de una bonita y pulcra casa de dos pisos color crema, que indicaba que allí vivía una familia de lo más respetable. La mano femenina se notaba en cada toque, sobre todo en los adornos del jardín y las plantas bien dispuestas. Aparqué el vehículo dentro del garage e invité a mis amigos a pasar conmigo. En cuanto liberamos a Thiago y Mónica, estuvimos listos para conocer el que sería nuestro nuevo y temporal refugio. No faltaría demasiado para que alcanzáramos el objetivo que nos habíamos propuesto y abandonáramos todo vestigio de lo que fue el doctor Craig. Esperé que su familia me perdonara alguna vez la licencia para matar que me había tomado con el honrado médico.
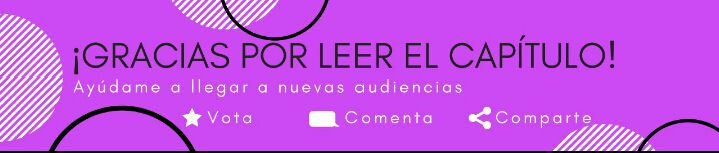
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro