Prologo 2: Táo Hé
"Las almas que se encuentran y se reconocen nunca se sueltan. Ni con el silencio, ni con la distancia, ni con las vueltas que dé la vida" (Mario Benedetti).
Por unos cuantos días terréanos todo estuvo apacible y en calma. De hecho, para Sun Wukong —el rey de la bella montaña de Flores y Frutos, el buda que habitaba sobre la cima de las montañas en un castillo en las nubes de siete colores—, pasaron meses y hasta un año completo hasta que olvidó aquel acontecimiento, pues por aquella ofensa no volvió a subir al cielo. Se dedicó más bien a limpiar los senderos de la montaña, a guiar a los viajeros a su destino y a mantener sin musgo la gran estatua de piedra de sí mismo a la entrada del templo.
Pero a la vuelta del otoño, exactamente la noche del día catorce del mes octavo, recordó los dichos de la diosa lunar y se burló diciendo—: ¿Y si voy a visitar a Chang'E solo para mostrarle que sus palabras fueron una tontería? —Consideró que la maldición del hada que flota sobre la luna era tan increíblemente tonta que merecía un refrán—. Maldecirme a mí es tan inútil como soplar a contraviento y... No espera... como el fuego que soplado a... —entonces se rindió, porque jamás había sido bueno con los refranes y proverbios. Él era más bien de sutras y poemas.
Decidió que ya se le ocurriría algo ingenioso que decir para reírse de Chang'E, y que definitivamente se colaría en ese banquete como si fuese una simple extensión de su propia fiesta. Se acostó a dormir mirando el tachonado cielo de estrellas, en la cima de la ladera. Prefería dormir a campo raso en lugar de en el interior de su palacio de roca cavado en la cascada o en la cima de su palacio de las nubes; siempre se había sentido más cómodo en la naturaleza. Sí. Mañana iría a demostrar que no solo era indestructible, sino que también era imposible de maldecir.
Pero soñó, como un presagio, esas palabras místicas y espeluznantes:
"Tao Siu-Ling será tu perdición y el único anhelo que no puedas conseguir. Y no podrás de deshacer esta verdad hasta que respetes al amor y logres que el amor te respete a ti".
Lejos de allí, en el castillo de oro que se elevaba en la cima de las nubes de la cumbre de las montañas Kunlun, Xi-Wang-Mu, la Reina Madre de Occidente, diosa de la inmortalidad, la Dama del estanque de jade, atendía un asunto urgente en su huerto de melocotones. La hermosa mujer de los dientes afilados y cola de leopardo llegó al centro del huerto a tratar de entender qué pasaba allí con sus hijas que estaban tan escandalizadas. Al ver el desastre, su estado de ánimo cambió tanto que se transformó en una vieja corcovada de cabello crispado por los nervios. Las muchachas trinaron y lloriquearon tratando de explicar que nada de lo ocurrido era su culpa. Había un hueco en el suelo, y por él había caído uno de los tan preciados duraznos de la inmortalidad.
—¿De qué árbol cayó? —indagó la mujer.
—Del primer duraznero de los últimos del fondo —contestó el espíritu que estaba a cargo del huerto—. Aquel que llevaba madurando las frutas de hace nueve mil años y al que solo le quedaban unos cuantos duraznos maduros pues Sun Wukong se comió los demás.
—Ni me lo recuerdes. Seguro fue ese mono de nuevo —se quejó. Una rama estaba rota. Si no era culpa directa de Wukong, seguro era consecuencia de aquel asalto al huerto siglos atrás, cuando se había tragado la plantación completa. Caminó revisando la zona. Sus hijas, siete princesas aladas, vestidas de profusas túnicas de los siete colores del arcoíris, fueron tras ella.
Xi-Wang-Mu era en esencia un felino, y tuvo mucha curiosidad por lo que pasaba. ¿Por qué el más selecto de sus árboles perdería las frutas tan de repente? ¿Y qué criatura podría haber cavado el suelo de esta manera? Al cruzar la cabeza resolvió que podría cruzar el resto del cuerpo, así que se bajó por el hueco del suelo y cayó en la cima de la montaña. Sus muchachas batieron las alas por el miedo, pero dos de ellas se transformaron en aves azules y fueron tras ella también. El durazno que cayó era tan grande que sin dudas no era un acontecimiento normal. Además, seguía creciendo y creciendo; su tamaño se volvió impresionante para un durazno. Era como un gran balón, no obstante, no perdía ni el aroma ni el color de una fruta perfectamente madura de venas purpúreas. Estos duraznos eran aquellos cuyas propiedades sobrepasaban a todos los demás; quien tuviera la dicha de comerlos podría vivir tantos siglos como las estrellas, gozar de gran belleza y fuerza, y elevarse en los aires como el vapor de la escarcha al amanecer. Xi-Wang-Mu resolvió que algo tan especial no podía quedarse entre los mortales y quiso levantarlo para llevárselo. Entonces la fruta se abrió de un estallido, se cuarteó cual si fuera un huevo, y de él surgió un llanto desesperado.
Xi-Wang-Mu quitó los trozos del durazno y buscó en sus dulces restos—. Si aquí queda la semilla —se dijo— será un problema. —Pero el carozo de durazno era grande y pesado, y cuando lo giró vio un resplandor dorado dentro de él. El llanto continuaba, y Xi-Wang-Mu comprendió lo que sucedía, así que puso toda su fuerza en abrir el carozo...
Una bebé. Una criatura que le cabía en la palma de la mano. Una niña muy pequeña había nacido de adentro del hueso de durazno—. Pero qué preciosa semilla eres —le dijo. Entonces la llamó Táo Hé.
Xi-Wang-Mu pidió a la princesa de la túnica amarilla juntar los pedazos de melocotón para hacer un elixir de inmortalidad muy especial, pero a la otra, la de la túnica verdi-azul, ordenó llevar a la bebé al poblado más cercano para que algún humano cuidase de ella. Entonces dijo—: No hablaremos de esto hasta ver de qué va este asunto. —Y volvió a subir a su huerto para tapar el hueco que había causado la caída del durazno del cielo.
Más o menos por esas horas, el abuelo de la luna bajó a hacer su trabajo sagrado, asignado desde hace siglos. Flotando entre la luna y la tierra extendió sus manos hacia la humanidad como lo hacía cada noche, y mil ribetes de seda roja salieron de sus dedos. Los cordones, delgados como una hebra de crin de unicornio, eran irrompibles, imposibles de cortar. Se atarían por sí solos a los dedos meñiques de la mano derecha de cada infante recién nacido, o en su defecto a sus tobillos derechos, y unirían así a uno con otro, creando cientos de parejas de almas que debieran encontrarse en algún momento de sus vidas.
Pero uno de los hilos, más que un hilo parecía ser un grueso cordón extrafuerte y extra irrompible. Sabiendo que esto sin duda era un evento especial, lo atrapó en el aire y persiguió su extremo hasta llegar a una porqueriza donde lloraba una niña abandonada. No le pareció nada extraño, salvo porque el cordón estaba en su mano izquierda, pero cuando vio que un hombre y una mujer acudían al llanto, desapareció de allí siguiendo el otro extremo sin indagar más en el asunto y sin ver al hada Verdi azul que se ocultaba tras los arbustos luego de haber cumplido su misión. La cuerda siguió y siguió por muchos li (es decir muchos kilómetros) y se preguntaba el abuelo de la luna si acaso esta niñita tan huérfana, abandonada y humilde habría de ser la futura esposa de un emperador, de un sabio o de un rey, pues el grosor del cordón de seda era notorio.
Así, para el amanecer, el abuelo de la luna llegó flotando hasta el otro extremo del mundo, en la montaña de flores y frutos de Purvavideha, cerca de Ao-Lai.
—¡No! —se escuchó un atronador grito, y tras él cientos de maldiciones y quejas.
El abuelo de la luna se ocultó tras un árbol, varios monos se escondieron allí con él.
—¡No! ¡No! ¡No! ¡No!
Sun Wukong estaba durmiendo a campo raso cuando el hilo escarlata se ató a su dedo meñique izquierdo. Y el arranque de su juramento de monje extirpó tal raíz del centro de su corazón que despertó con un insoportable dolor en el pecho. Todo su cuerpo dejó de tener el brillo impoluto y blanquecino de un buda y volvió a ser el inmortal caprichoso que todos habían conocido. Se puso a patalear en cuanto vio la atadura, se puso a llorar su soltería, se puso a maldecir y a proferir todas esas palabras desdeñables que su primer maestro le había ordenado jamás pronunciar. Cuando vio que no podía arrancárselo a tirones, se puso a morder y a tratar de arrancarse el dedo como dictaban muchas costumbres, pero el peso del hilo era tal que sacarlo era imposible y la fuerza de su meñique era igual o superior a la de su mandíbula, así que permanecía sin daño alguno—. Si pude arrancarme la cabeza, podré hacer que me vuelva a crecer el dedo —se repetía mientras seguía intentando. Pero todo fue en vano.
«Probaré cada arma que tenga en casa hasta dar con la correcta para sacármelo» se dijo entonces. Pero no pudo subir a las nubes más lejanas. Era como si algo bloqueara su acceso, como si hubiera una barrera entre él y su propio hogar. Por más que tironeó, golpeó y gritó, no pudo ir más allá de treinta y seis metros del suelo. Entonces comprendió que había perdido la absoluta inmortalidad de la que había gozado y que ya no tenía morada en la cima de los arcoíris. Espantado por su situación, corrió hasta un estanquecillo y buscó en él su reflejo. Reconoció su apariencia con alivio, al menos ahora no estaba hecho harapos como en su primer castigo; era un mono muy raro, o un humano muy peludo, pero su aspecto esta vez, al menos no era repulsivo. Pero que luciera decente en el exterior no cambiaba el hecho de que, por dentro de él, algo había cambiado para mal; un remanente oscuro había vuelto a brotar allí—. Bien. Si no puedo arrancarlo de mi dedo —resolvió mirándose a los ojos— entonces arrancaré el suyo...
Al entender la perversa estrategia que tramaba el Rey Mono, el Abuelo de la Luna hizo que el hilo del destino se hiciera tan pesado y denso que se enredara por todas partes y que cada centímetro de cada hebra pesara mil jīn (o sea cerca de 600 kg). Aunque el Rey Mono era muy muy fuerte, aunque su ira era una recia tormenta que arrastraba árboles y rocas de todo tamaño, aunque nada podía detenerlo, cuando trató de elevarse en su nube para ir en busca del dedo de su alma hermanada, no pudo levantarse a más de treinta y seis metros del suelo; cuando creció tan alto que alcanzó la luna, el hilo creció con él, lo apretó y maltrató hasta que tuvo que volverse pequeño de nuevo. Esto tiene su simple explicación: el cordón rojo sagrado es tan fuerte como el alma de su dueño. Siendo Sun Wukong imparable, el hilo rojo era tan fuerte e ilimitado como él lo fuera.
Entonces, al cerciorarse de ser el único ser además de Buda que había podido detenerlo, el abuelo de la luna salió de su escondite y regresó a su lugar de habitación consternado, dándose cuenta de que se había equivocado al decir que sería algo bueno, porque esta unión solo traería desgracia—. ¿Qué es lo que planeas? ¿estás seguro? —preguntó mirando hacia arriba. Pero no tuvo respuesta.
Fue imposible para el mono hacer el salto a las nubes, y mucho más recorrerlas, así que caminando y desenredando como un loco que daba vueltas y vueltas, pasó los siguientes diecisiete años tratando de resolver su problema, tironeando, jalando, mordiendo y estirando; buscando cualquier objeto filoso que hubiera en la tierra para cortarlo. Enojado como nunca, no hubo nadie que quisiera o intentara interponerse en su camino sin afrontar las consecuencias, y llegó a oídos de todo el mundo la historia: Sun Wukong había sido castigado, y esta vez estaba condenado a deambular entre los mortales. Ya no podía regresar a su palacio celestial y quien se cruzara en su camino no estaría libre de castigo. Cuando alguien viera un vagabundo extraño caminar en círculos gruñendo o farfullando, había de darle alguna limosna, pero no debía charlarle demasiado ni provocarle; podría ser que el rey mono se hubiera disfrazado de mendicante. Cuando vieran un lobo herido caminar errático habrían de dejarle comida y medicina y luego salir corriendo, no fuera cosa que Sun Wukong los atacase por intentar ayudarlo. Y era preciso que todos sin falta hicieran así estas cosas para conseguir virtud, pues esta vergüenza era suficiente castigo para él y su gran bocaza, y no debía nadie negarle la piedad de una comida o un abrigo sin temer a su enorme ira.
Y así trascurrieron las estaciones. Cuando por fin llegó al otro extremo del continente, su furia ya había amainado bastante y el cordón de seda roja lo llevó a las rastras hasta una gran plantación de duraznos.
Era una tarde de primavera y el sol filtraba su luz a través de los pétalos rosados. El mono comenzó a jalar del hilo que se volvió repentinamente corto y liviano. Aliviado del peso de tantos años buscando en vano, se sintió extrañamente feliz y libre a pesar de estar atado a algo en la tierra. Se transformó así en un ave pequeña de brillantes colores y voló delicadamente entre los árboles en flor. Bebió agua, comió algunas semillas que se encontró por ahí y se refrescó en una fuente admirando la belleza del lugar. Entonces vio a una muchacha que rondaba unos dieciséis años. Su cabello era largo y puro como la oscuridad de la noche, su figura grácil como la de un cervatillo, y cuando volteó hacia él encontró que sus ojos eran grandes y profundos como dos estanques. Esa mirada se metió hasta el fondo de su alma, y por unos cuantos segundos la sostuvo sin trastabillar.
—¡Qué hermosa ave! —exclamó la muchacha sin dejar de admirarlo—. Nunca había visto un ave como tú.
Se sintió embelesado, arrastrado, atraído a algo por primera vez. Sun Wukong voló a una rama más cercana, y a otra y a otra, hasta posarse en su mano izquierda. El latido de su pecho se intensificó más y más mientras ella lo acercaba a su rostro. El cordón rojo brillaba pendiendo de ambos, pero tal parece la muchacha no podía verlo. «Natural que no se percate de ello» se dijo «Es una humana común y corriente». Pero era la humana con los ojos más hermosos que había visto jamás. Y, posado en su índice, el dolor que producía la atadura del mágico cordel desapareció. Sintió que, por primera vez, su alma errante, despreocupada y solitaria tenía cabida en el mundo. Que al fin había encontrado algo pleno, alguien a quien volver.
—¡Tao Siu-Ling! ¡Tao Siu-Ling! —gritó alguien desde lejos—. ¡Tu madre te está buscando!
—¡Ya voy! —gritó la muchacha, sonriente, alegre, efímera—. Adiós pajarillo, mi prometido me espera. ¡Deséame suerte!
Entonces hizo que volara de nuevo y se fue corriendo. Dejando al Rey Mono estupefacto.
—Buena suerte, flor de durazno —contestó al viento.
«¿Qué diablos acaba de pasar?»
¿Y cómo causarle daño alguno a una criatura tan inocente y joven? A lo sumo podía protegerla alejándose lo más posible de ella. La chica dijo tener un futuro esposo, así que Sun Wukong, quien siempre sabía cuándo no era requerido, se marchó de allí arrastrando la mano, sabiendo que el cordón de seda se hacía más y más largo y pesado para él, pero que la muchacha tendría una vida ligera y normal, y que bajo ninguna circunstancia debía buscar volver a verla.
Esa fue la primera Tao Siu-Ling.
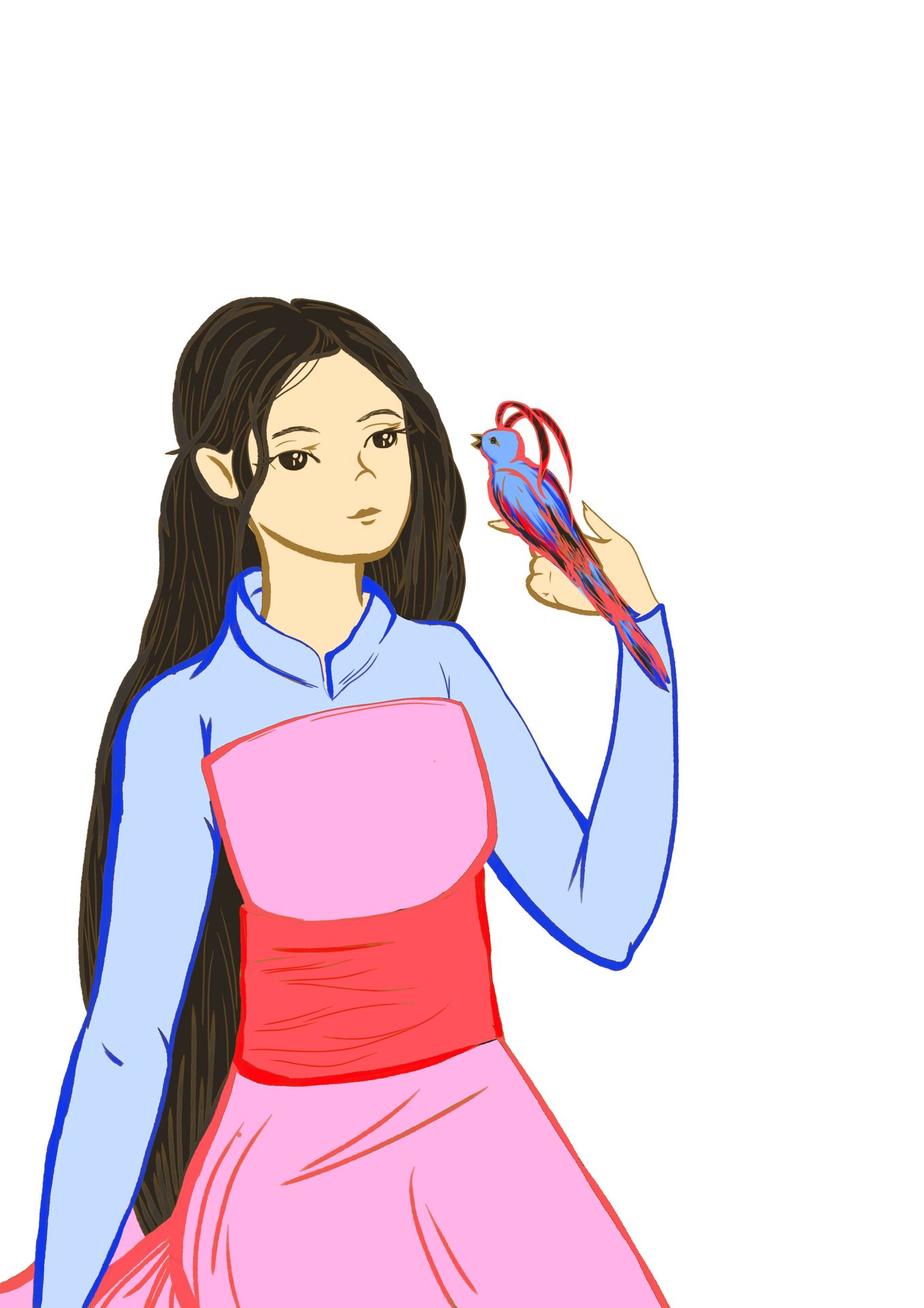
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro