Cuento 3: 10:00 pm

El ventanal estaba entreabierto y frecuentemente, con un sentimiento implacable de paranoia, me negaba a dejar de mirar los cortinajes grisáceos que se mecían lenta y tortuosamente, a momentos permitiendo el paso del resplandor exorbitante del plenilunio, a momentos interceptando la escaza visión nocturna. Eran cerca de las diez de la noche, una hora poco pavorosa en boca de muchos. Para un hombre de mi edad, estancado en la vejez y la muerte espontánea, era mucho más que una intervalo de tiempo. Sobre mi cuerpo senil aplacado en el colchón, las frazadas me cubrían no más allá del inicio de la barbilla, no ocultaba el rostro, quería verlo todo. Con un panorama genérico mi mente se sentía tranquila, como si estuviera cercano al conocimiento de si pasaba o no pasaba nada, del momento en que tendría que cerrar los párpados con fuerza o esperar que la mañana anunciará su llegada. Los minutos pasaban, la noche clamaba silencio pero mi respiración llenaba el sonido en mis oídos.
Ni el crujir de unas pisadas ni el abrir y cerrar de los portones. No había nada.
Había empezado a transpirar, mi frente estaba empapada en una capa transparente de sudor frío. Sabía que sería pronto, era un hombre anciano hundido en la incapacidad física pero no en la ineptitud y la ignorancia. Era conocedor de los andares cuestionables de la vida y en ningún momento me vi exhorto de su impacto aunque mi edad no me preparase para lo que tenía que pasar, porque sabía que tenía que pasar. Con un chirrido dudoso, la puerta principal del portón de la casa en la que había pasado gran parte de mi vida, se abrió como desgarrándose y contuve el aliento con desasosiego. En un inicio mi mente herida, punzante, prácticamente doliente por el desvelo incesante percibió desvaneciéndose una pisada de apariencia a penas temerosa o, tal vez, temible. Le di las gracias a la penumbra por no permitirme ser testigo de un porte, no una sombra ni una figura física exacta, sólo una presencia vaga pero interactiva con la realidad. Fue entonces cuando gimotee como un crío.
En la oscuridad no se vislumbraba más que la lúgubre habitación de pestilente hedor y aunque mirase a todas partes se reducía al pigmento rojo consumido de los muros y el alfombrado oscuro; el vuelco en el corazón estaba quitándome las palabras de la boca. Quise gritar... ¡Dios, sí quise! ¡Juro que sí quise! Sin embargo, no podía. Mi edad, mi incapacidad, mi terror...no podía. Las puntas de mis dedos estaban frías, congeladas, como a punto de desprenderse del resto de mi mano. Sentí la imperiosa necesidad de intervenir de alguna forma con el sobresalto de mi mente y lo hice con la única salida que veía entre la devastación y la esperanza; la oración. Eché la cabeza hacia atrás y miré por encima de mí, sobre la cabecera caoba de la cama, la imagen de un hombre colgado de una cruz de madera en estado deplorable, con la cabeza caída derramando sangre, de su corona casi como condena de filosas puntas y de los orificios de sus palmas, que le recorría todo el cuerpo. Lo mire con perspectiva, con ilusión, con la seguridad que una persona por sí misma no podría otorgarse y desee pensar únicamente en eso, sólo en eso.
¡Roge, roge en silencio! ¡Implore al Señor que le diera fin a mi sufrimiento!
Cuando menos lo advertí, la sangre brotaba de mis labios en arcadas a la par de los pasos en el inicio de los peldaños. Me recordé que era un decrépito, un hombre viejo, realmente viejo. Yo enfermaba perpetuamente, padecía de una dolencia a otra, de un desquicio a otro. Lo que sea que estuviese aproximándose por los escalones, acrecentaba con creces mi augurio y pesadumbre. El andar era ligero, sosegado, quieto y su sonido a penas un chirrido disperso en contraste con el tic toc de las manijas del reloj. Uno a uno el pisar resonante se hacía más recio y la presencia inexplorable se abría pasó por el borde de la puerta, con un ir y venir que mis ojos imitaban al unísono. Una vez más, entregue mi devoción y fervor al credo, como el hombre devoto que se veía reflejado aquel anochecer a pocos minutos de las diez de la noche en punto. Las pisadas, por encima de ser pausadas y contundentes, se escuchaban sobrepuestas unas tras las otras, lo que me daba paso a asumir que se trataba de una persona, de un algo... o mi mente desbaratándose obsoleta.
Una vez más transpiraba por cada poro, mi cuerpo inalterable se humedecía entero, esta vez, de ardor y bochorno. Aunque no pudiese corromper el percibir frío errante en la piel de las palmas y los antebrazos. Los faroles titilantes del pasillo avivaron enardecidos en un segundo y su resplandor deslumbró la caoba polvorienta y desgastada de la cómoda de Marisol, mi dulce Marisol. Sus fragancias de hierbas aromáticas se empilaban sobre los libros de ajedrez, quise una vez más, tenerla a mi lado. Pero ella había dado la vuelta y luego, desaparecido en su flébil elíseo. El reloj marcó las diez en punto en la opacidad de la noche y mis párpados rugorosos, cedieron ante el cansancio y el agobio. Los peldaños crujieron con mayor apuro a la vez que los murmullos hicieron retumbar mis tímpanos. Y como lo había hecho en el transcurso de muchos años, el porte sombrío se ocultó en el costado del cuartucho, como exigiendo castamente algún tipo de indulgencia. Le mire desorbitado, como quien mira frente suyo lo inverosímil.
La puerta se abrió con un chasqueo.
— ¡Víctor! ¡Víctor! —bramaba una voz femenina, cargada de pánico y desesperación. En mi pesar, roce con desolación, el lugar vacío en el colchón, el espacio a mi costado que la mujer que derrocho en infinidades sollozo tras sollozo de suplicio, vagamente encanecida y por completo derrotada, usaba. — ¡Víctor, por favor, Víctor!
El caminar apremiado de un individuo ajeno hizo chirriar los tablones de las escaleras y la puerta se cerró con un azote bravo que esparció partículas de polvo por la calmosa alcoba que irradiaba una ventisca glacial. Los alaridos continuaron, la mujer parecía aletargada, como si hubiese hecho una detención momentánea a su pensar, mientras tanto, el hombre no emitía sonido alguno pero su presencia era perceptible. Siendo yo, un hombre viejo de aspecto desabrido, parecía compresible una actitud repelente. La sensación cálida en mis dedos se volvía mísera y la magnitud de desahucio se ceñía a mi cuerpo con celeridad. Le di paso al sosiego, poniendo escrutadora atención al movimiento cautivante de los cortinajes. El reloj se detuvo, marcaba las diez con treinta segundos. El porte rehuyó por el umbral de la puerta, dejando tras de sí, un corazón viejo, desconsolado y endeble.
Las voces se hicieron lejanas, se convirtieron en aullidos distantes, en palabras dispersas en el aire. Quise, anteponiéndome a todo acto sobrehumano, a todo límite que dividía mi alma de mi conciencia y mi cuerpo preso, buscar el sonido del otro lado de la puerta, por encima de la madera agujerada y después de los portones de esta casa tan vieja y tan sola. El viento derramaba polvo sobre las sábanas plagadas de un hedor pestífero. El ventanal se cerró con brutalidad y los pasos volvieron apresurados, encaminándose a la punta de las escaleras, donde la habitación reservaba al hombre más decrépito y destartalado. La sensación de sangre que salía de mis labios ya no estaba ahí y, para mi horror, cuando la puerta se abrió de nueva cuenta y la mujer del otro lado me miraba con recelo y sobrecogimiento, imploré al Señor que las palabras que me habían sido arrebatadas volvieran a mi garganta porque no iba resistirlo otra noche, otra vida.
Afligida, la fémina recorrió con los ojos ámbar muy abiertos, el alfombrado oscuro y los muros de pigmento rojo consumido. El suelo del otro lado de la cama, donde Marisol, mi bella y esperanzada Marisol, perecía sus últimos momentos existentes, sus últimos momentos carnales porque ella, su verdadero ser, se había ido hace muchos días, hace muchos ocasos. A esa mujer yo le había prometido todo lo bueno y poco de todo lo malo pero había terminado por darle sólo lo malo, y ahora estaba ahí, en el suelo de nuestra casa abandonada degradándose y descomponiéndose cada segundo más. Sus cabellos cobrizos aún estaban enredados en mi mano, los aferraba con fuerza a pesar del dolor que esto hubiese podido causarle en el pasado. Necesitaba aferrarme a ella a toda costa, bajo cualquier situación, jamás habría podido soportar nada sin un rastro de ella acompañándome. Ese porte...esa sombra... ¡Esa vil y maldita presencia se había robado mi felicidad, mi amor, mi todo!
Aparecía y desaparecía noche tras noche, ocultándose del amanecer, cubriendo su rostro real de la vista humana y llevándose consigo algo más que cosas materiales, se llevaba lo más entrañable y puro de un individuo, lo arrebataba, lo cubría, lo rompía. Robaba cuanto quisiera de lo que su conciencia oscura le exigía. A veces yo no sabía si la presa real era él o su víctima, si su mente corrompida le pedía, le obligaba a liquidar y masacrar. ¿Cuán víctima es un asesino al asesinar? ¿Cuánto sufre, cuánto llora un asesino al asesinar? La respuesta rondaba mi cabeza desde siempre, se postergaba, se doblaba aunque fuese la misma en cada circunstancia que lograba atribuirle: nada y a la vez todo. Un asesino asesina por placer y por dolor, por augurio y por satisfacción. Es uno de los tantos círculos viciosos que la humanidad paga por su insolencia, por su descomunal egoísmo.
La muchachita había empezado a lloriquear sus primeros lamentos, se llevaba las manos a la boca y abría y cerraba los labios con pavor. ¡Dios mío! ¡El Señor tenía que ayudarla! ¡El Señor tenía que salvarla de esta tortura! Porque su cuerpo, así de frágil e indefenso que parecía, sería incapaz de sostenerse por sí mismo. Porque su alma, tan inocente y puritana sería incapaz de no malograrse luego de todo. Pasaría, sabía que pasaría, era algo inevitable, inminente; él la destrozaría. Sus manos se ceñían al vestido rosado y lo arrugaban, empuñando con fuerza, aguardando una liberación. Las lágrimas le bajaban por los pómulos, las mejillas y se caían de su barbilla afilada, indagaba en la alfombra roja que desfilaba un montículo de despojos, restos de historias que a nadie importaba ya, no a él, no a Víctor. ¿Quién sería lo suficientemente impávido para no sucumbir a un panorama como ese? No cualquier persona, no un corazón vulnerable.
El portón de la casa golpeaba el marco una tras otra vez y supe al instante que Víctor estaba tratando de intimidarla. Ese era su juego, empezaba con movimientos sutiles, uno podría pensar que se trata de coincidencias, del viento, de la locura, tal vez de la superstición. Trascendía con arrebatamiento y finalizaba con atrocidad. La jovencita dio un salto en su lugar, hipaba acongojada y sus sentidos estaban alterados, pendiente a toda hora del murmullo de los arboles, del silbido de viento, de lo grotesco del exterior. Víctor estaba silencioso, su sigilo era un peligro. Pasaron los minutos y la mujer de ojos ámbar ocultaba el rostro tras las palmas, tratando de averiguar la forma en la que escaparía de eso, poco sabía que la salida no existía. Un golpe en el muro hizo eco en la planta baja y la mujer abrumada, corrió a esconderse bajo la cama. En cuanto su rostro tocó el suelo a un costado de la cama, se encontró de frente con Marisol y el bramido que dejo escapar llegó a oídos del hombre que ansiaba su encuentro.
Pronto Víctor subió las escalerillas en zancadas que cualquier persona con dos oídos funcionales podría haber escuchado. Los bucles caramelo de la joven se mancharon de su propia sangre cuando, metiéndose debajo de la cama en un intento de protegerse a sí misma, se rasgo el brazo con los vidrios de un jarrón que se había roto en uno de los tantos forcejeos que esta alcoba había presenciado. Su cuerpo se sacudía en demasía, sus lágrimas se mezclaban con su sangre y la alfombra que alguna vez fue blanca, adquiría nuevos matices rojos, de una nueva víctima, de una nueva casería. Haciendo afán de usar el cinismo, el hombre tocó la puerta con apenas un delicado roce. Repitió la acción tres veces consecutivas y, advirtiendo que entraría, dio un empujón y se adentró con un ruido sordo. La muchacha junto sus manos para iniciar una plegaria... ¡Y juro! ¡Juro que rece con ella! ¡Rece porque se salvara! Rece como lo había hecho otras noches y como otras veces, mi plegaria, mis súplicas no fueron escuchadas.
Víctor caminó por la habitación, mirando a todas partes como un depredador, hambriento de gimoteos y súplicas, de intentos pero no de logros. Como le gustaba a él ese juego, pretender, hacerle creer a su presa que tenía la oportunidad de la salvación. Eso nunca era así. El hombre tenía los cabellos opacos cubriéndole los ojos rojos, desorbitados por la gran cantidad de sustancias que metía a su cuerpo. Una risa ronca y socarrona salió de lo profundo de su garganta y sus rodillas impactaron en el suelo cuando se agacho para tomar el tobillo de la chica y jalarla hacia él. Empezó el forcejeo, la jovencita le tomo las muñecas y trato de alejarlo, poniendo todo su peso para luchar, para huir, para seguir viviendo. Él la dejó estar, fingió que sus ataques provocaban algo en él, fingió que sus arañazos lo dañaban y cuando estuvo por levantarse y salir corriendo, la inmovilizó con un golpe a la boca del estómago y llevo sus manos a su cuello adornado por una cruz de oro blanco.
El rostro de la muchacha se volvió pálido, sus manos trataban de apartarlo pero cada nuevo tirón era un aliento menos. El reloj volvía a andar como un resurgimiento. Lloré, lloré en silencio recordando como él había matado a Marisol, como había entrado en nuestra casa una noche hace años y le había atravesado un fierro en el pecho a mi bella mujer de cabellos cobrizos. Yo intente protegerla y todavía en mis segundos finales de vida carnal, le pedí a Dios que no me la quitaría. Supliqué, seguí suplicando y Marisol había caído sobre la cama y luego girado sobre ella y caído al suelo; muerta. Devastado, hundido en la ira y la cólera, me lancé sobre el hombre que era al menos, veinte años menor, Víctor ni siquiera se había inmutado. Alzó su arma y el primer disparó se ensartó en mi abdomen, haciéndome escupir sangre en arcadas, el segundo disparo impactó en mi cráneo, deformándolo atrozmente. Desde entonces, descansaba en esa cama, inmóvil, incapaz, viejo, muy viejo. Y Víctor me había vuelto su espectador, en ocasiones se sentaba a mi lado, de rodillas sobre la alfombra, tomando mis manos putrefactas y degradas que se caían a pedazos, desplomándose como carne congelada. Sus martirios de asesino lo atormentaban. Decía que no podía dejar de hacerlo, que no podía dejar de sentir lo que sentía, y por un momento todo era calma y arrepentimiento y al otro, sufrimiento y placer.
La mujer tenía la piel roja y luego azul y finalmente morada. Sus manos ya no trataban de liberarse, sus piernas ya no pataleaban intentando apartarlo. Ya no había vida en ella, ya no había nada. Su cuerpo estaba ahí, inmóvil y horrido en la penumbra con un único halo de luz artificial del pasillo. Víctor la tomo de los cabellos y la arrastro por el suelo dejando un rastro de sangre vivida que una vez más, pinto la tela del alfombrado. El hombre lloraba ahora, era un mar de desconsuelo y lágrimas. Corrió a amontonarla con los demás desperdicios y se sentó sobre la cama, mirándome por minutos eternos, susurraba con voz débil una y otra vez "perdón". Yo no lo entendía, no lo entendía a él y no entendía esta vida ni esta muerte. ¡Yo no pertenecía a este lugar! Yo debería estar en la casa del Señor con Marisol, mi amada esposa. Hace tiempo había dejado de creer...en el paraíso perpetuo pero aún era un pensamiento constante, una esperanza, una añoranza. Inexistente aunque persistente. Necesitaba creer en algo, necesitaba sostenerme a alguien.
¿Qué hacía yo en este mundo? ¡Yo era un hombre devoto, un hombre de bien! Mi final debía ser la felicidad eterna y a cambio, tenía una tortura incesante. ¡Yo debía pasar las puertas del paraíso! ¡Yo debía ser más que el confesor de un victimario! Mi cuerpo estaba muerto aunque mi alma estuviese vívida. Y cuando lo veía a él, extasiado con la barbarie que provocaba, sentía que ardía, mi cuerpo, mis poros sudorosos parecían revitalizarse y cuando el descenso me alcanzaba, todo mi ser se volvía gélido pese a que mis sensaciones no fuesen reales, pese a todo mi alma se apagaba con cada asesinato, con cada otra vida robada. ¡Qué hacía yo! ¡Un hombre como yo! Siendo un espíritu que sólo vaga. No lo merecía.
Víctor permaneció unos minutos lloriqueando y cuando su corazón se desinfló y volvió a ser el monstruo imperturbable que acababa con lo entrañable y lo puro... se oculto del día, del ocaso. Sería otra vez un porte, una sombra en el umbral, una presencia que se percibe y sólo eso. Yo era un hombre viejo, muy viejo, senil, casi cenizas. La calma en mi alma era un sueño y la paz un deseo. No me quedaba más que esperar lo inesperado, una salida, una salvación.
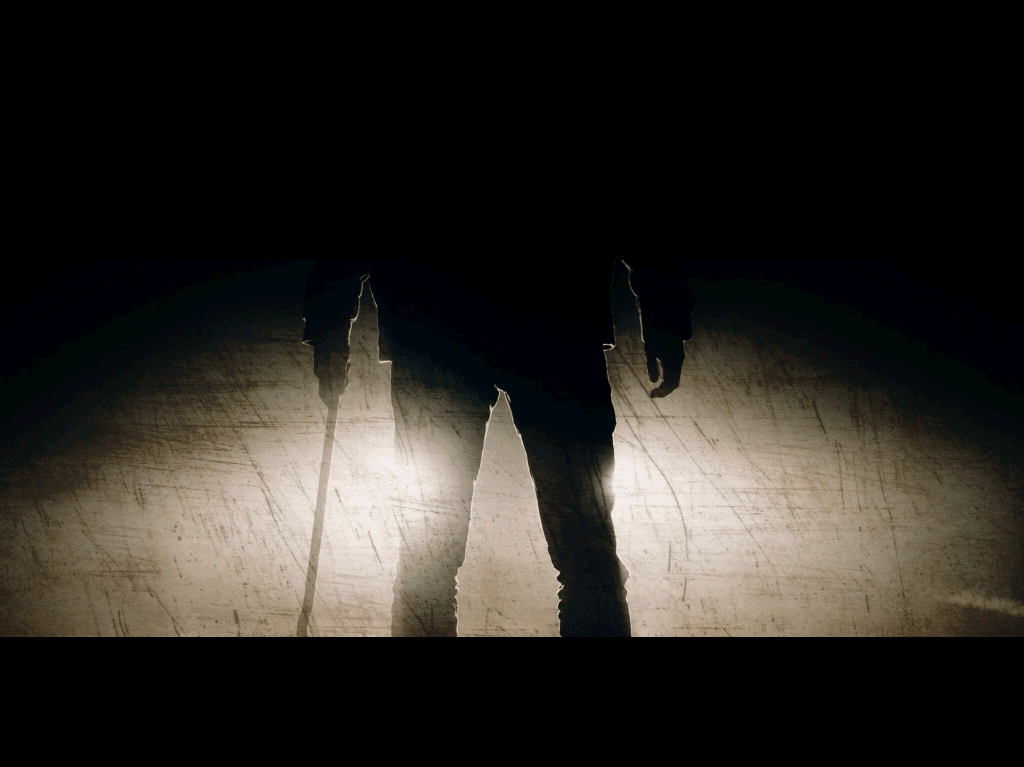
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro