Capítulo VIII
Los dos amigos partieron en busca de las fuentes con más promesas milagrosas para los egarenses. No estaban seguros de si era cierto, pero necesitaban darles esperanza.
—Hijas mías, ¿no queréis venir con nosotros? —El señor intentó convencerlas una última vez—. Será una excursión bonita.
El leal Ahmed y Houria iban a cuidar de ellas en su ausencia, pues a las niñas les daba miedo lo que pudiera acechar por los caminos agrestes. Se despidieron de él besándolo a la vez, cada una en una mejilla y abrazaron a su hermano Joaquimet, que sí había querido unirse a la aventura.
—Os lo advierto, mi señor. —Bartolí fingía una seriedad que ya nadie creía—. Si no me la devolvéis con su honra intacta, os las veréis con mis flechas.
—¡Padre, por favor! —Romero se sonrojó con expresión de pavor.
—Bueno, pues si tengo que escoger, prefiero que la desfloréis vos mismo.
Esa vez fue el pelirrojo quien se ruborizó ante las risas del resto.
Anduvieron durante algo más de dos horas, parando de vez en cuando para reposar, hasta llegar a las primeras altitudes de la montaña de Sant Llorenç. Se turnaron para cargar con Joaquimet la mayoría del tiempo y ahora que el terreno se volvía menos apto para los pies humanos, improvisaron un fardo con el manto azul de su padre y así aceleraron bastante el paso.
—Es lo único ostentoso que llevo encima, así que mejor oculto —dijo Carmel guardando el broche decorado con gemas de colores como un enser más de su escaso equipaje.
—¿No te tranquiliza mi arco?
—Sí, pero me han inculcado tanto miedo a ser rico por los caminos desde niño, que todavía me cuesta.
—Es comprensible. —El niño, que dormía en sus brazos, se despertó.
—Quiero caminar un poco —dijo.
—¿Estás seguro, Joaquimet? —Su padre lo agarró desde detrás—. Aquí el suelo no es liso.
El pequeño asintió con la cabeza y entre los dos lo deshicieron de la tela y lo dejaron sobre la hierba del bosque cada vez más frondoso.
Sin previo aviso, comenzó a correr sorprendiéndoles con su agilidad a su corta edad.
—¡Jugamos! —gritó para que le persiguieran.
Y eso hicieron, corriendo monte arriba, entre risas y algún tropezón de Carmel cuya piel blanquísima brillaba con el sol y ganaba más pecas.
El lugar estaba precioso aquel verano, con flores y frutos que pudieron comer al cabo de un rato de ruta.
Carmel se tiró al suelo exhausto mientras masticaba una pequeña fresa.
—No recuerdo haber reído tanto en toda mi vida —dijo Romero mirándolo desde arriba con otra fresa en su boca—. Gracias, amigo mío.
—¿Quizás es un indicio de que la fuente que nos dará soluciones está cerca?
—No lo sé. No hemos visto nada en todo el camino, ni siquiera un curso de agua.
—¡Un perrito naranja! —dijo Joaquimet escondiéndose detrás de la falda verde de Romero.
Cuando miraron se encontraron con un zorro enorme que se desperezaba tranquilo y confiado.
—¿Es el zorro que salvaste en Egara?
—Creo que sí. —Se puso nerviosa—. Tiene la misma lengua negra. Sigámoslo.
El animal se dio cuenta y los invitó a seguirle a marcha lenta, adentrándose en otro camino más verde hasta llevarlos a un riachuelo con un tubo de hierro rodeado de piedra húmeda. Habían llegado.
Se sentaron al lado, esperando algo más qué les aclarara qué hacer, pero eso no ocurrió. El zorro desapareció y después de unas escasas conversaciones, el sol empezó a ocultarse.
La noche cayó sin respuestas y supusieron que el desenlace sería a medianoche, así que se acurrucaron los tres para dormir junto a la fuente, con las espaldas de los adultos apoyadas sobre una encina cubierta de musgo y el pequeño recostado encima de los dos.
Aquella noche fue la última vez que se les vio oficialmente.
Los cazadores nocturnos decían que en el sitio donde dormían habían aparecido cinco joyas con gemas rosadas. Para las mujeres sabias de Egara, habían buscado una libertad que solo estaba en el mundo de las goges, junto a las hermanas de Roser y que regresarían cuando la ciudad estuviera en peligro en los siglos venideros. Los soldados de Ahmed intentaban convencer al resto de que los tres se habían convertido en flores en la zona más mágica de la montaña de Sant Llorenç, un sacrificio para que la corona votiva protegería a los egarenses para siempre. Esa teoría se reforzó al ver que la epidemia mortal que acosó toda la comarca dejó Egara a salvo con el único caso de la pobre Guillermina.
Solo unos pocos afortunados sabemos que Romero, Carmel y Joaquimet volvieron a la mañana siguiente para recoger a las niñas y el caballo de la recompensa, despedirse de forma definitiva de sus seres queridos. Emigraron al extranjero para comenzar una nueva vida lejos de la fama que los desquiciaba cada vez más. Fundaron la posada Los Zorros en la frontera pirenaica, fingiendo ser hermanos y sus clientes adoraban la comida que ambos preparaban. Aunque Carmel tuvo algunas amantes, sus hijos quisieron a Romero como si fuera su madre.
Terminaron sus días allí, con aquella amistad eterna y una felicidad que merecían después de tantos años de desdichas.
Según los historiadores actuales, nada se sabe hoy en día de ese periodo de tiempo en esta ciudad. Lo ocurrido durante el siglo de existencia de los muchachos de luz de Egara desapareció, engarzándose con la mezcla de magia y naturaleza que les había dado la vida.
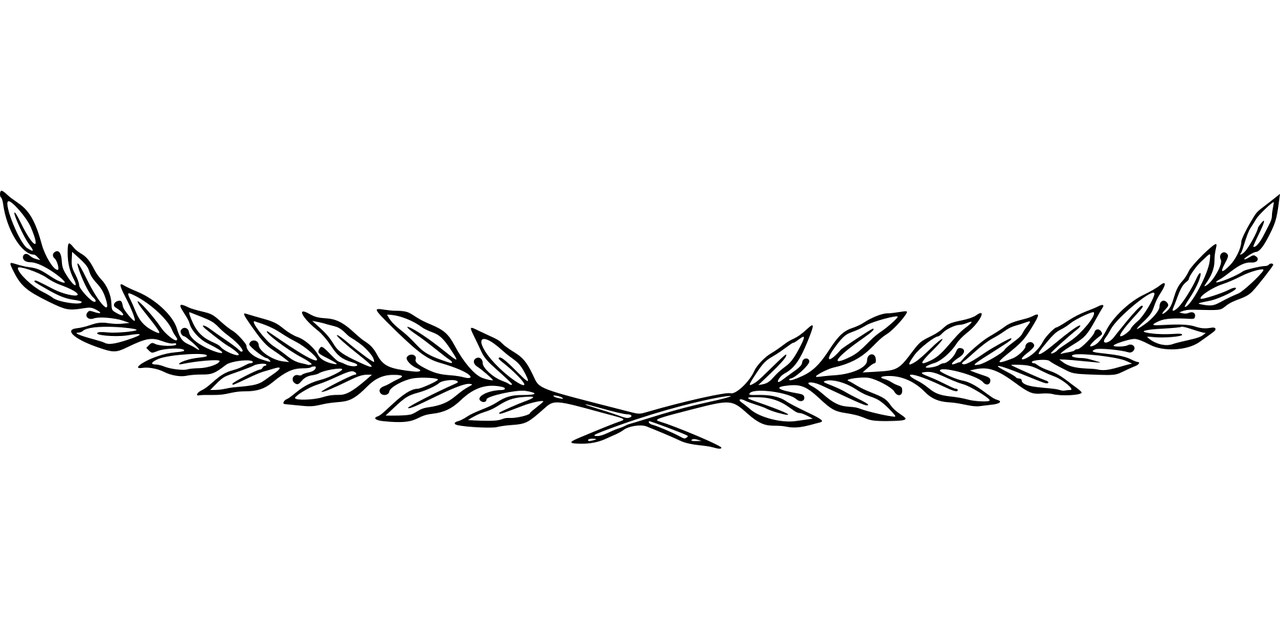
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro