Capítulo 6. Madrid
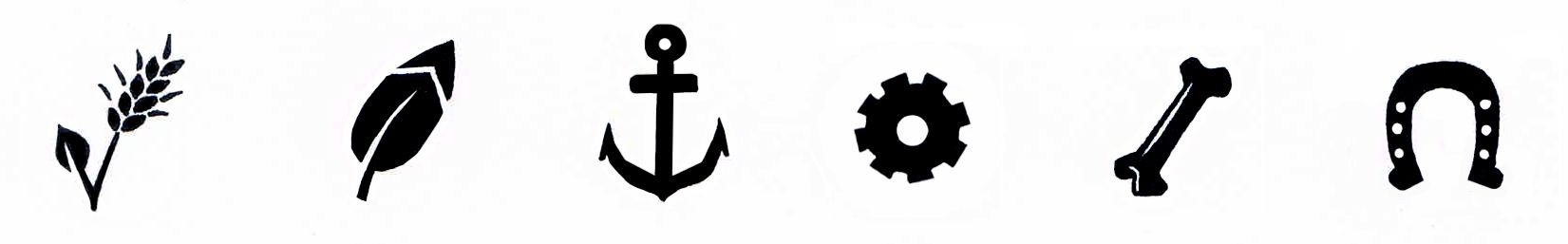
Buscador de la Tierra
A medida que Tonatiuh se iba acercando a las inmediaciones de Madrid, la afluencia de personas por los caminos aumentó como los salmones remontando los ríos.
Madrid era uno de los puntos de intercambio de mercancía más al norte del Señorío de la Tierra, por lo que estaba más cerca de La Costura y permitía sacar las cargas más rápido hacia otros territorios. Y no solo salían los productos nacionales, sino que entraban todos los que llegaban del resto del mundo para abastecer al continente.
Pero los productos nacionales tenían su propio meollo. Cada mes, los cabezas de familia de cada pueblo se acercaban a vender sus mercancías como una avalancha verde, cuanto menos maduras mejor, porque estarían mejor preparadas para el viaje que les esperaba. Era una carrera a contrarreloj para lograr que las verduras llegaran a los confines de todos los continentes antes de que se echaran a perder, muchas veces secas, otras en conserva y otras todavía pegadas a la planta.
Únicamente en los rincones más alejados del mundo, donde las frutas y verduras no podían llegar o llegaban de manera insuficiente, se permitía vivir a algún ciudadano del Señorío de la Tierra para que cultivara pequeñas parcelas y estableciera su negocio. Eran unas condiciones de vida bastante duras: siempre en solitario, siempre dependiente de su patria originaria y siempre en estado de enemistad con tus alrededores. Los pedacitos de territorio extranjero dentro de cada Señorío eran lo que se llamaba «tierra hostil».
La muralla de la ciudad fue creciendo cada vez más rápido, a medida que Tonatiuh se acercaba. Por encima asomaban los tejados apuntados de las catedrales y los palacetes.
Llegó a la entrada y detuvo el caballo en el abrevadero, a la sombra de una gran morera. Observó a los que iban llegando.
Una hilera de hombres arrastraba cada uno una carretilla pequeña detrás de sí, cargada de hortalizas, frutas, herramientas y alpacas hechas de restos de desbroce. El guardia que custodiaba la puerta, vestido de uniforme verde y armado con una vara de metal, avanzó un paso y se situó frente a la cuadrilla.
—Deteneos un momento, señores —voceó—. Hemos recibido un aviso de que llegaría un cargamento de miel en un grupo grande de carretillas.
—¿Cómo? —se desconcertó uno—. ¿Miel de colmena?
—¿A vos qué os parece? ¿O acaso la miel brota de un diente de león? —gruñó el guardia.
—Nozotro no hemo visto miel en la vida —se defendió otro campesino, apoyando la carreta en el suelo—. No zabíamo ni que ze podía comprá.
—Es que no se puede comprar —contestó fríamente.
Luego se limitó a avanzar entre las carretillas en silencio, metiendo la mano entre los calabacines y levantando los melones para indagar debajo en el fondo.
—¿De dónde venís?
—De Daganzo, una aldea a dos hora de acá —respondió otro al pasar por su lado, metiendo la cabeza entre los hombros como una paloma.
El guardia cogió una manzana de una carretilla, la frotó contra su ropa para quitarle el polvo y la mordió con un sonido fresco, esponjoso. Luego se plantó frente al penúltimo agricultor con gesto arisco, que tenía los ojillos hundidos en una enorme cara de cerdito y un sombrero de palma trenzada librándole del sol.
—Vos. —Los salivazos de manzana salieron impactados contra su cara como una llovizna—. ¿Cómo tenéis tanta suerte de llevar solo paja cuando tus compañeros llevan fácilmente setenta kilogramos de peso?
—Oh. También llevo cántaros aquí debajo —se apresuró a explicar, levantando la enorme alpaca y mostrando la hilera de recipientes de barro que había debajo, cuidadosamente encajados.
—Una persona de mala fe diría que pareciese que iban escondidos —insinuó el guardia.
—¡Para nada, señor! Van debajo porque la paja evita que se acerquen las moscas y ayuda a mantener la temperatura.
Agachó la cabeza con respeto, mientras su compañero cambiaba el peso de una pierna a otra con impaciencia y decía:
—Venga, zeñó, dejarlo pazá que van a quitarno todo lo viaje.
—¿Qué hay dentro? —insistió el guardia, mirando a los ojos al cerdito asustado.
—Mermelá de dátil —aseguró el campesino—. Recién traída de los oasis de la frontera.
—¿Seguro?
—Lo juro por los jarreos de marzo, señor.
El guardia se inclinó sobre un recipiente, retiró el tapón y olisqueó la boquilla, pero solo percibía el fuerte aroma de la paja fermentándose con el calor.
—¡Nil! —Llamó hacia la distancia, al compañero que hacía guardia en el portón con cara de aburrimiento—. Venid a probar esto, por favor.
El símbolo del fémur que tenía bordado en el uniforme indicaba que se trataba de un soldado de la Sal, que había sido destinado a tierra hostil para trabajar de catador. El extranjero se posicionó junto al guardia con expresión de profunda calma, observando el panorama con los párpados a medio levantar y un aire de absoluta profesionalidad. Extrajo una varilla de madera del cinturón y la introdujo en el primer cántaro. Salió anaranjada y brillante como una lágrima de ámbar. Se la llevó a la boca.
—Mermelada de dátil —informó.
—¿Lo veis? —insistió el dueño de la carreta—. Dejadme entrar, por favó, que tenemos que estar de vuelta al pueblo antes del anochecer.
El guardia sacó el tapón del siguiente recipiente a modo de respuesta. Nil metió la varilla de nuevo y se la llevó a la boca.
—Mermelada de dátil.
Retiró el siguiente tapón. El dueño de la carreta frunció el ceño y se cruzó de brazos con irritación.
—Y además, ¿qué pasa porque alguien entre miel a la plaza? ¿Que no es esta una ciudá para revender cargas?
—Mermelada de dátil.
—La ciudad puede ser lo que sea —espetó el guardia—, pero vos sois ciudadano de la Tierra y la regla es clara. No miel, no huevos, no leche.
—Uy —interrumpió el catador de la Sal, paladeando la varilla—. Pues esto sí es miel.
Tras un momento de tenso silencio, el guardia se giró hacia el campesino con las gruesas venas marcándose en su cuello y le cogió de la muñeca con rabia. En el dorso de la mano estaba el símbolo en forma de espiga propio de los ciudadanos de la Tierra.
—Vergüenza. ¿Qué clase de vegano eres tú?
El guardia sacó un cuchillo del cinto y le rajó la marca con un movimiento fulminante. La sangre empezó a brotar mientras el campesino se quejaba y mojaba el cuello de la chamarra con el llanto.
Luego le soltó la muñeca con cara de asco, y cuando se encorvó para taparse la herida, le propinó tal patada en el trasero que lo volcó de morros sobre la arena. El hombrecillo se frotó la cara para sacudirse el polvo. Al instante, el guardia sacó la vara de metal que llevaba consigo y le golpeó las piernas con un movimiento seco.
—¡Por favor! —suplicó algún compañero.
El guardia descargó un segundo golpe en sus brazos, con una mueca de desprecio.
—Hoy has herido a nuestra patria y la has hecho sangrar. —Y señaló el cántaro—. ¿Quién ha producido eso?
—No sé, a mí me la han vendío —gimoteó el campesino, rodando por el suelo como una cucaracha para evitar la vara.
—¡No hablo del Señorío de la Sal! ¿Quiénes han producido la miel?
—Las abejas —acertó a decir.
—¿Y no te han enseñado en tu casa que no se debe robar?
Un tercer varazo acertó en sus riñones, que dejó al hombre hecho un guiñapo lastimero. Luego se giró hacia la carretilla y lanzó el primer cántaro al suelo, que se rompió en pedazos y esparció el líquido brillante en el barro. El siguiente no tardó en volar por los aires.
—¡No! ¡Eso es mes y medio de salario! —lloriqueó el campesino desde el suelo, reuniendo el aliento—. Este año se nos han comido las patatas y he tenío plaga de pulgones en las acederas. ¿De dónde saco el dinero si no? ¿Qué queréis, que ponga a trabajar a mis hijos?
Tonatiuh escuchaba de cerca, mientras Piruétano abrevaba. Le vino a la mente la imagen de la niña del trillo. Luego el niño asustador de patos, condenado a estar descalzo en los arrozales y armado con las cazuelas de metal durante cuatro largos meses.
Espoleó al caballo para acercarse a la cuadrilla.
—¡Piedá para los pobres! —pedía el resto de agricultores, acercándose a su compañero para ayudarle a levantarse. Las moscas y las hormigas no habían tardado nada en arremolinarse en torno a los charcos de líquido dulce.
El guardia retrocedió finalmente, con el ceño fruncido de odio.
—Da gracias a que no te doy una somanta de palos que te quedas mongolo. Vete de aquí, ¡vamos! Traidor, fullero; este mes no venderás nada. Considéralo como una multa. —Alzó la cabeza hacia el grupo, recuperando el aire—. El resto puede pasar.
—Buenos días a todos —voceó el Buscador con un tono alegre y relajado. Sacó la acreditación y se la pegó al guardia en las narices—. Soy sir Tonatiuh Castañeda, el Buscador del Señorío de la Tierra, y tengo orden de encontrarme con ese hombre que acabáis de golpear.
El guardia miró a Tonatiuh con una mezcla de cautela y confusión. Después reparó en el caballo domado sobre el que iba montado y no pudo evitar tomar actitud de rechazo.
—Pero si no le conocéis.
—¿También cobráis por decidir a quién conocen las personas que entran por estas puertas? Wey, mucho trabajo para tan poco salario.
El guardia entornó los ojos. Tampoco sabía muy bien en qué categoría de poder entraba un cargo tan novedoso como el de Buscador, así que prefirió no objetar nada e hizo un gesto con la mano para invitarles a acercarse.
—Pues adelante, encontraos.
Tonatiuh espoleó a Piruétano hacia el portón y frenó al otro lado, ya dentro de Madrid. Enderezó la espalda con altivez y dijo, desafiante:
—Pues que venga a buscarme.
Los campesinos miraron al Buscador con perplejidad, bajo la irritada expresión del guardia de la Tierra y la divertida mueca del soldado de la Sal.
Uno a uno, volvieron a cargar el peso de las carretas en las manos e iniciaron el paso hacia la entrada, agachando la cabeza en señal de respeto a medida que llegaban hasta Tonatiuh. El vendedor de miel caminó despacito con su carretilla detrás de la fila, liberado de la mitad del peso pero maltrecho por las heridas.
Una vez dentro, apenas se lo podía creer. Incluso todavía le quedaban las alpacas y algunos cántaros de mermelada que poder vender para salvar el mes. Los agricultores se reunieron a su alrededor con tristeza, devolviéndole el sombrero de palma.
—¿Estás bien, Mateo?
—Ponte esto en la mano, a ver si deja de sangrar —dijo otro ofreciéndole un trapo amarillento.
—Ese guardia es más malo que una helá.
—¿Pero cómo zabía que llevabas mié?
—Me habrá delatao alguien de otro pueblo —contestó Mateo de mala gana, vendándose la mano—. Estoy harto de tanto puritano. ¡Bocazas! ¡Mojigatos!
Tonatiuh bajó del caballo y se acercó al grupo. El vendedor de miel recuperó la compostura, pero apenas era capaz de mirarle a los ojos.
—¿Por qué me habéis ayudao a entrar? —murmuró—. Sé que soy una ofensa para el Señorío de la Tierra; estoy ahora que me muero de la vergüenza.
—No apruebo lo que hizo, es cierto —afirmó Tonatiuh—. Quizá ese guardia tenga razón y a vos os falte educación, pero es por eso que no debéis sacar a vuestros chamaquitos de la escuela, para que no acaben vendiendo igualmente ese líquido del infierno. —Bajó la cabeza con diplomacia—. Yo también los vi.
—¿Qué cosa?
—Los niños.
Mateo asintió muchas veces, con energía.
—Están trabajando en los campos desde bien temprano, mal comíos y mal vestíos, merendando pan con cebolla porque no tién otra cosa. A mi mujer se le parte el corazón de verles —dijo exasperado—. No puedes poner a un niño a trabajar con seis años, ¿pero qué otra opción nos queda si las cosechas van cada vez peor?
—Yo también me niego a sacá a mis hijos del colegio, ahí me muera yo de hambre —apoyó su compañero, un hombre con la barbilla partida en dos y la barba nívea—. No soportaría que esta tierra que es mi hogar empezase a parecerse a la barbarie del Señorío del Metá.
Al unísono, giraron las cabezas hacia el extremo de la calle, donde los niños del Señorío del Metal enfundados en monos grises trabajaban junto a un montón de constructores locales para derruir una casa que estaba estorbando.
Tonatiuh afinó la vista y se fijó en el trazado de líneas que había dibujado en el suelo, en los listones de hierro que estaban apilados en el borde y en el viento bufando libremente por el enorme hueco que había entre las viviendas y la muralla.
—Están construyendo las vías de tren —comprendió.
—Llevan un par de meses. En Madrí no se habla de otra cosa.
Tonatiuh comprobó que la mayoría de los reunidos no habían ido allí a colaborar, sino simplemente a mirar con los brazos cruzados y las cachavas en el suelo. De vez en cuando algún viejito se acercaba a la obra y se ponía a dar órdenes de dónde tenía que ir esto o aquello, haciendo rabiar al capataz. Cuando las inmensas torretas de hierro levantaban los escombros, atraían la atención de todos los transeúntes.
—Estamos jodidos —dijo un agricultor—. Con lo mal que van las cosechas, o nos acabamos pareciendo al Señorío del Metal o nos acabamos pareciendo al de la Sal. Tenemos que buscar la manera de ganarnos el pan sin tener que poner a los críos a trabajar y sin tener que hacer estraperlo con miel.
—¿Y qué le hago yo, si los grandes señores no responden? —se encogió de hombros su compañero—. Yo solo quiero comer.
Se encogieron de hombros, resoplando.
—Bueno, ¿vamos a movernos o qué? —intervino otro—. Que esto está lleno de golfillos y tenemos los carros ahí que parece que los regalamos. Cómo odio la ciudá, Fabio.
Los campesinos asintieron unos a otros y cargaron el peso de los carros de nuevo, volviéndose para iniciar el camino.
Madrid los acogió con sus amplias calles de diseño estridente y recargado. Los edificios se elevaban altísimos a ambos lados de la calzada, con hileras de ventanas rodeadas de marcos barrocos. Las paredes de ladrillo rojo combinaban con un almohadillado de piedra gris en los bajos y esquinas. Las fuentes se alzaban con exquisitas esculturas en cada cruce, y el suelo adoquinado de la calle principal resultó una delicia para los pies que venían embarrados de los caminos.
Los ciudadanos se detenían a charlar entre las columnas de los soportales para no ser atropellados por las carrozas que imperaban las calles. Los hombres y mujeres de bien salían a la calle con sus pelucas blancas y sus trajes impecables de lino, mirando a los campesinos por encima del hombro. Las señoritas vestidas con faldón y gorritos blancos que estallaban en volantillos alrededor del rostro se agrupaban para escuchar a un tonadillero. Los estudiantes se agrupaban en cuadrillas con los libros en la mano para dirigirse a la Universidad Complutense.
Invadiéndolo todo, los jardines de orquídeas, los naranjos silvestres, las enredaderas y las madreselvas. La vegetación era fundamental en las ciudades de la Tierra.
Tonatiuh estaba maravillado. Era la primera vez que se alejaba tanto de sus dominios y pisaba una ciudad grande.
—¿Puedo acompañarlos? Nunca estuve en un punto de encuentro comercial, ni tampoco tan al este del Señorío.
—Por supuesto —respondieron los campesinos muy contentos—. Venid y os invitamos a almorzar.
Las farolas de jade permanecían apagadas en hilera, bordeando la calzada. Solo la jade que llevaba Piruétano atada a la silla revoloteaba con una luz muy tenue, alimentada con algo de aceite para no dejarla morir.
Pasaron junto al Hospital de La Latina, donde se veían los médicos y enfermeras del Aire a través de las ventanas. El olor a caballo les indicó que habían llegado a la plaza de la Cebada, ancha como un acre y rodeada de balcones floridos por ser las Ferias de Madrid. Estaba organizada de forma que los carros esperaban en los márgenes para ser cargados, decenas de ellos; animales sudando bajo el sol mientras los ciudadanos veganos les sacaban agua y se lamentaban por el tremendo viaje que les esperaba. Sus dueñas, las arrieras del Señorío de la Sangre, se mezclaban con los vendedores de la Tierra.
—En esa zona de allá se ofertan viajes que ya han sido acordados por el vendedor y por el destino —explicó Mateo—. Solo necesitan a alguien que realice el transporte.
Señaló el cadalso de madera que había en medio de la plaza, donde los pregoneros cantaban los viajes decididos por grandes burgueses y las arrieras ricas ofrecían diez, veinte y hasta sesenta caravanas de convoy.
—Esos juegan a otro nivel. Nuestro lugar es acá.
Los campesinos se alejaron un poco de los gritos y se asentaron en el hueco que tenían asignado, colocando sus productos en las carretillas para que quedaran bien visibles para el público.
—Nosotros vendemos nuestras cosas a las transportistas y ellas ya se encargarán de revenderlo. No sabemos si llega a algún destino, pero a nosotros ya nos han pagao —dijo Mateo, encogiéndose de hombros.
Las arrieras no tardaron en acercarse, con sus ojos astutos y sus manos fuertes por el roce del cuero.
—¡Buenos días, benditos por Saica! —dijo una alegremente, ojeando el carro del compañero de Mateo. Los campesinos no respondieron para evitar entrar en tensión por la controvertida alusión al dios—. ¿Cómo es que tenéis melones tan pronto?
—Este año se han adelantao por la caló y los recogimos en agosto. Diez melones son dieciséis carpes. —Le mostró un melón—. Les queda un poquillo de maduración, pero van a salir buenos. ¿Os lo calo?
—Venga.
El agricultor metió el cuchillo en dos tajos rápidos y limpios y sacó una cuña fina de melón. Se la tendió a la mujer para que lo probara.
—¿Para dónde vais?
—Berlín.
—Os llega para vender en Constantinopla. ¿Os vale?
—Venga —accedió, relamiéndose. Pagó al agricultor y avisó a un mozo de carga, que se apresuró a meter los melones en un saco de esparto para llevarlo al carro.
Tonatiuh lo miró con curiosidad, así que Mateo le explicó:
—Estos mozos los contrata el gobernador de Madrí para que trasladen las cargas a los carros. Le sale muy rentable que vengamos aquí a vender, así que no nos hacen pagar ná.
Pronto se acercó otra arriera, pequeñita y escuálida como un cervatillo. Ojeó en silencio entre las carretillas y finalmente se dirigió al campesino.
—¿Qué tenéis para viajes largos?
—¿Cuánto de largos?
—Alejandría. Quizá París —contestó ella.
—Apio y zanahorias en agua. Manzanas, buenísimas, tiernas como el peso de una novia. Pero si las lleváis, separadlas del resto de frutas porque las hacen madurar más rápido. Las cebollas y los ajos duran mil años si los mantienes en esta bolsa oscura, como si estuvieran bajo tierra. Este año no hay patatas. ¿Os va?
—Bien. Ponedme todo lo que tengáis. Cuanto más verde mejor.
—Pesa un poco menos de cinco arrobas. Hacen sesenta y dos carpes.
—Sesenta, y au —replicó.
—Ea —aceptó Mateo.
La arriera le alargó el dinero y avisó a otro mozo.
A cierta distancia de las carretillas, una joven de piel morena paseaba inspeccionando el género con sus grandes ojos marrones y el pelo sujeto en una coleta altísima, que le llegaba hasta la cadera y le bailaba graciosamente cuando alguien la empujaba. Iba vestida con un chaleco y una camisa de algodón que enseñaba el escote a todos los vendedores. Mateo alzó la voz:
—Eh, bonita. Venid acá, mirad.
—Bonita tu esposa. A mí no me llames eso —amenazó como una leona. Pero se acercó a curiosear.
—Mirad estas alpacas de pajas qué buenas; pa vuestro carro que seguro que le falta una miaja pa llenarse.
—¿Y por qué querría llenar mi carro con algo que pesa poco y ocupa mucho? —preguntó.
—Pues porque esto es paja de primera calidad; pa tener en la gloria a vuestros animales, pa prender la madera mojada, pa hacer colchones...
—La gente se puede hacer colchones con cualquier cosa que encuentre en el campo.
—¡Pero los colchones del Señorío de la Tierra son inigualables! Esta paja viene de una planta que huele fuerte pa los ratones, así que así no se la comen y el colchón dura más. Además viene bien pa la gente con incontinencia y los sudores de fiebre. ¡Se lo chupa to! Mirad, tocad, tocad.
La ciudadana de la Sangre estiró la mano morena, en cuyo dorso se apreciaba la marca en forma de herradura propia de su Señorío. Apretó la paja un momento y acabó resoplando.
—Bueno. Al menos tendré un sitio blando donde dormir dentro del carro. Me lo llevo.
—Cuatro carpes y medio por las dos alpacas —pidió Mateo.
—Quillo, ¿estás espinao? —negó ella—. Dos.
—Dos carpes y setenta carpines. Doblar la espalda pa agacharse a recogerlo no vale menos que eso.
—Bueno, a la que os agacháis al suelo pa pastar, lo cogéis —respondió la chica, soltando una carcajada.
Mateo puso cara de perro.
—Que es broma, lechuguino —rio—. Venga, tomad.
Le alargó las monedas. Luego llamó a un mozo para que cogiera las alpacas y se alejó del puesto.
Mateo suspiró y miró su carretilla, donde apenas quedaban unos cántaros con mermelada de dátil.
—Es una pena que no me haya quedado miel. La miel se vende mu bien para viajes largos porque no caduca, ¿sabéis? —comentó al Buscador—. Dicen que se han encontrado tarros de miel en las tumbas de los faraones y que todavía se pueden comer. Imaginad lo que vale eso. Miel de hace dos mil años. Abejas de hace dos mil años. Es como ese hipocornio que andáis buscando, que es pura reliquia.
Tonatiuh se quedó un momento en silencio, pensativo, y llegó a la conclusión de que iba llegando la hora de investigar un poco.
—¿Qué sabéis vos de los hipocornios? —preguntó—. ¿Qué sabe alguien que no tuvo una biblioteca a la vuelta del pasillo en toda su vida?
Mateo se limpió el sudor de la sien con la manga antes de contestar, apoyando las manos callosas en los bordes de la carretilla.
—Pues sé que nace de la tierra y que a ella pertenece, aunque se esfuercen en pintárnoslo como un monstro devorador de carne y alejao de todo cuanto conocemos. No necesito haber estudiao mil libros pa saber eso —miró a Tonatiuh—. Sé que a un hipocornio lo sacas del campo y se te muere como una florecilla tirada en un adoquín. Vamos, como nos morimos todos, mu poco a poco. Y sé que admirar algo es estar orgulloso de ello aunque no lo veas, solo sabiendo que está ahí y que comparte este mundo contigo. Que los humanos admiran a la bestia por lo que es en libertá, sin cuerdas ni ronzales como los que llevan esos jamelgos que están ahí atrapados, o como el que tenéis vos esperando en la esquina, y aun así pretenden encerrarlo en una caballeriza para presumir de él hasta que se le apague la vida. Sí. Eso es lo que van a hacer con él. —Se encogió de hombros—. Hazlo tuyo y dejará de ser libre, así que dejará de ser aquello que admiras. Así de sencillo.
Tonatiuh alzó la vista hacia el cielo. Pensó que para no haber leído un libro en su vida, tenía bastante razón.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro