Capítulo 33. Génova
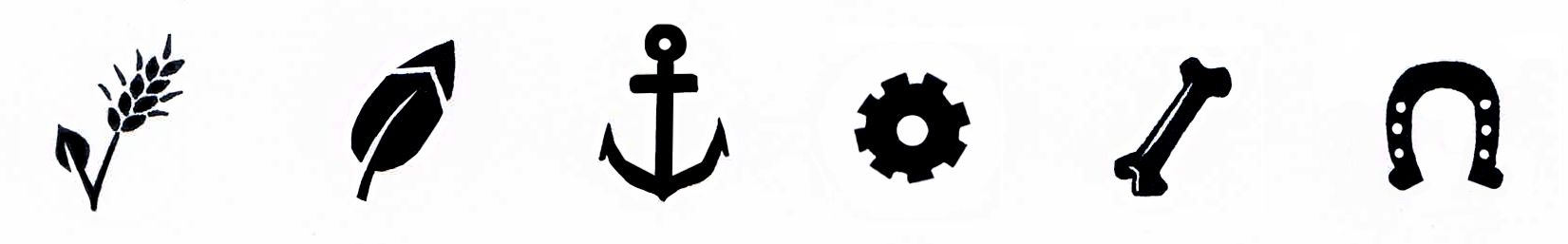
Buscador de la Tierra
—Sadira.
Continuaron andando por las concurridas calles de Génova, separados por un terrible metro de distancia.
—¿No me vas a hablar en todo el viaje?
—No te lo mereces —bufó la arriera, apretando el paso y evitando mirarle—. Me voy a quedar callaíta mientras te hago la comida, te acompaño a los bailes y te remiendo los calzones, hasta que te arranques los pelos del tormento.
—No inventes chingaderas; yo jamás te pedí que finjas ser mi mujer —protestó el Buscador, con cierta intención de picarla.
Sadira se giró de golpe hacia él.
—Por supuesto que no, y te diré por qué —le señaló con el dedo índice—. Has salío de casa con un palo en el culo y todavía lo tienes clavado en las entrañas. Eres una margarita, Tonatiuh, pero a las margaritas las pisa todo el mundo. —Le miró a los ojos con fiereza—. Ni siquiera has necesitado una esposa fuerte que te haya arruinado la vida, sino que ha bastado con una triste para hacerlo. La llevas en la cabeza y la llevas en ese corazón amargao que tienes. Te has alejao de casa, pero no te has alejao de ella, ni aun evitando escribirla en tres meses. Cuánto más piensas alargar el viaje para no tener que enfrentarte a Cher, ¿eh? Todos los hipocornios y las sectas que te echen son pocas, pero te diré que más te vale resolver tu mierda pendiente, o los demás Buscadores te van a comer vivo. Parece mentira sea una mujer la que tenga que enseñarte a ser un hombre.
Un tortazo se estrelló contra la cara de Sadira sin previo aviso, haciéndola girar la cabeza de golpe. Tonatiuh tenía el ceño arrugado de cólera, pero acto seguido, se llevó las manos a la boca.
Ella lo observó asombrada, y luego soltó una carcajada.
—Vaya... Pero qué tenemos aquí —se limpió la sangre del labio en actitud burlesca—, un hombre con carácter.
—Perdóname, Sadira —comenzó a decir, asustado—. No sé qué me pasó. Yo jamás...
Apenas vio venir el derechazo de la arriera, que se estrelló contra su rostro con más fuerza de la que él había empleado en el anterior golpe. Tonatiuh reculó gruñendo de dolor, agarrándose el puente de la nariz. Sadira agitó la mano en el aire; se le habían puesto los nudillos rojos.
—Estamos en paz.
—¡Nadie me golpeó nunca en la cara! —se quejó con voz chillona.
—Eso te ha faltao a ti —resopló Sadira—, que alguien te enderece a base de hostias.
El Buscador expresó la sombra del rencor con todas sus fuerzas, algo que pocas veces había experimentado en su vida.
—No puedes hablarme así. ¿Me oíste, pendeja? ¿Quién te creíste que eres para hablarme así? —dio un paso hacia ella, intentando hacerse grande y aumentar sus límites por encima de la piel—. A mi padre lo conoce todo bato. Basta una orden mía para que el Señor de la Tierra avente a la pinche legión veracruzana a hacer una visita a esos gitanos que tienes por familia.
Afortunadamente, Sadira sintió que la línea que separaba la violencia explosiva de la que no merecía la pena, había sido cruzada. Tampoco se amedrentó, sino que entrecerró los ojos con el aplomo de una losa y se limitó a contestar:
—Y aun así, seguirías siendo demasiado débil para este mundo.
Lentamente, Tonatiuh la dejó escapar sin que nada pudiera salir de su boca, quedándose con la frustración ardiéndole en la garganta. Pero quizás era mejor que se adelantara y volviera a casa por su lado, no fuera a ser que se arrepintiera de no haberse enzarzado a patadas con él.
Así que Tonatiuh retomó el camino solo y llegó al hostal de La Rana Orejona de un humor de perros. Andreas le saludó en el vestíbulo: "¡Querida! ¿Gusta un limoncello, la reina?" Pero Tonatiuh lo ignoró por completo y fue directamente hacia la habitación por las escaleras crujientes.
Al llegar, se encontró con una salita con las paredes de piedra y el techo artesonado en madera, donde las vigas estaban ennegrecidas por la carcoma y la humedad.
Las contraventanas abiertas de par en par y los geranios colgantes le daban un aspecto acogedor; sobre la cama había un camisón blanco con las mangas bordadas, doblado escrupulosamente en cuadrado. Era la primera vez en tres meses que podría dormir con ropa limpia y echar a lavar la suya.
En la pared había un pequeño pirograbado sobre la Religión Antigua, donde aparecía la Salamandra moteada junto a sus otras manifestaciones: el Vencejo, la Anguila y el Alacrán.
Se asomó por la ventana para ver el patio interior rodeado de claustros de madera, en cuyo centro estaba la pila para fregar los cacharros y en el margen, un horno de pan que había teñido de hollín toda la pared, pero que olía a gloria. Entonces Tonatiuh vio aparecer al gato de Andreas caminando por la baranda, acercándose a él con tranquilidad.
—¿Cómo vergas llegaste acá? —gruñó.
El gato atigrado saltó al alféizar de la ventana para estar más cerca de sus manos fabricantes de caricias, pero Tonatiuh lo recibió con cara de absoluta repulsión.
Por un momento se le olvidó el enfado. Le perturbaba su mirada atenta y sus fauces cerradas, tan diferente a la cara estúpida de los perros, como si fuera a desenroscar ese cuerpo mantecoso y ágil para devorarle de un momento a otro.
—¿Qué quieres?
Los ojos endemoniados se clavaron en lo más profundo de su alma y le recordaron la maldad felina que habitaba en el mundo, donde los zopilotes le seguían de cerca y los bebés lloraban de vulnerabilidad. Percibió el aura de un tigre mortífero a través de las retinas del pequeño animal y sintió la imperiosa necesidad de defenderse. Estaba aterrorizado de que criaturas así pulularan por la vida doméstica de la gente, hechizando a todo el mundo con sus pelos suaves y su dulce ronroneo.
De repente, el gato hizo el amago de acercarse a él.
Tonatiuh se asustó y le empujó al vacío.
Tardó un momento en escucharse el choque seco contra el suelo. Se metió a la habitación asustado, pero Sadira acababa de llegar a la puerta para entrar en su cuarto.
—¿Has echao al Silvio por la ventana...?
Tonatiuh se giró de golpe.
—No le eché. Se cayó.
—Se cayó tus muertos. Que te he visto tirarle.
—Viste mal.
Silencio.
En aquellos momentos, la persona con la que menos le apetecía hablar era con Sadira, pero ella insistió cautelosamente:
—Creía que los veganos no hacíais daño ni a una mosca.
—Eso no tiene por qué ser cierto —se defendió—. Mi tío tenía como afición plantar cactus raros y vendérselos a los coleccionistas de Veracruz, hasta que adoptó un perro que le encantaba mordisquear las flores de colores que nacían arriba. Como destrozaba la parte más atractiva del cactus, un día mi tío se enojó al verle y le restregó la cabeza contra las espinas.
—¿Y el perro aprendió la lección?
—Se murió de infección.
Sadira entrecerró los ojos, sin entender la justificación de la historia.
—Tú no harías algo así. Casi te pones a llorar por un pescao en el barco de Nina —resopló—. Se te ha debido meter agua de mar en la almendra, pa que ahora vayas matando gatos genoveses.
Tonatiuh quiso replicar, pero las palabras murieron en sus labios y se limitó a retroceder lleno de abrumación cuando se dio cuenta. Había matado un animal.
La sangre huyó hacia algún punto de su cuerpo y se quedó frío, como si se le hubiera congelado el corazón. Sintió desfallecer si no se apoyaba en algún lugar. Pegado a la pared como un retrato de Pimentel, se restregó hasta el marco de la ventana y se asomó para mirar al animal espachurrado en el suelo, aunque se vio receloso de sentir pena. Temía que su alma embrujada fuera a escaparse de su cuerpecillo peludo de un momento a otro para venir a atormentarle.
—Chingadamadre... maté a un gato —declaró con un hilo de voz. Se miró con asco aquellas manos que habían robado una vida, como si no fueran suyas. Todavía quedaban algunos pelos rubios pegados a los dedos.
—Ya te digo. Se ha quedao hecho una tortilla, el pobre bicho —comentó Sadira, asomada.
Tonatiuh se volvió hacia la pared y la arañó con todas sus fuerzas. Las uñas se destrozaron contra la piedra y la sangre escurrió por sus dedos, dejando las marcas rupestres de la vergüenza. La arriera tiró de su jubón para apartarlo de la pared, alarmada.
—¡No es mi culpa! —gritó como un volcán, señalando la ventana con desprecio—. ¡Me estaba defendiendo! ¡Es un asesino!
—¿El Silvio? —Sadira no lo entendía—. Si tiene el tamaño de una gallina.
Tonatiuh arrancó con odio.
—¡Felinos de la chingada! Fingen querer tu compañía como los perros o los asnos, pero luego traen en la sangre todas las maldades del mundo salvaje. No se puede amaestrar su cerebro de bestia; se largan a correr por ahí entre las ramas y los tejados y solamente se acercan para robar lo que necesitan a la humanidad. ¡No vi animal menos noble!
Resopló un segundo y se sentó en la cama, mareado.
Sadira no sabía ni qué decirle, pero sabía que existía algo lóbrego detrás.
—¿A ti qué te pasa?
—Que tienes razón. Tengo que solucionar mi mierda pendiente —dijo solamente—. No me agradan los carnívoros. No me agrada alguien que existe solo para causar sufrimiento e interrumpir vidas.
Sadira guardó silencio, ya no solo por la sospechosa anomalía de que odiara a media cadena alimenticia, sino ante el dilema importantísimo que se cernía sobre sus cabezas.
—¿Y qué vas a hacer cuando encuentres al hipocornio?
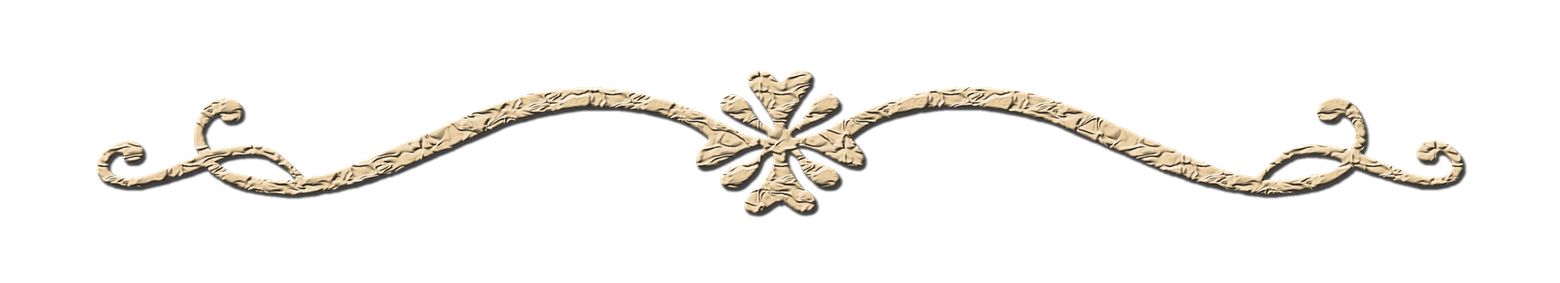
Era el río más largo de los continentes después del Amazonas. Recogía las aguas de todas aquellas regiones donde llovía a menudo y las llevaba hacia las que no, cambiaba el clima regional y generaba nubes como si fuera un caldero de sopa hirviendo. Pero lo más importante de todo, era que servía de separación fronteriza: primero entre el Señorío de la Sangre y el del Metal, y después entre el de la Sangre y el del Mar.
Era una monstruosidad de río, que reverdecía el entorno a su paso y albergaba un montón de barcos subiendo y bajando por sus aguas. A diferencia del río Arno donde habían atrapado las gulas, en el Nilo apenas podía distinguirse la orilla opuesta, donde comenzaban los confines del Señorío de la Sangre.
Las ciudades de ambas orillas, escarmentadas del calor del desierto, se apiñaban en los muelles ansiosamente y se miraban de reojo en la lejanía.
—Alonzo, tengo que parar por aquí —dijo entonces uno de los anguileros, sentado en el pescante del carro.
Su compañero resopló y avisó:
—Nosotros vamos yendo a la lonja de Jartum. Haz lo que tengas que hacer y te buscas una calesa para alcanzarnos.
—Noooo. Espérame un segundo, que no tardo nada.
—Con el calor que hace... —se quejó Alonzo—. Las jades congelantes se están apagando y la gula se echa a perder enseguida, tú lo sabes. Nos van a pagar menos por no estar frescas.
—Solo veinte minutos. Dame veinte minutos y nos vamos —suplicó él, deteniendo el carro.
Alonzo le vio apearse de un salto y suspiró.
—Cazzo, Marcello...
—No te muevas, cielo, no te muevas —dijo desde el suelo, agarrándole la mano con emoción—. Dame veinte minutos. Conseguiré unos buenos cuartos por esto, Alonzo. Ya lo verás. Ya verás qué pico de espina más rico nos vamos a pegar en Jartum.
Los pescadores lo vieron marchar a la carrera, malhumorados, mientras se apresuraban a poner el carro a la sombra para que no se calentara el pescado.
Marcello llegó a la orilla del Nilo y se dirigió al primer muelle que encontró. Estaba abarrotado de gente sudorosa, con la ropa cubierta de costras de mugre y el cuerpo lleno de manchas imposibles de identificar. Se contarían por centenas e iban descalzos. Los grilletes de sus tobillos hacían sonidos metálicos cuando se movían.
Una enorme galera sobresalía a sus espaldas. Era larguísima y aplanada como una cáscara de pipa, con el culo redondeado sobresaliendo por encima de las olas. La eslora estaba dividida en dos andanas de borda baja, donde dos centenares de remos reposaban en el agua a modo de patitas. Una vela longitudinal tenía la tela recogida y parecía burlarse del barco. Debía de ser triangular, pero no había manera de saberlo porque nunca se desplegaba. Estaba hecha para compensar el viento cuando la fuerza remera era insuficiente, pero precisamente cuando la fuerza remera era insuficiente era cuando el castigo era apropiado.
Las galeras estaban hechas para navegar, no para llegar a ningún destino. Eran la máxima expresión del esfuerzo humano como castigo y como penitencia, como empleo de la fuerza personal al más puro estilo budista, pero sin que la gente tuviera opción de elegir. En un mundo donde el destino es la mayor preocupación y la pregunta más buscada, lo más chocante que puedes hacer es realizar acciones sin ningún fin. La tierra lo sabe.
En el muelle los cuerpos andrajosos de los presos se distribuían en filas encabezadas por diferentes oficiales. Estos dirigieron a Marcello hacia su superior mientras los condenados le seguían con ojos cansados pero alertas, como de terrier apaleado.
El pescador se detuvo ante un hombre ya entrado en años, con el pelo de las sienes repeinado y cubierto de canas. Tenía el pecho erguido con fiereza y en él colgaban algunas medallas, todas concedidas por el Señorío del Mar. Sujetaba un papel y una pluma entre las manos.
—Quién es usted. Qué quiere. Tengo trabajo —bufó el mayoral rápidamente.
—Tengo algo que darle. ¿Tiene un minuto?
—No lo tengo. Vamos a embarcar ya.
Marcello miró a su alrededor.
—Parece que están esperando a alguien.
—Nos falta una cangura de presos que venía del sur —admitió el mayoral. Entonces se puso un rulo de tabaco entre los labios y se llevó el fósforo encendido. Aspiró un segundo, retuvo el humo como si se hubiera vuelto de piedra y luego lo expulsó con lentitud—. Se habrán quedao por ahí en alguna taberna poniéndose piojitos. Como pille al oficial le voy a abrir la cabeza como si fuera una puta nécora. Venga. Y usted tiene dos minutos, pichón. Que aquí tol mundo se cree que nos tiene a su disposición, y luego soy yo el que tiene que poner roja la mejilla ante el Cabildo.
—No quería importunarle; es solo que tengo una carta que podría interesarle. Me la dio un viejo vendedor de ostras, que se la había dado una arriera, que se la había dado una mujer de los pueblos madereros de la Tramontana.
—Y a mí eso qué coño me importa.
—Lea, lea. —insistió el anguilero, ofreciéndole el papel—. Está escrita por un Marqués.
El mayoral agarró la carta de mala gana y miró las letras desde lejos, mientras fumaba con una clara expresión de desinterés. A medida que leía, iba acortando la distancia al papel y olvidándose del cigarro.
Finalmente alzó la vista con los ojos muy abiertos.
—Niño, pero esto lo tiene que saber nuestro Señor. Aquí dice cosas importantes sobre la organización política del Señorío del Meta... que los jóvenes ostentan algún tipo de poder sobre el gobierno, que se reúnen varias veces al mes. No lo había oído en mi vida. Esto son temas de interés nacional, ¿sabe? Que yo he trabajado de alférez, que sé lo que son estas cosas.
—Es interesante, sí. Por eso que-quería ofrecerle un trato —puntualizó el anguilero con voz baja—. ¿Qué le parece a usted tener esa carta a cambio de cien carpes?
—¿Y para qué quiero aceptar un trato para conseguir un papel, si ya lo tengo en la mano?
Marcello se quedó sin palabras.
—Bueno... porque... —Agarró la esquinita con dos dedos y quiso tirar de ella tímidamente, pero ya era demasiado tarde.
—Quite usted esa mano de encima, hombre —rio el mayoral, sacudiendo la carta—. Ha hecho buena cuenta al poner esta carta a disposición de las autoridades. Es usted un honrado servidor de su patria, que es la mayor recompensa que uno puede obtener.
—Pero señor... Esa carta es mía y...
—Hala, reina, cállate un poco o te meto aquí a remar con los presos. A ver entonces cómo te busca tu marido.
Marcello quiso replicar, pero no se atrevió. Sabía que la batalla estaba perdida.
—¿Y qu-qué va a hacer usted con ella?
—De momento estos caballeros la van a llevar Nilo abajo —señaló a los presos que esperaban en el muelle llenos de mugre, agolpados como larvas para evitar que el frío circulase entre sus cuerpos—. Y cuando lleguemos al delta de Alejandría, veremos cómo puedo hacérsela llegar a Pimentel.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro