Capítulo 24. Persia
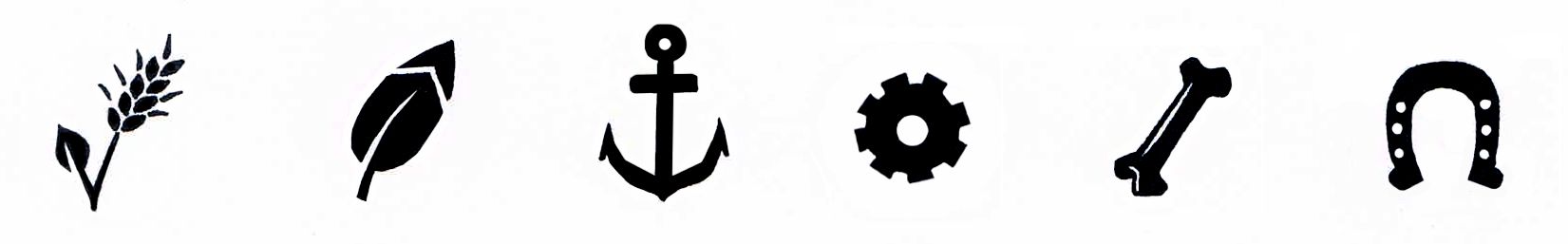
Buscador del Aire
Malinois estaba desolado. Un día su pelempira no volvió más.
Llevaba dos semanas viajando desde que atravesó el puente de La Costura, salió de los cerros de Cambalache y entró por fin en la Región de Persia, la comarca más cálida del Señorío del Mar.
Le recogieron las llanuras áridas donde habitaban los puercoespines y los tejones, pero como aquella zona era una enorme vorágine de vendedores y viajeros que construían conexiones mercantiles en torno al golfo Pérsico, el Buscador se desorientó y tuvo que acercarse a pedir ayuda a un cabeza de familia que tenía un negocio de goletas en el Nilo. El hombre vestía una chilaba de tela carísima y tenía un harén de nueve chiquillos sin pelos en los huevos, que le hacían trencitas en la barba a la sombra de un fresno. Muy contento con su visita, le regaló un mapa del continente y le invitó a tomar té y guiso de paloma con cilantro. Solo comprendió sus intenciones cuando le metió la mano en los calzones, junto al fuego, y Malinois se asustó tanto que tuvo que salir de allí en plena noche. Nueve parejas le debían parecer pocas.
Pronto empezó a avistar el nacimiento de los montes Zagros y sus campos de florecillas amarillas, donde las nubes proyectaban sombras de varias leguas de extensión. Malinois veía los flamencos surcar el cielo en bandadas, pero de su pelempira ni rastro. El entrecejo le dolía ya de mirar hacia el sol y escudriñar con la vista.
Se sentía confuso, lanzado de golpe al abismo. ¿Qué habría sido de ella? Sin su pelempira no sabía hacia dónde debía tirar, pues era ella la que le estaba guiando hacia el hipocornio.
Las últimas veces le había guiado hacia la Tramontana, la cordillera que separaba el Señorío del Mar y el Metal, así que revisó la brújula con la cartografía en mano y decidió seguir unos días más hacia el sur, para no tener que atravesar los Zagros.
Y sin darse apenas darse cuenta, rebasó la altura de Teherán y entró en el área templada que marcaba el inicio del ducado de Toscana. Se notaba el cambio porque el clima era más suave, la gente había dejado de cubrirse con pañuelo y comenzado a hablar con acento cantarín.
Cuando Malinois llegó a la orilla del río Arno, se encontró una enorme marabunta de personas de clase baja, con bandanas atadas en la cabeza para protegerse del sol y un bocadillo de fiambre en la mano. Se contaban por centenas, asentadas en cuadrillas buscando la sombra y hablando animadamente mientras esperaban; Malinois no sabía qué.
Las arrieras aprovechaban la situación también, acercándose a los acampados para venderles alguna tina de cerveza con la que soportar el calor. Pasó por su lado una en cuyo costado se leían las palabras "Damasco Libre" en varias lenguas. El Buscador la detuvo levantando la voz y la arriera asomó la cabeza.
Se trataba de una mujer que superaba los sesenta años de edad, con el pelo cubierto con un pañuelo de cuadros y los pómulos regordetes llenos de cicatrices.
—Salud, viajero —anunció.
—Hola. ¿Vendéis pelempires?
—No, hijo, no —bufó con obviedad. Hablaba esperanto, pero pronunciaba las sílabas fatal—. Ubicaos. Yo no puedo llevar pájaros encerrados en el carro durante todo el viaje. Cómo se nota los provincianos que no han salido de su Señorío en la vida...
—¿Y cómo se nota? —preguntó Malinois, sin comprender.
—¿El qué?
Entonces sintió que su corazón se ponía a latir con fuerza.
Le ponía nervioso perderse en las conversaciones. Le incomodaba que la gente no acabara la frase y se quedara callada después, mirándole como si esperase una respuesta. ¿Una respuesta a qué, si no sabía dónde estaba la pregunta?
Decidió cambiar el rumbo de la conversación para salir del atolladero.
—¿Dónde puedo encontrar pelempires en venta?
—Florencia es el sitio más próximo. Si no, deberéis buscar a criadores del Aire que se encuentren en tierra hostil.
—¿Dónde?
—No lo sé, hijo. Yo llego hasta Persia y no bajo más de aquí, que no me gusta el frío.
¿El frío? ¿Qué frío?
Pero terminó asintiendo, despacio.
Entonces se fijó en sus manos callosas por la edad y no encontró el símbolo de la herradura en ninguna de las dos. Aquello le extrañó muchísimo, porque solo las arrieras de la Sangre tenían licencia para llevar un carro de carga.
—Pero vos vendéis cosas, ¿no?
—¿A vos qué os parece?
Malinois no supo qué contestar. Entonces reconoció el pañuelo de cuadros y cayó en la cuenta: aquella mujer era kurda. Una mujer que había nacido en una tierra sin división de profesiones, sin símbolos ni diferencias. Una mujer libre, como ellas solían llamarse, pero la libertad se pagaba caro dentro de las demarcaciones Señoriales.
—¿Puedo tener problemas si os compro algo? —alzó las cejas—. ¡Y a vos! La Inquisición os ahorcará si os pilla.
—Ay, hijo... —rio la mujer—. La Inquisición y el Señorío del Mar duermen revueltos en la misma cama. Todavía no se han sacado las garras porque no les va bien que se forme el caos, pero están que no pueden ni verse. No nos juzgarán ni a vos ni a mí en estas tierras.
Malinois asintió con cierto recelo, y miró a su alrededor un segundo antes de comentar:
—Yo también soy de muy lejos, y el camino que llevo es largo. ¿Te queda algo de pescado en conserva?
—He vendido todo en el Señorío del Metal —negó ella, muy alegre—. La gente que vive en el desierto está desesperada por conseguir productos frescos. Los corales y las esponjas del Mar les vuelven locos, además del bacalao seco. Así que ya veis, las comerciantes les traemos regalitos de fuera y ellos nos traen cuentos de dentro. ¿Sabéis que una compañera que lleva dromedarios me ha contado que han visto al hipocornio por esos lares?
—No, no lo sé —contestó Malinois, sorprendidísimo en su interior—. Cuéntame más, por favor.
—Dijo que tenía una pinta lamentable, que daba pena verle... con toda la cara hinchada, cosa mala. Que tenía la piel enrojecida y los ollares lloraban sangre.
—Debe ser por el disparo de la nariz, que no ha curado bien —supuso Malinois—. Si no ha tenido a nadie cerca para atenderle, habrá sufrido infección.
—No sabía que los hipocornios se ponían enfermos. ¿Sois médico?
—No, pero aprendí algo de medicina en mi juventud.
—Ay, ¿pues me podéis mirar esta roncha que me ha salido aquí? Antes pensaba que era sarna, pero... —Se levantó la camisa para mostrar un sarpullido rojo encima de la faja que le sujetaba las arrugas—. Yo creo que son las chinches, que me han picado cuando pasé por Caracas...
—Probablemente es mal de chagas. No se quita con el paso de los años.
—¿Me voy a morir?
—Sí.
La kurda se quedó amarilla ante la rotundidad de la respuesta.
—Bah. Vos no sois médico ni nada —replicó después, quitándole importancia con un movimiento de mano.
—Ya lo sé, os acabo de decir que no ejerzo de médico. Soy Buscador.
—Sí, y yo soy Sherezade —se echó a reír guiñando sus ojos ancianos—. Pues hablando de Buscadores... los del Mar llegan hoy a la Toscana. Ahí los tenéis, a tiro de piedra, por si queréis partirles un clavicordio en la cabeza o algo.
—¿Pero cuántos son?
—Dos. Un padre y una hija.
—¿Por eso está aquí toda esta gente?
La mujer asintió.
—Son tejedores de redes de pesca. Parece ser que trabajaban en Florencia y han venido aquí a esperar a los Buscadores.
—¿Y cómo sabéis que son los Buscadores?
—Todo el mundo lo sabe —dijo, haciendo chasquear el látigo sobre sus bueyes para alejarse.
No lo entendió hasta que no los vio.
Tardaron unas cuantas horas más en llegar y el sol se había puesto ya en lo alto. Iban en un carruaje que relucía gracias a sus chapeados de plata al mercurio, la carrocería estaba hecha de madera lacada y los caballos negros que tiraban de él parecían estar esculpidos en mismísimo ébano, brillando con el sudor y repiqueteando con un sonido tan bonito que parecía haber llegado una troupe de percusionistas. En cada esquina llevaban un enorme farol de cristal, donde titilaban las jades de aceite para la noche. Cortejaban el carruaje dos centinelas cuya vestimenta parecía más un traje de boda que de soldado.
Los acampados se levantaron en tropel en cuanto les divisaron, agolpándose alrededor del carruaje y pirañeando por los laterales mientras levantaban papeles y plumas mojadas en tinta, pintándose rayajos en la cara unos a otros por la proximidad.
—¡Una autografía, señor Konah!
—¡Una autografía, por favor!
—Señores, ¿tienen un segundo para contestar a unas preguntas?
—¡Señorita Dharma, asome la cabeza!
Por la ventanilla asomaba una mano negra repleta de anillos que firmaba papeles aleatorios con un grácil movimiento, destacando por sus larguísimas uñas pintadas de azulón. Los caballos negros caminaban corcoveando y con las orejas tiradas hacia atrás.
Malinois observaba a prudente distancia y estaba perplejo. ¡Qué panorama tan singular!
—¡Una autografía, por favor!
—¡Aquí, aquí!
—¡No empujen, coglione!
Entonces sucedió. Entre todos los cogotes, Malinois distinguió algunas caras volviéndose hacia él. Levantaron la mano para apuntarle con el dedo.
—¡Eh! ¿Ese no es Buscador también? ¡Sale su cara en los periódicos!
La marabunta se fue girando poco a poco a mirar.
A Malinois le había pillado por sorpresa, pues hasta ahora se había mantenido a salvo en el anonimato porque en ningún otro Señorío había costumbre de leer el noticiario, si no lo cantaba un pregonero. No solo nadie le había reconocido hasta ahora, sino que además le había costado que le creyeran cuando necesitó comida o lugares para dormir.
Aquello era nuevo para él, y no le gustaba. Presintió el peligro como un ratoncillo en la noche y palideció, al ver que algunos tejedores optaban por cambiar de objetivo y salían corriendo hacia él.
Se subió a la yegua con rapidez y clavó los talones en sus flancos. La montura percibió el repentino terror de su jinete y, contagiada de nerviosismo, salió despavorida en un galope ruidoso y feo. Las personas fueron invadiendo el camino de Malinois y obligando a la yegua a avanzar en diagonal. El Buscador no podía corregir su dirección. Las manos se lanzaban hacia él y le agarraban las perneras hasta que no le era posible azuzar a la yegua. Alguien agarró a la montura por las riendas para que no pudiera escaparse.
El corazón le latía a toda velocidad y el aire le faltaba en el pecho. Cerró los ojos para intentar encontrar un espacio minúsculo de calma, donde ignorar la jauría de mordiscos y sacudidas que amenazaban con tirar a la yegua al suelo para devorarles. Por alguna extraña razón, todos sabían su nombre y se lo estaban gritando.
La yegua estaba sujeta de las riendas, así que alargó la mano y desabrochó la hebilla por arriba, entre las orejas. La cabezada cayó a las aguas caudalosas de la humanidad y permitió al animal liberar un relincho hacia el cielo. Entonces Malinois se giró y la azotó en la grupa con todas sus fuerzas.
Los tejedores se arremolinaron en retroceso y gritaron de dolor, mientras el pobre animal se alzaba a dos patas y era obligado a avanzar por encima de la superficie movediza y blanda. Malinois sintió el crujido de los huesos humanos a través de los músculos del animal. No miró atrás, hacia los guiñapos que dejaba retorcidos en el suelo. No le importaba. Tampoco lo entendía.
El animal consiguió salir de la aglomeración, pero a un trote cochinero que descargaba todos los botes en la pelvis de Malinois. Este no tardó en perder el agarre de las pantorrillas y cayó al suelo como un saco de patatas.
Intentó levantarse, pero la gente le hablaba a su alrededor como un montón de gargantas ciegas. Volcaban su cacareo sobre él y le tapaban la luz solar en una especie de nube tormentosa. De repente, fue consciente de la textura hostil de la hierba en las manos, en los antebrazos, en las rodillas. Sintió las briznas insoportables acometer contra su piel mientras el ruido se apoderaba del exterior, taladrándole el cerebro y mezclándose de vez en cuando con algunos empujones y tirones de capa. No pudo aguantarlo más, así que se fue de allí.
Se fue de allí sentándose sobre sí mismo e iniciando un movimiento oscilatorio, adelante y atrás.
Los pensamientos se desvanecieron en el aire. Adelante y atrás.
No tenía a su yegua para acariciarla el cuello, así que se acarició las botas de montar porque estaban hechas de cuero. Adelante y atrás.
Comenzó a emitir un sonido monótono con la voz, porque la monotonía es estable, y la estabilidad es la mejor amiga de la paz. Adelante y atrás.
Adelante y atrás.
Adelante y atrás.
Percibía el caos del exterior difuso y ahogado, a través de su envoltura, así que no podía aletargarse del todo en el movimiento salvador.
No quería más información del mundo. No quería saber nada más.
En ese instante, notó dos brazos fuertes cogerle por las axilas y levantarle en el aire sin esfuerzo. La gente gritaba a su alrededor.
Y de repente, el silencio. La ausencia de luz. El olor a cuero y a perfume de azahar. Sin atreverse a levantar la vista, siguió oscilando mientras buscaba entre sus ropas y sacaba una pipa metálica y un fósforo. Puso un poco de pasta de adormidera en el extremo y calentó el agujero con la llama. Inhaló por el otro lado.
El humo del opio recorrió sus pulmones como la nube ardiente de un volcán, liberadora y aniquiladora de presiones. Dejó de oscilar, y solo entonces se vio capaz de mirar al frente.
—Para ser usted famoso, lleva el reconocimiento bastante mal —contestó el hombre que tenía delante.
Su piel oscura hacía resaltar los ojos verdosos en la penumbra. Se distinguía su barba perfectamente recortada, sus labios gruesos y su pelo conformado por mil trencitas negras cayéndole sobre los hombros. Sobre las rodillas tenía cruzadas las manos llenas de anillos y las uñas pintadas de azulón.
A su lado había una joven con el pelo azabache recogido en una gruesa trenza y los ojos vivarachos, tan expresivos que Malinois no fue capaz de sostenerlos demasiado tiempo. Tenía la cara redondita, las pestañas muy negras y la piel de un color parecido al de los caballos ruanos: cobriza a medida que se acercaba a las cuencas y más clara en los pómulos. Iba vestida con un sari de fina seda roja que dejaba al descubierto su brazo izquierdo, infestado de pulseras de perlas e incrustaciones.
Malinois miró a su alrededor con timidez y distinguió los interiores del carruaje. Las cortinillas blancas de encaje. Los asientos acolchados de cuero. Los cojines de bordados en hilo de plata. Una mesa plegable en el centro con una campana y unas copas de vidrio.
Aún le costaba respirar y notaba la mirada inquisidora de ambos Buscadores haciéndole pequeño, pero al menos solo tenía que resolver el trato hacia dos personas.
—Hay que ver... Un mes recorriendo la Región de Persia, con el cuello sudando y hartos de ver camellos viejos, ¿y esto es lo que nos encontramos? —entrecerraron los ojos, con un tono de voz que Malinois no consiguió descifrar—. Aquí hay fervor suficiente para los seis Buscadores, así que no veo por qué es necesario que andemos todos por el mismo sitio. Por qué no va usted hacer propaganda de su presencia a... ¿cuál dice que es su Señorío?
El aludido intuyó que podría tratarse de alguna clase de enfado. Se atrevió a contestar:
—Nunca lo dije. El del Aire.
—¡Ah! Entonces es usted Malinois, si no me equivoco.
Asintió, con la vista clavada en la pechera de Konah.
—¡Pero bueno! ¡Mírame a los ojos como un hombre cuando te presentes!
—Déjale, padre, ¿no ves que es mongólico? —respondió su hija.
Entonces le observaron con la curiosidad de estar ante un animal de circo. Como los críos que nacían con algún tipo de tara mental eran enviados al Aire inmediatamente, los ciudadanos no estaban acostumbrados a toparse con una persona subnormal tan crecida.
—Dicen que esta gente en realidad son niños encerrados en un cuerpo de adulto —susurró el hombre. Puso un tono de voz infantil y ridículo—. Mira, jovenzuelo, yo me llamo Konah y ella es Dharma, mi hija. ¿Dónde quieres que te dejemos?
Malinois no entendía por qué de repente le hablaban de esa forma, así que la inseguridad se le agarró a la garganta y no pudo articular palabra. Quiso escapar del carruaje y respirar el aire fresco hasta le congelaran los pulmones; huir de toda aquella presión por sociabilizar con cuerpos humanos cuyas intenciones le resultaban tan ocultas como una caja negra. Notó el movimiento oscilatorio volver a amenazar su postura, igual que una llamita minúscula entre la yesca.
Pero pronto se recompuso, haciendo un enorme esfuerzo por estirar la mano hacia ellos en forma de saludo y chocar los puños, denotando la igualdad de posición.
—Es un placer conoceros.
Para lograr estar a la altura de la interacción, Malinois mantuvo la mirada fija en los ojos de los Buscadores, alternando de uno a otro cada cinco segundos. Pero entre que llevaba la cuenta conscientemente y que aquellos cuatro focos de energía le transmitían muchísima información, imposible de asimilar, a Malinois se le empezó a complicar el mantener la conversación.
—Eh... Eh... No esperaba encontrarme con ningún Buscador por aquí... —se frotó las manos vigorosamente para salir del encierro corporal y consiguió centrarse—. ¿Cómo es posible que estemos a la misma altura del camino, si vuestro Señorío está mucho más cerca del Señorío donde se perdió el hipocornio que el mío?
Los Buscadores del Mar se mostraron aliviados de que al menos hiciera preguntas normales.
—Nosotros venimos de Alejandría, pero hemos tardado meses en salir porque en esta nación se elige al Buscador mediante un proceso aleatorio, igual que se elige al Señor del Mar.
—Qué pérdida de tiempo.
Los Buscadores pusieron cara de espanto.
—¡Es imposible decidir algo tan importante de otra forma! Vuestras gentes es que son tan ordinarias que...
A Malinois no le interesaba su respuesta, así que giró la cabeza para mirar por la ventana. Konah cerró la boca sin saber si le estaba escuchando, ofendidísimo.
El Buscador del Aire volvió a preguntar:
—¿Por qué salisteis elegidos dos?
—En realidad salió solo mi hija, que está en el límite de la mayoría de edad, pero yo decidí acompañarla por su seguridad. Mis esposos querían venir también, pero imagínese lo apretados que iríamos en el carruaje —se echó a reír—. Así que dejé la Universidad donde daba clase y comenzamos el viaje. Soy maestro, ¿sabe?
Malinois les miraba fijamente a los ojos, tal y como requerían las normas sociales, pero sin parpadear. Los Buscadores comenzaron a sentirse cohibidos y apartaron la vista.
Dharma retiró la cortinilla con el meñique y divisó a unos cuantos tejedores resistentes, que seguían corriendo detrás del carruaje.
—¿No es emocionante? —comentó—. Nunca me ha pedido nadie que escriba mi nombre en un papel. Es emocionante.
—Escuchad —intervino Malinois, preocupado—. Compartiré algo con vosotros que me inquieta. Esta mañana me he encontrado con una arriera que dice haber oído que el hipocornio estaba adentrándose en tierras áridas.
—¿Y qué hace allí? —preguntó la joven con desinterés—. Ese horno no le viene nada bien.
—Me dijo que se le había infectado la herida del rostro, así que probablemente esté enfermo.
—Ay, eso me recuerda a las ballenas —comentó Konah con mirada soñadora, perdiéndose en los recuerdos de las playas donde atracaban las grandes barcazas remeras—. A veces las ballenas van a las costas a morir. Se quedan varadas a propósito bocarriba y mueren asfixiadas porque sus esqueletos no tienen hueso esternón, así que su propio peso les aplasta los pulmones. Entonces llegan los veganos ignorantes de la Tierra y se ponen a trabajar juntos para devolverlas al mar. Así de irrespetuosa es la gente que no entiende el océano.
—¿Qué tiene eso que ver con el hipocornio?
—Que quizá el hipocornio también esté internándose en el desierto para morir, jovenzuelo —resolvió Konah, observándose las uñas azulonas.
Malinois se quedó callado. Primero pensando por qué le llamaban "jovenzuelo" si tenía treinta y un años. Después intentando averiguar el motivo de aquella tranquilidad sabiendo que su objetivo se estaba muriendo.
—¿Y eso a vos no os importa?
Konah se encogió de hombros.
—¿Sabéis qué es lo que importa en esta vida? Los trajes de tinte verde esmeralda. Los jóvenes vestidos de lino que te susurran al oído cosas bonitas en otro idioma. Los jardines con azaleas y pavos reales. Las autografías para los pescadores y los pordioseros. Las óperas magistrales de Vivaldi, que en paz descanse. Los manjares que esta vida creó para los hombres. —Se volvió hacia la mesa—. Mire, pruebe esto.
Destapó la campana de metal y dejó a la vista unas tortas de pan de trigo sepultadas por brillantes perlitas de color tizón, húmedas como si acabaran de ser vomitadas por alguna grieta submarina.
—¿Qué es?
—Caviar, recién cogido de Persia.
—¿Y qué es "caviar"?
—Huevas de esturión.
—¿Y por qué no os coméis los esturiones cuando sean grandes?
Konah no supo responder, pero Dharma tomó la palabra con firmeza:
—Porque así sacrificamos el enorme valor que tendrían siendo adultos en una sola torta. Así no queda más opción que saber rico.
Malinois no lo entendió, pero tenía hambre y aquellas minúsculas bolitas viscosas sabían a frescura y a acantilado. La textura se le hacía rarísima sobre la lengua.
—Por otro lado —continuó Konah, muy didáctico—, perseguir leyendas solamente te hará internarte en lugares donde no escucharás más voz que la tuya durante semanas y donde deberás enfrentarte a los salvajes peligros de la naturaleza. Y nadie quiere enfrentarse a la naturaleza, ¡qué horror! —Hizo una mueca—. La cultura es la única que puede vencer la batalla por la civilización. ¿Qué es un prado en comparación con un grabado de Rembradnt? Nada, porque el cuadro vale millones de carpes y la tierra es de todo el mundo.
—Acercarte a la naturaleza solo puede convertirte en bestia, y si no que se lo digan a los paletos del Señorío de la Tierra —rio Dharma, con una altivez divina. Entonces se acordó de algo y se sobresaltó de repente—. ¡Uy! Padre, mira lo que leí en la lección de esta mañana.
Rebuscó en el departamento trasero del carro y sacó un libro escolar, en cuya portada se apreciaban las palabras: "Akademia, segundo ciclo".
Malinois se quedó mirándoles algo desorientado y expresó:
—Para ser honestos, percibo que esta conversación está rodeando el tema del hipocornio sin tocarlo y no consigo entender el por qué.
Konah frunció el ceño con crispación repentina, mientras su hija buscaba la página.
—¡Me está haciendo ya hablar de más, jovenzuelo! —advirtió—. ¿Sabe qué pasará cuando encuentre al hipocornio?
—¿Que mi Señorío ganará y propondrá al próximo rey Ecuménico?
—Su Señorío ganará, pero no ganará usted. Usted volverá a su casa a vivir el resto de sus días intentando mendigar de la memoria del pasado, así que lo mejor que puede hacer ahora mismo es prolongar el periodo por el que será recordado.
—No tendréis nada que mendigar si ni siquiera buscáis al hipocornio —respondió Malinois, tras procesar la información con lentitud—. Si no hacéis la tarea para la que fuisteis elegidos, la gente dejará de esperaros en los cruces de caminos para pediros que firméis sus papeles. Si he entendido bien el significado de las autografías, ese papel tiene el mismo valor que la persona que lo firme. Mide vuestro propio valor.
—Bah... Partimos de la base de que la gente no tiene ni idea del valor que tienen las cosas. Hace falta que les digas a dónde tienen que mirar para que sepan distinguir lo que es importante —rio Konah, sin mostrar preocupación—. Mire. En la Guerra de los Treinta Años, allá por el 1600, los soldados del Metal incendiaron la catedral de Berlín. Las gentes de la Sal entraron a salvar de las llamas lo que más apreciaban, y en vez de sacar los retablos tallados a mano, o los fondos de Durero, se preocuparon de salvar las túnicas del sacerdote y las... figuritas cutres de Saica que tallaría algún fraile cien años atrás. ¿Sabe lo que significa eso? Que la gente había estado cincuenta años yendo a orar a la catedral sin tener ni idea de lo que les rodeaba.
Malinois se paró un momento a pensar.
—Creo comprender vuestras intenciones. —Se removió en el sitio—. Pero mirad, mi pelempira ha desaparecido. Quizá la haya derribado una bala perdida, o quizá no haya logrado encontrarme de nuevo, no lo sé, pero ella era la única que podía indicarme dónde estaba la bestia. Debemos darnos prisa. Si encuentran el cadáver del hipocornio, todos volveremos a casa antes de lo esperado, pero si me lleváis con vosotros tendré alguna oportunidad de localizar al hipocornio antes de que empeore la infección. Compraremos otro pelempir.
—¿Y cómo piensa entrenar usted al nuevo pájaro?
Malinois rebuscó entre sus bolsillos y sacó un bulto envuelto en trapo. Lo abrió para mostrar un amasijo de hebras grises.
—¿Eso son crines? —inquirió Konah.
—Me las trajo mi pelempira la primera vez que encontró al hipocornio —asintió Malinois.
Padre e hija se miraron con ojos brillantes, leyéndose los pensamientos.
—De acuerdo. Accedemos a llevarle —sentenció Dharma—, pero viajar sin mover el culo de una almohada de tafetán y alimentándote de esturiones que aún no han nacido tiene un precio.
—¿Y cuál es?
—Digamos que usted está de acuerdo, de cara al exterior, en que fuimos nosotros quienes encontramos al hipocornio.
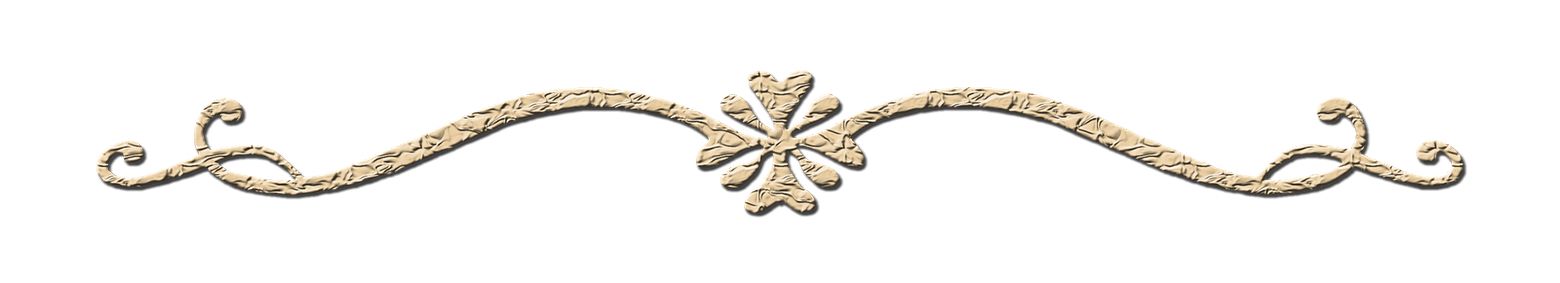
La arriera llegó a las orillas del río Arno con las mulas muertas de sed. Los perros que la acompañaban se adelantaron y corrieron hacia un viejo que estaba sentado en la orilla de un chopo para olisquearle.
El anciano tenía un cajón de ostras entre las piernas y se entretenía en clavar el cuchillo entre las valvas para abrirlas a la fuerza, con la cara toda manchada de salpicaduras y un saquito de perlas brillantes en el regazo.
—¡Que Saica os bendiga, buen hombre! —saludó ella, llevando sus mulas a abrevar.
Al otro lado de la ribera se percibía una enorme aglomeración de gente, arremolinándose en torno a lo que parecía ser un carruaje y dando unos gritos que podían escucharse hasta en Florencia.
—¿Qué está pasando allá? —preguntó la arriera.
—No lo sé. Nunca vi tal cosa —respondió el viejo haciendo visera con la mano.
Pero pronto perdieron el interés y volvieron a lo suyo.
—Bueno, que yo venía a ver si me vendíais algunas perlas de esas vuestras, pa llevarlas a las joyerías de París.
—Tengo trece, once rosadas y dos negras. Todas de tamaño medio. Cuarenta carpes cada una. ¿Le va, buena moza?
—Ponedme las rosadas, que las negras dan mal fario —contestó ella. Sacó el dinero para pagar y le tendió un papel doblado—. Por cierto, mirad, viejo. Una mujer de vuestro Señorío me entregó esta carta por ahí cerca de Siracusa y me dijo que si podía dársela a algún lila, que vosotros sabríais qué hacer.
El viejo cogió la carta y sacó unas lentes para ver de qué se trataba, ante los ojos envidiosos y analfabetos de la arriera. Al terminar de leer alzó la vista y se quedó mirándola, con la boca entreabierta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro