Capítulo 21. La Tramontana
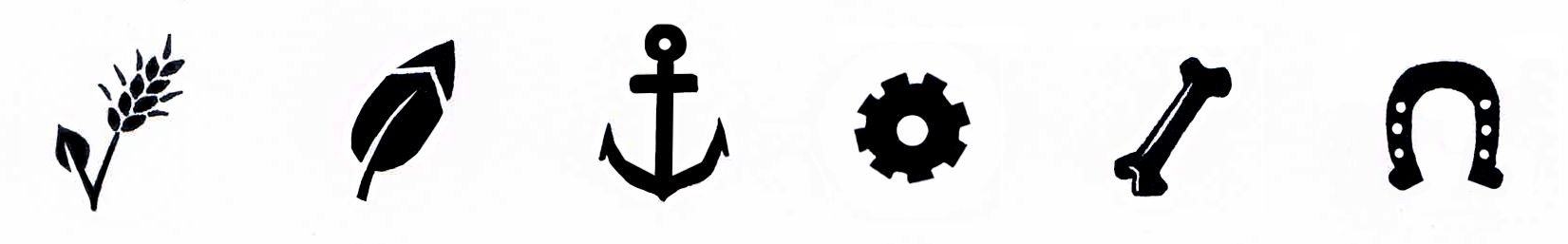
Buscador del Metal
Grillo estaba preocupado.
Había perdido mucho tiempo desviándose hacia el sur del continente por culpa del falso aviso del hipocornio que resultó ser un rinoceronte, así que el resto de Buscadores debían de haberle sacado ya semanas de ventaja. Decidió recortar esta distancia a costa del sudor de sus monturas, por lo que aquella mañana salió del pueblo del Mar y arreó al caballito granadino de las borlas hasta que se desplomó en el suelo de cansancio, cincuenta kilómetros después, y respirando tan violentamente que parecía que estaba rugiendo por los ollares. Entonces se bajó de la silla y caminó hacia la vía comercial más próxima, donde paró a una arriera que transportaba marfil y cuernos de rinoceronte desde las tierras del Metal, y la exigió una de sus bestias.
Fue a replicar, pero la arriera reconoció las firmas de los Señores en la acreditación y se acobardó por si era verdad.
—¿Y ahora cómo sigo yo? —se quejó, señalando la pareja de animales que le quedaban—. Sin caballo limonero no puedo tirar de los otros dos.
—Engancha a un hombre, que es lo que os gusta —se burló Grillo, espoleando su nueva montura.
Ahora a lomos de un mustang alazán, con más genio que una gata mojada, Grillo dejó atrás el camino en medio de una polvareda y continuó hacia el norte sin abandonar la cordillera que lo separaba del Señorío del Metal. Al principio tuvo que pelearse con el bicho porque no habían debido montarlo en años, como solía suceder con los caballos de tiro, pero en vez de corregir su comportamiento como habría hecho una adiestradora de la Sangre, el Buscador hostigó al animal a galopar más rápido cada vez que se rebelaba, hasta que al pobre animal no le quedaron fuerzas ni posibilidad física de pelear contra su jinete. Con la cabeza anclada en el frente y el cerebro bloqueado, Grillo le prohibió bajar el ritmo incluso teniendo el bocado todo babeado.
El pelempir que llevaba la correspondencia con el Marqués de Sade le seguía desde las alturas y dibujaba una sombra fugaz sobre el suelo. De no ser por las pisadas que le devolvían a la realidad, el Buscador habría jurado que ellos también volaban sobre el camino. Tenía que reconocer que el mustang tenía empuje, pero pronto se dio cuenta de que el animal era un pedo y perdió todo el fuelle que había conseguido en los últimos kilómetros en cuanto se levantó un poquito el terreno.
Tenía el pecho manchado de espumarajos de baba y el pelaje oscurecido por el sudor. Extenuado, se limitó a caminar, a pesar de las patadas en los flancos que le clavaba Grillo. Se dio cuenta de que tendría que dejarlo descansar si no quería cargárselo como al caballito granadino y quedarse tirado en medio de la nada.
El territorio no había cambiado especialmente desde el último pueblo que visitó en la falda de la Tramontana. El bosque templado estaba repleto de árboles frondosos como el haya o el arce, pero Grillo prefirió atravesarlo por zonas más claras porque había escuchado que el oso pardo y el lobo habitaban por aquellos lugares. Mientras tanto, el turbante le protegía la cabeza del calor o el cuello del frío según se lo colocara.
Harto del aminoramiento de la marcha, el Buscador aprovechó la calma para contestar al Marqués de Sade y retomar el carteo que llevaba tantos días a la espera. Sacó papel y pluma del garniel, le echó una gota de agua al frasquito de tinta para humedecerla y se quitó uno de los botines.
Pensó un momento y se puso a escribir, apoyado sobre la suela:
No he tenido tiempo de contestarte hasta ahora.
Empiezo papel nuevo porque he perdido tu carta anterior. Se me ha debido caer en algún lugar de esta roñosa cordillera, pero no te preocupes, porque a estas alturas ya estará desecha en el barro o sepultada por las setas.
Aunque estoy pensado... que quizás a partir de ahora deberíamos llevar más cuidado en lo que escribimos, porque ambos tenemos los ojos de los superiores clavados en la nuca. Yo ya no soy el centinela que montaba guardia en el Marquesado de tu padre, y tú ya no eres el niño que me enviaba dibujos de mujeres desnudas desde el convento de Provenza, a escondidas del abad. A mí me han enviado a recorrer el mundo en nombre de mi Señor, y a ti te han enviado a la academia militar en nombre de tu padre.
No recuerdo muy bien tu carta anterior, pero creo que te preocupaba lo que estuvieran diciendo por ahí de nuestro Señorío. He preguntado a las arrieras y dicen que sienten vergüenza por Xantana, por ser tan codicioso y desagradecido de derrocar a su propio padre. Los pregoneros incluso andan diciendo que lo asesinó en un banquete...
Recuerdo también que Zaina te estaba incomodando. No me gusta ni un pelo en lo que se está transformando vuestro trato; no puedes permitir que una mujer se ría de ti, ni aunque lo haga con una risa bonita. No debe olvidar la posición en la que está y el hecho de que tú has pagado por su cuerpo, así que es de tu posesión y puedes hacer lo que quieras con ella. Yo te recomiendo que tengas mano dura y le recuerdes quién es el que manda.
No encontré al hipocornio, por si te lo preguntas. Fue una falsa alarma que me ha obligado a desviarme mucho de la ruta.
Amargado,
Grillo»
Una vez firmado, se volvió a poner el botín e hizo bajar al pelempir para meterle el papel en la mandíbula. Cuando alzó el vuelo en dirección a la cordillera y desapareció de la vista, el Buscador continuó su ruta.
Los pueblos desperdigados proliferaban por las colinas, aprovechando cualquier río navegable para transportar la madera hacia la costa sin tener que pagar a las arrieras. Pronto el camino se incorporó a una vía comercial de mayor categoría que contaba con varios carriles, de los cuales, el más ancho estaba combado para que el agua de lluvia escurriera hacia las zanjas laterales y no se embarrara. En el margen había una señal que decía "Ruta 106".
Como la afluencia de comerciantes era mayor, no tardó demasiado en distinguir un tumulto grisáceo en la distancia, que obstaculizaba la vía y que no parecía avanzar para delante ni para atrás. A medida que se acercaba comprobó que se trataba de unos cuantos carros parados en el margen del camino y varias decenas de cabecitas reunidas a sus pies, discutiendo acaloradamente.
A primera vista parecían todos jóvenes obreros del Metal, pero cuando Grillo llegó a su altura, comenzó a diferenciar a los pequeños trabajadores vestidos con uniformes grises y a los niños del Mar, con una correa llena de libros colgada en la espalda.
—¡Soltadlo! ¡Soltadlo todos! —voceaba un hombre de edad avanzada al lado de la cuadrilla, vestido con un traje gris impecable y sobresaliendo por encima de todas las alturas—. Vamos, termitas, que pa comer hay que trabajar. Vosotros no habéis pillao las hambres, ni sabéis lo que es pasar necesidá.
Los niños del Metal devolvieron de mala gana lo que parecía ser trozos de pan a los niños del Mar. El mayoral continuaba, represivo:
—Eso es, eso es... Los adultos os damos todo: ropa, trabajo y disciplina, ¿y aun así insinuáis que podríamos alimentaros mejor? Venga, bola de culebras, desagradecidos, que no sabéis ni respirar.
—Pero patrón, llevamos medio día sin comer... —se quejó una chiquilla valiente—. ¿Qué contrariedad hay con que nos den comida gratis?
—¿Pa que se os malacostumbre el estómago? ¡Así no debe ser! —espetó—. La virtud está en la austeridad, y con el estómago lleno no se rinde bien. Lo que están haciendo esos mocosos extranjeros al regalaros comida no es más que una falta de respeto hacia vuestro honrado trabajo y hacia vosotros mismos. —Caminó entre los obreros vigilando que no se guardaran nada en los bolsillos, llegando a la altura de un muchacho que había quedado paralizado con el trozo de hogaza entre las manos—. Devuélveselo. No os habéis ganado ese pan. ¡Devuélveselo!
El muchacho quería entender lo que le decía, incluso creía que lo hacía, pero el mensaje solo se traducía en su cerebro en alargar lentamente el trozo hacia el otro niño y no soltarlo.
Las arrieras esperaban en los pescantes con expresión de hastío mortal. Alguna había bajado a estirar las piernas y fumarse un cigarro apoyada en el carro.
—Válgame, Saica... ¿Queréis montaros y seguir, que no vamos a cumplir los tiempos?
Ignorándola por completo, el mayoral se volvió hacia el carro y cogió la fusta que usaban para arrear a los caballos.
—¡Mocoso desobediente!
Le dio un latigazo al muchacho en las manos y el pan cayó al suelo.
—Ahora aprenderéis. Todos en fila. ¡Vamos! —ordenó, colocándoles con la fusta—. En fila, así, y ahora al suelo, tumbados bocabajo. ¡Moveos!
Los niños obedecieron sin apenas quejarse, tirándose en el camino mientras los del Mar observaban el contratiempo que habían creado con toda su buena fe.
A disposición del mayoral, los obreros estiraron los brazos hacia delante hasta que las manos quedaron alineadas. Después cogió las riendas de los caballos que tiraban del carro donde viajaban y lo hizo desfilar frente a los chiquillos, mientras la rueda del carro iba pisando los dedos de cada uno en riguroso orden.
Los gritos canónicos y los gimoteos revelaron la rotura de alguna falange, pero en general, el mayoral se había preocupado de que las manos estuvieran sobre la hierba blanda para que el dolor fuera el justo y adecuado para aprender a lección. Un trabajador con las manos dañadas no servía para mucho.
—Comeréis cuando yo os lo diga —declaró el mayoral, tirando lentamente del caballo—. Y si tenéis hambre pues os laméis las manos, que con la mierda que tocáis os tienen que saber bien saladitas. Lo que no vais a volver a hacer es aceptar comida de extranjeros. ¿Habéis abierto las orejas?
Los críos del Mar observaban la escena horrorizados e intrigados, pues no solían ser testigo de semejante violencia en su vida diaria.
Por su parte, Grillo frenó junto a otro de los carros y echó un vistazo a los caballos de tiro del convoy. Estimó la posibilidad de cambiar su mustang de mal genio por uno ellos, pero el mustang parecía de mejor raza y decidió darle una oportunidad.
—¿Qué estáis mirando? —gruñó el mayoral.
—Por suerte para vos, nada que os incumba —respondió el Buscador, clavándole sus ojos agresivos y bordeados de khol negra—. ¿Hacia dónde os dirigís?
—Hacia... Florencia. —El mayoral se amilanó al ver la actitud altiva de Grillo. No tenía ni idea de ante quién se encontraba—. Pasan por allí las vías del tren. Llevamos tres toneladas de grava de río para echar en los raíles y retener la vibración, según el nuevo acuerdo de los Grandes Señores.
Grillo no respondió, pero algo había escuchado sobre eso. Dirigió la vista hacia los niños del Mar que, intimidados por su aparición, se colgaron los libros en la espalda y se apresuraron a continuar el camino.
—¿Y estos mirones quiénes son?
—Mocosos de este Señorío —explicó el mayoral con desdén—. Parece ser que por esta ruta comercial pasa también un camino escolar.
—¿Un camino escolar?
—En esta zona los pueblos son muy pequeños y dispersos, así que los críos caminan varios kilómetros todos los días hasta la escuela más próxima. Aquí ha debido ser cuando se han encontrado con mis peones y, ¡por Saica!, si al menos les hubieran robado el almuerzo habrían tenido algo de lo que enorgullecerse, pero resulta que han sido víctimas de un insultante acto de caridad —bufó, con sarcasmo—. ¡Qué bondadosos ellos, que miran a los extranjeros como si fueran muertos de hambre y hacen el virtuoso esfuerzo de compartir su comida! ¡Qué malvados somos el resto, que tenemos la ropa manchada de viajar y nuestro hogar queda lejos para hornear pan cuando nos venga en gana!
Luego mandó levantar del suelo a los jóvenes obreros que, aprendiendo la lección, lloriquearon un segundo y no se quejaron más. Las arrieras cogieron las riendas y todos se prepararon para subir al carro.
En realidad, ambos tipos de niños eran tan diferentes que Grillo habría podido distinguirlos aun vistiéndose igual. Los críos del Metal eran hurones de batalla, de los que se revuelven cuando les acaricias, de los que siempre iban sucios o morenos —era imposible de saber—, con el pelo cortísimo fueras mujer o varón, y de los que nunca llevaban nada encima, más que lo puesto.
Por otra parte, los niños del Mar o niños lilas, como les solían llamar, eran inconfundibles porque tenían una gran variedad de rasgos y colores de piel, que demostraban sus numerosos lugares de procedencia natural. Eran delicados como copitos de nieve, acostumbrados a guardarse piedrecillas en los bolsillos y a interesarse por la vida. Cada uno llevaba una brazada de leña bajo la axila, que Grillo supuso que serviría para calentar las aulas.
—¿Y vosotros no sois muy mayores ya para la escuela? —preguntó a los niños del Mar, que habían comenzado la marcha—. ¿Cuántos tenéis, trece? ¿Catorce años? ¿No deberíais estar trabajando?
—No, señor. Aquí tenemos escuela obligatoria hasta los dieciséis años. Es lo que se llama Akademia.
Grillo alzó la ceja.
—¿Obligatoria por quién, si no vais acompañados de nadie? ¿Por qué no os largáis por ahí, a pisar los charcos o a derribar nidos de pájaro?
—¿Señor? —No lo entendieron—. ¿Y cómo aprendemos a leer y escribir si no?
Grillo no respondió.
Por supuesto. Estando en plena Ilustración, y en el dichoso siglo de las Luces, y todas esas sandeces de las que tanto les gustaba parlotear en el Señorío del Mar, no podían permitirse tener a ningún analfabeto dentro de sus fronteras.
Los niños lilas se atrevieron a despedirse de los obreros que iban subiendo al carro, agitando la mano con una sonrisa. Los críos del Metal eran huraños y reprimidos con cualquiera que se alejase de sus costumbres, así que la mayoría se limitaron a mirarlos desorientados o no reaccionaron.
Qué diferencia. Era una visión que incluso a Grillo le resultó chocante y desajustada. Los peones del Metal eran incluso más bajitos que los niños del Mar, pero no solo más bajitos, sino también más pequeños por alimentarse "en la virtud de la austeridad". Unos con los libros bajo el brazo y los otros sin saber escribir su nombre. Unos en la Akademia y los otros en la academia, pero la militar.
Aunque era cierto que dentro del Señorío del Metal, tampoco tenían nada que ver las academias militares de la nobleza —como la que entrenaba al Marqués de Sade— con las academias militares para pobres, como la que lo entrenó a él. Recordó su infancia en el campo de entrenamiento de Bagdad, donde más de quinientos niños miraban al cielo por las noches y dormían en socavones apiñados de tres en tres, en camas cubiertas por un esqueleto de metal parecido a una jaula para que no entraran las ratas. Nada podían hacer contra las chinches que vivían en los jergones de paja, ni contra las salamandras venenosas se llevaban al hoyo a unos cuantos soldaditos cada semana. Además, los médicos del Aire estaban allí constantemente para intentar frenar la propagación de tuberculosis.
Muchos compañeros vivieron ese duro entrenamiento como un infierno, pero para él supuso el tiempo lejos de su hogar que necesitaba para recuperar el dominio de su vida. Sin niñas que le distrajesen. Sin nadie a quien cuidar. Sin padre que le pegase.
Especialmente sin este último.
—¡Eh! ¡Espere! —gritó alguien, sacándole de sus pensamientos. Se trataba del último niño lila del grupo, un chiquillo con los ojos rasgados, la nariz achatada y la piel pálida, que se acercó de una carrera—. Yo le he visto en los periódicos. ¿Es usted el Buscador del Metal?
—Sí, lo soy. Y a mí llámame "Vuestra merced" y déjate de modernidades —le miró con aburrimiento, como si le costara esfuerzo prestarle atención—. ¿Qué es lo que quieres?
El crío pareció vacilar un momento.
—¿Me... me firma una autografía?
—Y eso qué mierda es.
—Es que he oído que la firma de los Buscadores se vende cara por ahí. Solo la vuestra.
—¿Te refieres a... mi nombre escrito en un papel? —acertó a decir, incrédulo.
—Eso es.
Entonces la cara del Buscador cambió por completo, inclinando la cabeza con voz afable.
—Sucede que no tengo tinta y pluma para escribir, canijo, así que no puedo firmarte nada. —Bajó la mirada y rebuscó en los bolsillos de la túnica—. Pero bueno, ¿quieres algo mío? Te daré algo que puedes vender. ¿Tienes algún recipiente?
El niño se hizo un repaso visual a sí mismo y luego negó.
—Yo estoy viendo dos —indicó Grillo, observando sus pies.
Se miró las botas de cuero y pareció comprender. Se descalzó de una y se la ofreció al Buscador, que se apeó del caballo en ese instante, se bajó los calzones y se puso a orinar en el interior de la bota, dedicándose unos segundos de comodidad.
El crío comenzó a sentir como la bota se humedecía y transmitía la calidez al tejido de piel, patidifuso y sin capacidad de reacción.
—Listo —se subió el calzón—. Lleva esto de mi parte a cualquier coleccionista y dile que te llene el bolsillo de monedas.
El niño se quedó mirando la bota apestosa y empapada donde en algún momento estuvo su pie.
—Vender un puto trozo de papel escrito... Debe de ser una broma. —Grillo se subió al caballo rezongando—. ¿Queréis hacerme trencitas en los pelos del culo también, o qué? —Se anudó el turbante alrededor del cuello de nuevo y cogió las riendas—. Soy una persona igual que todo el mundo, ¿qué puede tener un soldado como yo para que ahora mi pito valga más? La gente tiene serrín en el cráneo... Que bajen del cielo, que no viven en una maldita obra de Shakespeare. Que se ganen su jodido dinero como es debido, me cago en mi puta calavera.
Entonces espoleó a su caballo hacia el horizonte, profundamente confuso e irritado con la humanidad.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro