Capítulo 11. La Costura

Buscador de la Tierra
La lámpara de jade se balanceaba en la cornisa del carro con los baches, alimentada de vez en cuando con el aceite que llevaba la arriera en su cargamento.
—¿De dónde eres?
—De Sevilla, al sur del Señorío de la Sangre —contestó Sadira—. ¿Y tú?
—Yo soy dueño de una haciendita en el norte del Señorío de la Tierra, a dos días de Veracruz, donde ya no hay tanta selva y el clima es más seco —le contó Tonatiuh—. Estoy tan cerca de la frontera de la Sal que muchas veces llegan los vientos cargados de arena del desierto.
—¿Has estao alguna vez ahí? ¿En el desierto?
—Nunca —negó él—. Mi familia siempre me dio educación y entrenamiento dentro de palacio. Cuando heredé el título de baronet, me casé y solo salíamos a visitar nuestros latifundios cuando era época de recolección. Se plantan maizales padrísimos gracias a los afluentes del río Colorado, ¿sabes? Y un poco más al norte, todo es de secano. Esas son las únicas dunas que yo vi.
Señaló las colosales montañas de trigo y cebada de la lejanía, algunas encerradas entre las paredes de un granero y otras a la intemperie por la falta de espacio, a merced de los topillos, los pájaros y los críos. Estos últimos escalaban por las montañas de grano de nueve metros y se tiraban desde la punta una y otra vez, parándose a descansar de vez en cuando para rascarse las ronchas rojas producidas por el tamo. Ratas gordas como gatos rondaban por ahí con libertad.
—Qué aburrido, quillo —comentó Sadira—. Yo he pasao cerca de tu desierto alguna vez, cuando hacía la Ruta de Alepo. Pero ahora ya no. El desierto de mi continente es diferente al tuyo, ¿sabes? En el tuyo las plantas pinchan, los pedruscos se caen de las cumbres y todavía hay algún conejo que se te cruce a toda hostia por el camino. En mi desierto no hay nada.
—¿Cómo nada?
—Nada —afirmó ella—. Las montañas se han transformao en arena y el horizonte se extiende en un océano de dunas naranjas donde el cielo y la tierra dejan de tener sentido. Parece que caminas por el escenario de un juego de mesa absurdo, porque el paisaje sigue igual a decenas de kilómetros a la redonda y no te encuentras nada ni a nadie a lo largo de las semanas. Como si al Gran Saica le hubiera dao pereza terminar su creación y hubiera dejao un pedazo de la Tierra vacío, solamente con el suelo puesto. El calor te achicharra el cogote por el día y el frío te muerde los huesos por la noche. El viento sopla constantemente pero no se mueve na, porque no hay na que pueda moverse, así que el silencio es absoluto. Me cago en las bragas solo de pensarlo, quillo.
Tonatiuh estaba impresionado.
—Pero ahí vive gente, según estudié.
—Claro que vive gente —se ofendió la arriera—. Migran por el desierto buscando el frío o se asientan en enormes ciudades a la orilla de los ríos y los lagos.
—¿Y cómo sobreviven? Se me haría muy extraño vivir sobre un suelo donde no crece nada.
Sadira soltó una carcajada libre y grácil como un canto de jilguero.
—Dejad de miraros el ombligo, los sembradores. No habéis tenido más suerte que el resto por dominar los territorios fértiles, simplemente habéis ocupao vuestro lugar. El mundo no se distribuyó así por nada. —Sonrió con suficiencia—. La gente del desierto comercia, y lo hace muy bien. Yo voy a la ciudad de Tombooktou a vender esta carga, de hecho.
—¿Eso es Señorío del Metal?
—No, es Señorío de la Sangre todavía —explicó Sadira—. Es el punto de encuentro que distribuye viajes al Señorío del Mar, de la Sangre y del Metal. De Tombooktou parten convoys de caravanas con cinco mil o seis mil dromedarios. Les cargan trescientos kilos a cada uno y pa'lante. Tendrías que verlos, quillo —se emocionó—. Las rutas comerciales tienen hasta sus propios reglamentos y dirigentes. Yo que sé. Nunca tiro más pa allá porque se me derrite la mollera y mis caballos no aguantan tampoco.
Tonatiuh se quedó en silencio.
—Oye, ¿qué es un quillo?
—Quillo es chiquillo. —Se encogió de hombros—. De to la vida. En mi tierra se habla así.
—Es que en ocasiones no te entiendo al hablar —confesó Tonatiuh, con mucho respeto.
Sadira le contestó con un deje de agresividad.
—Pos yo tampoco te entiendo a ti. Que no sé qué "está padrísimo". Ya me dirás cómo coño puede ser algo muy padre o poco padre. Si tienes hijos eres padre, te guste o no, ¿pero el maíz? Eso no puede serlo —sentenció.
Tonatiuh no quiso entrar en discusiones. Se quedó mirando al cielo pensativo.
—¿Sabes? Nunca vi un dromedario.
—¿No? Pos son más feos que un sobaco con viruela. Na que ver con un buen caballo árabe o un frisón.
—¿Y por qué los criais, pues?
—Porque son monturas igualmente. Son los caballos del desierto. A la gente le gustan y son útiles pa viajes largos.
El Buscador asintió con la cabeza. En algún momento le gustaría ver esos caballos con dos montañas en la espalda a los que llamaban camellos... o a los elefantes, que había oído que eran como cerdos gigantes con la piel de piedra.
Sí. Algún día llegaría a pisar sus paisajes para verlos.
—¿Y cuando llegas a Tombooktou qué haces?
—Volver —farfulló Sadira con obviedad—. Cargo armas en el Señorío del Metal y pescao en el del Mar y vuelvo a tirar pa tus tierras a venderlo. El pescao es peligroso y no aguanta ná porque se pone malo, así que lo vendo pronto porque no tengo mecanismos de frío en el carro. En tus tierras cargo verduras y vuelvo como estoy haciendo ahora. Y así siempre.
—¿Y no te cansas?
—¿Qué clase de pregunta es esa? ¿No te cansas tú de ponerte los zapatos todos los días, o de ordenar a tus sirvientes que abran las cortinas? Esto es lo que soy —rio—. Aunque a veces me subo al de la Sal pa bajarme algo de carne en salazón, que se vende bien en los puertos del Señorío del Mar, y otras veces me desvío a Sevilla y voy a ver a mis hermanas.
—¿Alguna vez llegaste al del Aire? —quiso saber Tonatiuh.
—Está demasiado lejos y hace frío —negó—. Además, esa gente suele apañarse mejor comerciando por barco.
El Buscador guardó silencio. Tenía que reconocer que, a pesar de no haberle faltado ni un solo día comida caliente, brasas en la chimenea, libros a la vuelta del pasillo y familia a su alrededor en sus treinta y cinco años de vida, tenía un poquito de envidia de todos los rincones del mundo que habían llegado a ver los ojos de la arriera. Pero el dolor de riñones provocado por el continuo traqueteo del carro le devolvió a la realidad, y enseguida volvió a anhelar de su cama de algodón y damasco.
Sadira era mujer de mundo, con la cabeza sólida como una libra de margarina. Había pensado en contarle el tema de la escuadra y los arquitectos para ver qué opinaba, pues ese apego tan burdo a la realidad era lo que necesitaba para que no se le hiciera una pelota la laringe cada vez que tocaba el canto duro de madera a través de la tela. Pero no se atrevía. El aura de secretismo que envolvía el asunto lo arrastraba también a él y le incitaba a pensar que, si rompía el acuerdo, sucedería algo terrible. A veces uno no sabe por qué se guardan los secretos, solo que tiene que guardarlos.
—Viajar tanto tiene que ser muy fatigoso. Sobre todo para ellos —comentó Tonatiuh hacia Piruétano, que caminaba con la cabeza agachada—. Eso me recuerda que tenemos que descansar cada cuatro horas, y ¡oh! Quién sabe cuántas llevamos ya. —Se incorporó alarmado—. Detén el carro.
—Sí, hombre, sí —se burló ella, con una carcajada—. Los caballos pueden tirar cincuenta kilómetros al día. Cállate y siéntate.
Tonatiuh se quedó paralizado, con una náusea de irritación escalando por su garganta y la confusión maltratándole la cabeza. Ninguna mujer le había hablado así jamás, y menos una que había sido parida por una madre agotada de hambre y cansancio en cualquier río o mugrosa habitación de los suburbios. Quiso responder y desatar toda su evidente autoridad sobre aquel cuerpecillo de galga, pero los ojos expertos de Sadira se encontraron con los suyos y, como una bofetada, le mostraron que no sabía nada. Que no sabía nada de la vida.
Bastaron aquellos ojos cargados de experiencia para que se cuestionara todas las enseñanzas ancestrales sobre equitación que le habían enseñado sus padres y sus abuelos; imponérselas a una mujer que había crecido en un Señorío donde se criaban caballos, dromedarios y elefantes desde hacía setecientos años le parecía un ridículo abuso de poder.
Humillado, condenado a escuchar y obligado a acatar, como todo aquel que aprecia el conocimiento, se volvió a sentar muy pálido y miró al frente.
Sadira, temiéndose haberle faltado al respeto, cambió de tema y alabó a Piruétano:
—Por cierto, llevo un rato observando a tu animal y estoy bastante segura de que es un lipizzano. Y de buen linaje. Me ha costao un poco reconocerlo porque es bastante raruno encontrar lipizzanos que no sean de capa blanca, pero...
Tonatiuh seguía callado. Ella le miró de reojo y siguió hablando:
—Los míos son haflingers, que tiran de peso que da gusto y son buenos para caminar por montañas —señaló a sus cuatro robustos caballos, cobrizos con las crines plateadas—. El tuyo será esbelto y noble, pero los míos nunca me van a dejar tirada.
—Cállate —espetó.
Herido en su orgullo, hizo a un lado la guitarra y se giró para tumbarse sobre las alpacas, dispuesto a recuperar unas pocas horas de sueño.
En medio del silencio de la incomodidad, el viento sopló con fuerza entre los pliegues de su ropa y trajo un aroma nuevo y refrescante que no habían olido hasta ahora: el aroma del mar.
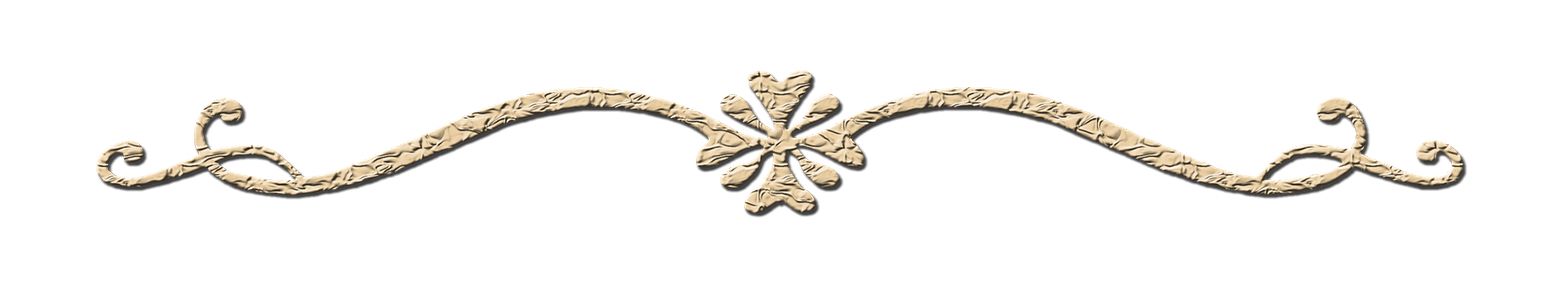
En la ruta que descendía hacia las ciudades de La Costura, Tonatiuh siguió ofendido hasta el atardecer, pero luego se incorporó y distinguió en el horizonte la línea azul del mar bajo el cielo oscuro. Estaba eufórico.
Solo había visto el mar una vez en su vida, cuando tenía diez años. Su padre le llevó a Cartago a ver cómo atracaban los pescadores extranjeros, que faenaban en alta mar por ser una ciudad de la Tierra y no permitirse la pesca dentro de su litoral. Las Ordenanzas vigentes permitían solamente la exportación de pescado y marisco hacia el resto de Señoríos, así que los marineros se dedicaban a descargar los productos a toda velocidad para poder sacarlo del territorio antes de que empezara a pudrirse. Tonatiuh recordó aterrarse al ver todos aquellos peces morir asfixiados unos encima de otros, pero le encantó el olor a algas sobre las rocas y los delfines que se acercaban a ver si pillaban algún arenque cayéndose de los buques.
Sadira desyuntó a sus caballos y los liberó en los pastos que rodeaban la ciudad para que repusieran fuerzas. Les esperaba un largo camino cuando amaneciera.
La silueta parduzca de la capital revelaba el inicio del puente de setecientos kilómetros que cruzaba el océano de la Cicatriz, uniendo un continente con otro y apoyándose sobre una antigua cordillera marítima. Todo el mundo atribuía la construcción milenaria de La Costura al Gran Saica, unos por exceso de fe y otros por falta de información, pero lo cierto era que a lo largo de la historia había sido el principal punto de conexión y comercio terrestre entre ambos continentes.
Aquella noche Tonatiuh y Sadira tuvieron que dormir apretujados dentro del carro rojo para no pasar frío, porque el viento de la costa llegaba en oleadas y recorría las inmediaciones poniéndoles helados los dedos de los pies.
Allí sobre las alpacas de paja, acompañados del olor a las frutas y verduras que tenían debajo, Tonatiuh llevó su mente a las tierras de Veracruz y volvió a soñar con el terrible zopilote negro, aquel rapaz que le hacía revolverse de inquietud en el lecho y que había traído tanta angustia a su pasado. Aparecía posado en una rama, envuelto en una nebulosa onírica sin mayor propósito que estar, que amenazar con su presencia.
Se despertó numerosas veces y acabó mirando el techo con un nudo en la garganta, escuchando la respiración suave de la arriera a su lado y viendo los minutos pasar como un goteo.
Lo normal hubiera sido que al día siguiente estuviera muerto de sueño, pero cuando por la mañana Sadira decidió enganchar a los caballos y continuar el viaje, el Buscador estaba que no cabía en el carro de la ansiedad. Estaba deseando ver el famoso puente de La Costura.
—¿Y esas ojeras? Parece que tienes una berenjena en la cara —repuso Sadira, chasqueando las riendas—. Saca algo de atrás pa desayunar, anda.
La ciudad fue creciendo a medida que se acercaban. La afluencia de arrieras en los caminos se volvió prácticamente una plaga. Como el ancho del camino respondía a cierto número de carros y salirse fuera suponía quedarse embarrado, en menos de diez minutos se formó un atasco gigantesco que se propagaba en todas las puertas de la ciudad.
Tardaron una hora más en lograr atravesar el arco de piedra que hacía de entrada. Tonatiuh se levantó del pescante y se apoyó en el techo del carro para mirar por encima de los tejados.
La ciudad se situaba sobre el acantilado y se desparramaba por el inicio del puente hasta bien entrado el océano. Como no tenían espacio para crecer a lo ancho, los edificios se elevaban como gigantescos monstruos agazapados sobre los riscos, aprovechando los apoyos en las bases más fuertes para enarbolarse hacia el cielo en forma de cúpulas, capitoles apuntados y construcciones apiñadas unas encima de otras. Las barandillas bordeaban los diferentes pisos y llenaban la ciudadela de arquerías y arbotantes, a través de los cuales cruzaban las gaviotas y los albatros disparados como flechas. Los pelempires revoloteaban también sobre los tejados y entraban y salían por las ventanas, transportando la mensajería.
En el puente mismo, las olas rugían contra los robustos arcos tallados en la misma roca, apoyados por una red de contrafuertes e impresionantes columnas de piedra allá donde el acantilado flaqueaba en grosor. El interior de los arcos cobijaba cientos de muelles y galerías privadas para guardar los barcos, que entraban y salían de la estructura como un amasijo de hormigas de madera. El puente iba uniendo con sus brazos de piedra todos los peñones solitarios, hasta que la vía se hacía fina y lineal como un hilo y se perdía en el horizonte.
A pie de calle, el bullicio inundaba las avenidas impregnadas de tapices, toldos y arcos apuntados.
—Sadira... —comenzó a decir Tonatiuh—. Aguántale acá un ratito, ¿sí? ¿Puedes aparcar a un lado?
—¿Que te pasa?
—Tengo que hacer unas gestiones, ahorita que tengo chance de pasar por ciudad. —Se bajó del carro de un salto—. Me regreso en media hora, te lo juro. Puedes fumarte un cigarro... o lo que quieras, compa.
Y sin darle tiempo a replicar, se alejó y se perdió entre el tumulto.
Estaba tan ansioso que apenas se daba cuenta de olor a mierda que flotaba en la ciudad, o de que sus botas de fieltro se estaban llenando de mugre.
Por las avenidas caminaban los burgueses en altísimos corceles, los hidalgos de bien, los barones con sus selectas pelucas blancas y el sudoroso pueblo llano cargando sacos al hombro. Las rameras salían a la puerta de sus alcobas vestidas de colores vistosos y los pordioseros se arrastraban por las esquinas, algunos adictos a la Espina y otros alcoholizados perdidos. Preguntando a los viandantes, no le fue difícil encontrar el edificio que buscaba:
En lo alto había un cartel que decía «Cofradía de Alquimistas». Era un edificio grande y gris, con columnas presidiendo la entrada y una fachada bastante limpia de ornamentaciones. Salían volutas de humo por sus ventanas laterales y por sus fumarolas a nivel de suelo, que consistían en pequeños escapes de gas tapados por rejas. Parecía que un volcán a punto de entrar en erupción.
Llamó al portón de madera, que tenía una puertecita más pequeña en el interior. El llamador de bronce tenía forma de cuerda gruesa dibujando un lazo, y se quedó observándolo hasta que alguien abrió la puerta.
Le recibió un señor orondo como una sandía, con las mejillas sobresalientes y rubicundas por el efecto del vino. La estampa de frailecillo encantador se rompía con el aura de misticismo producida por una gran cadena que le colgaba del cuello. También llevaba un mandil atado a la cintura, que le recordaba al delantal que llevaba el cantero de Madrid, y unos guantes de lino azul que tenían pinta de ser suavísimos pero que generaban desconfianza. La gente que esconde sus manos también esconde secretos. La Tierra lo sabe.
—Buenos días. Soy Sir Tonatiuh Castañeda, Buscador de la Tierra. Estoy buscando al Maestro Arenque Ahumado.
—Lo habéis encontrado —dijo muy contento.
Tonatiuh lo miró con suspicacia, antes de hablar.
—Me remite el Colegio de Arquitectos de Madrid. Estoy acá porque recibí... —bajó la voz, consciente de la confidencialidad del tema—, recibí una escuadra de madera.
—¡Oh! —susurró el hombrecillo, contagiado de su tono de voz—. Ya entiendo, ya entiendo. ¡Qué alegría! Bienvenido, bienvenido.
Tonatiuh vio cómo se quitaba el guante para saludarlo y fue a poner la mano sobre la suya, pero en contra de lo esperado, el alquimista le chocó su puño en muestra de igualdad. Dejó al Buscador todo descolocado. ¿Qué significaba aquello? ¿Tendría un título nobiliario similar al suyo? ¿O por qué le había tratado con el mismo rango?
Se quedó con la mano suspendida en el aire, mientras el Maestro Arenque Ahumado abría el portón de madera con un golpe de fuerza.
—Pasad, pasad. ¿Ha sido largo el viaje?
Le recibió un vestíbulo con el suelo ajedrezado, penumbroso pero limpio. El aire olía levemente a quemado y el techo estaba iluminado por una gran esfera de vidrio, dentro de la cual había un enjambre de jades emitiendo una luz anaranjada y un zumbido propio de una máquina de vapor. Tonatiuh estaba tan absorto mirando a su alrededor que se olvidó de la pregunta.
Glup. Glup. Glup.
El Buscador percibió el sonido microscópico, imposible de esconder en el silencio del vestíbulo. Buscó el instrumento responsable y lo encontró colgado encima del portón: un recipiente de cristal con forma de triángulo invertido, en cuyo interior podía verse algún tipo de líquido que terminaba en el vértice. Una gota se formaba al final como un delicado sudor de estalactita, y luego caía al vacío donde la recogía un segundo recipiente. Glup. Glup.
La frecuencia de caída era exactamente la misma. Tonatiuh percibió unas rayas de medida en el recipiente que se estaba vaciando eternamente, y entonces lo comprendió. Era un reloj de agua.
—¿Qué hacen aquí? —dijo Tonatiuh distraídamente, girándose hacia el Maestro—. Mi padre decía que los alquimistas no son gente de fiar, que caminan al lado de la ciencia y juegan con las artes oscuras.
El Maestro se empezó a reír, en lugar de molestarse. Alguien con esos mofletes y ese mentón no parecía molestarse nunca.
—Tu padre tenía los ojos pegados a la cara, y así es imposible abarcar el mundo —contestó con gesto amable. Le invitó a acompañarle con la mano—. Las personas tienden a repudiar lo que no pueden ver, pero luego todas necesitan termómetros, ollas de vapor o saber en qué dirección va la sangre. De la alquimia nace la ciencia, nuestro vástago más prodigioso. La ciencia es insuperable porque aprovecha todas las olas que rompen contra ella para perfeccionarse. Absorbe el golpe, se recupera y aumenta su elasticidad, igual que la goma.
Entraron a una cámara iluminada por un gran candelabro donde las velas se situaban en círculos concéntricos. En las paredes había colgados cuadros con figuras geométricas, llenas de proporciones repetidas, inscripciones y medidas apuntadas en los márgenes. Tonatiuh reconoció en una de ellas la estrella de cinco puntas, la marca de cantero.
—La alquimia, al igual que la ciencia, es la disciplina que combina la química, la metalurgia, la física y la astrología, pero también, el alma. Llevamos décadas trabajando en la transmutación.
—¿Qué es la transmutación?
—Acabáis de entrar en casa ajena y ya queréis saber de qué color son las enaguas —se echó a reír—. Valiente, valiente.
El Maestro Arenque Ahumado le guio hasta el final de la cámara y abrió una puertecita de madera, donde unas escaleras se internaban hacia las profundidades. Tonatiuh afiló su mirada para acostumbrarse a la oscuridad, sin moverse del sitio. El olor a quemado provenía de allá abajo y, ya sin obstáculos de por medio, se colaba en las fosas nasales y ardía en el esófago como las cenizas del Saint Helen. Debían de estar mezclando substancias en los altos hornos.
—Aquí, en la Orden de Babel, acogemos a alquimistas de todos los rincones de los continentes —susurró el Maestro—. Los de la Sal son especialmente buenos con las jades, los del Metal trabajan con artilugios e ingenierías, los del Aire experimentan con la medicina...
Al final de la escalera retumbaban las voces de los alquimistas, expulsadas de la gruta como un eructo infernal, y la pared opuesta se iluminaba tenuemente por las ráfagas de reacción química. Era hipnótico. Veinte peldaños le separaban de los experimentos que apenas podía imaginar cuando era pequeño. Notó la mano del Maestro apoyada amablemente en su espalda, y cuando quiso darse cuenta estaba perdiendo pie. Arrojándose sobre el foco de atracción, hasta que la atracción se convertía en negrura, y la negrura le engullía.
Dio un paso atrás. No era real.
El Maestro seguía a su lado, mirándole con las cejas alzadas. Tonatiuh se separó de las escaleras con actitud confusa y el hombre cerró la puerta.
—En realidad, señor Arenque Ahumado, yo vine con algunas dudas para formularos —dijo lentamente.
—Claro, claro. Aquí todo el mundo viene con dudas.
El Maestro le dedicó la mejor de sus sonrisas, sin dejar de tener ese punto de impasibilidad ocultista.
—Quiero saber por qué recibí yo la escuadra de madera y qué es lo que significa. No me hace falta saber quién me la dejó, pero sí qué es lo que esperaba de mí ese bato. Este tema me está volviendo loco, carajo.
—Habéis recibido la escuadra porque hemos considerado que sois digno de ella, así que ahora vos estáis aquí, frente a los alquimistas de la Orden de Babel, buscando respuestas. Pero a veces hay respuestas que no estás preparado para recibir; por eso os pregunto, ¿quién sois vos? —dijo al tiempo que se giraba hacia él, parándose en seco. Sus ojos le atravesaron de tal forma que el Buscador pensó que se habían vuelto de color púrpura.
—Soy Sir Tonatiuh Castañeda, ya dije antes.
—No, no. ¿Quién SOIS vos? Qué méritos tenéis. Qué habéis hecho por el mundo. Qué podéis aportar. —Le señaló con el dedo—. Franklin ha inventado un alambre que contiene los rayos. George Washington se ha convertido en el teniente coronel más joven de la historia. ¿Vos por qué deberíais estar aquí?
—Yo lo único que quiero saber —comenzó a decir Tonatiuh— es por qué el hipocornio obedece al Gran Arquitecto, como está escrito en la escuadra. Si ese Arquitecto llevó el hipocornio a Alamand, es porque vuestra Orden deseaba que Sagastta muriera. —Apretó los dientes—. Mirad, no quiero servir a un mundo que no comprendo. Si hay alguien acá capaz de doblegar a un animal mortífero, quiero saberlo. Si hay alguien acá que tiene el poder de eludir a los Señores de los continentes y cambiar el pinche rumbo de los acontecimientos, pues quiero saberlo. Si hay alguien acá que no solo sabe jugar bien la partida, sino que puede cambiar las reglas del juego, ¡pues definitivamente quiero saberlo, chingadamadre! Porque me siento estúpido ahorita mismo. Quiero saber si estoy arriesgando mi vida por un bicho que tiene ya su destino escrito. —Relajó la mandíbula, desolado—. Siempre pensé que debemos escoger entre la libertad o la seguridad. La libertad para tomar malas decisiones, o la autoridad de la Patria para protegerte de ti mismo. Y siempre hemos renunciado a la libertad, porque confiábamos en que la Patria siempre haría lo correcto. Pero si hay algo que se desmarca del poder Señorial, entonces ya nadie puede protegernos. Ya no somos dueños de nuestra seguridad ni de nuestra libertad. La gente debe conocer esta chingadera.
—Mi querido Buscador, tú que eres vegano y que defiendes la relación natural con la tierra... no puedes culpar a la gente de no prestar atención a lo que tú y yo consideramos importante, que es el plano metafísico. Están haciendo lo que hacen los animales y las plantas: están demasiado ocupados en vivir.
El Maestro Arenque Ahumado le puso la mano en el hombro y le miró con ojillos amables.
—Pero tú eres diferente, baronet. Tú estás preparado para salirte del molde. Confía en ti mismo. Tienes la voluntad para comunicarte con tu Genio Interior, que te guiará al templo de la Verdad y se asegurará de que estés preparado el día de tu Iniciación.
Su mano se notaba serena sobre su hombro; así es como debían aferrarse al suelo los robles de quinientos años. Pero Tonatiuh se había quedado perplejo.
—Aguántale tantito, yo no quiero iniciarme en nada.
El Maestro Arenque Ahumado cerró la boca al instante. La sonrisa se había esfumado para siempre, y en su lugar solo quedaba una mueca tensa y tibia.
—Quiero decir... —intentó explicarse—. Tengo demasiadas cosas que hacer, antes que quedarme acá a hacer ritos raros. ¡Soy Buscador!
—¡Y Isaac Newton fue el mayor científico de todos los tiempos! —espetó el Maestro, caminando hacia él con el aplomo de un yunque—. ¿Cómo te atreves a insultar a la Orden de Babel de ese modo? Te he abierto mi casa. Te he invitado a compartir mi aire, ¿y así es como abusas de mi confianza?
Tonatiuh sintió terror. Notó cómo la oscuridad de la habitación comenzaba a intensificarse y cómo el aire esotérico empezaba a robarle precipitadamente el calor de la sangre. El Maestro llegó se posicionó a treinta centímetros y Tonatiuh se encogió en forma de nuez, pero su única acción fue decir:
—Vete de aquí, por favor.
El Buscador se atrevió a contestar.
—Pero recibí la pinche escuadra. ¿Por qué habría de recibirla si no?
—Estás confuso. Esto no es una Casa de la Caridad; aquí solo caben cuerpos con determinación férrea. El error ha sido mío por dejaros entrar. —El Maestro le empujó hacia la puerta sin apenas tocarle; solo con el poder de su enfado—. Si quieres saber más, tendrás que hacer como todos y buscar allá donde se acumula el saber.
—¿Dentro de mí mismo?
—¡No! ¡En las bibliotecas! —espetó dando un portazo.
Y tal y cómo había entrado en aquella enigmática y cautivadora caja de música, se encontró con que una vez más, la caja se había cerrado en sus narices.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro