Treinta
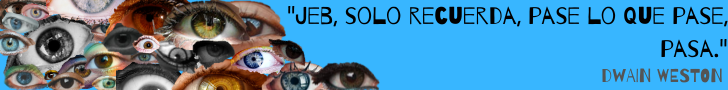
XXX
Con los ojos cerrados, su pecho se infla y desinfla en un ligero y cansado vaivén. Me intriga si las voces de aquellos que solo ella escucha todavía quieren arrullarla incluso en este estado.
No sé cuánto tiempo tardé en encontrarla. Cuando regresé estaba en el pavimento de la solitaria carretera. No sé si fue la intuición, pero en un punto dejé de andar hacia adelante. Me dejé ir al precipicio, dejé que la colina me trajera hasta acá, y supongo que la tierra me arrebató de la misma manera que a ella. Las piedras se clavaron en mis costados, la tierra entró a los labios falsos y las espinas de los arbustos secos quisieron formar parte de la piel que nunca me perteneció a mí.
Cuando le . Intenta huir de inmediato. El horror aún adorna su cara pintada de tonos rojos oscuros. Le tomo con cuidado el rostro y le pido que guarde silencio. Tarda un par de segundos en reconocerme, solo entonces logra calmarse.
—¿Qué pasó? ¿Qué hice?
—No fue su culpa.
Paso mis manos sobre su espalda y la levanto con sumo cuidado. Se aferra a mí y deja salir un llanto que la estremece. Entre golpes y jalones, me pide que la vuelva a dejar en la tierra de inmediato, pero termina rendida. Su pierna izquierda está arruinada, la sangre empapa sus pantalones. La mantengo pegada a mí para evitar ver su rostro.
—Helene, alguien vendrá por usted —le susurro mientras la cargo cuesta arriba—. Todo estará bien.
Me cuesta trabajo andar por el terreno empinado. De repente la colina toma una infinitud que no tenía antes. Me quedo quieto un par de segundos. Me abruman las ideas. Sobre todo esa donde yo tengo la culpa de todo esto.
—No supe qué pasó. Perdí la conciencia. ¿Qué viste? —Jala el suéter—. ¿Mauren? ¿Dónde está Mauren? ¿Está bien?
Sin contestar la sostengo con un poco más de fuerza. No he podido encontrar rastro alguno del coche, pero debió de haber quedado desplazado cerca de este mismo sitio. La imagen del fin de Mauren ahora es más clara en mi cabeza. Una herida en su cabeza, sus huesos fuera de lugar, la mirada perdida, la estéreo encendida, la canción de Elvis que suena eternamente en su cabeza.
Me despego de ella un segundo para colocarla en el pavimento, en el costado de la carretera, justo en el sitio donde los autos aparcan para poder salirse del camino. Los quejidos que salen de su cuerpo estremecen el mío y me incorporo de inmediato para volver a sostenerla entre mis brazos.
—¿Está bien? —repite débilmente.
Me permito verla un segundo. Sus ojos buscan a los míos. Ahora me arrepiento, jamás había sido tan difícil retirarle la mirada. Decido mentirle y asiento. Le regresa algo de vida a su mirada y suspira aliviada. Una de sus manos busca las mías, quizá es su cuerpo buscando instintivamente algo de calor. No tengo alguno que proporcionarle, pero igual no me despego de ella. Ahora, bajo la luz incesante del sol, puedo ver todas las cicatrices que le han quedado en el rostro. Le remuevo las hojas secas y las ramas del cabello. Intento limpiarle las mejillas para removerle la tierra y algo de sangre.
—Había mucha sangre. Y no... ¿Dónde está?
—Está bien —la interrumpo—. Descanse, no hable tanto. En un momento vendrán por usted.
Saco del bolsillo de mi pantalón la macabra llave. Entre dudas la coloco alrededor de su cuello. Ella me mira confundida, sin soltarme levanta las manos hacia su pecho y toca el dije. Es un pequeño artilugio de plata que abre la puerta de la próxima cárcel, al menos así es como a mí me gusta llamarla. No sé cómo es ese lugar, pero sé que todos ellos terminan ahí. Es suya para siempre. No recordará quién la ha condenado con ella.
Y cuando yo regrese a mi hogar, no habré recordado a quién condené.
Es aquí donde escuece el hábito de dibujarlos. Ella no me permite soltarla. Las manos me pican, reclamándome mi deseo a retratarla. Supongo que es mejor así. Debí haberla ilustrado en otro momento. En uno menos trastornado. No puedo ni siquiera pensar en los esbozos de este rostro tan lastimado. Sí. Tal vez debería de ilustrar los rostros en el momento que los conozco, cuando todavía les queda algo de vida, para cuando repase las hojas, no observe los rostros secos y marchitos. Para cuando repase las hojas, recuerde al demonio de ojos bonitos.
En el fondo de la carretera, se escuchan las ruedas de una pequeña camioneta. Sé que es conducida por un par de jóvenes que atraviesan este mismo lugar todos los días a esta hora, Víctor lo dejó bien explicado en la hoja de instrucciones.
Transitan despacio porque la camioneta está llena de producto para vender y porque quieren alcanzar a observar el humo que quedó del incendio, es un paisaje que quieren rememorar para contárselo a sus nietos de la misma manera en la que las leyendas son contadas. La noche en la que el cerro perteneció al infierno...
Cuando conducen por aquí no se detienen en seco, se adelantan un par de metros, pero reducen la velocidad. Justo como Víctor dijo que harían. Hasta acá llegan sus voces preocupadas y la mirada de Helene revive espantada. Voltea el torso hacia ellos e intenta pegarse más a mí. Por inercia, por egoísmo, por un pensamiento inútil la aferro. Ellos regresan la camioneta hasta estar enfrente, permito que ella gaste sus últimas gotas de esfuerzo en sentir, por una última vez, este cuerpo robado.
—¿Quién es? —pregunta cansada—. ¿Quién vendrá por mí? ¿A qué se refiere?
—Ellos te llevarán a un hospital, Helene —hablo— Te recuperarás pronto.
—No se despegue de mí.
No contesto. Pocos segundos son los que hacen falta para que Helene comprenda que mi camino y el suyo han llegado al punto de separación. Ella niega con firmeza. Sus dedos se clavan sobre la piel. Me sorprende que en un estado tan frágil pueda aún tener fuerza para reclamar cualquier cosa.
—No puede dejarme sola. No sé qué hacer.
—Sabrá qué hacer —sostengo—. Es lo que tenemos que hacer. Una vez me aleje de aquí, las cosas mejorarán. Para ti y para todos.
—No entiende. No quiero que se vaya. Lléveme con usted. A dónde sea que usted pertenece, no me importa. Lléveme. Sé que puede hacerlo. Por favor.
Despacio retiro sus manos de las mías. Su corazón todavía late con tanta fuerza. Víctor no mintió, Helene no morirá. No hoy, no mañana, ni nunca. La he condenado.
—No quiero dejarlo.
Ilusa. No creo que pueda dejarme. No creo que pueda olvidarme de ella. No de sus ojos. No del sonido de su corazón.
—Llámale a la ambulancia.
—Mejor la llevamos nosotros, llegamos más pronto —contesta el otro.
—Seño, ¿puede caminar? —Se regresa el más joven—. Hay que acomodar los sillones de atrás.
—No se vaya —reclama hacia mí—. Prometió volver para ayudarme a cambiar la alfombra. No lo hizo. No puede romper promesas de esa manera.
Le sonrío con tristeza.
—Una vez me dijo que nada había sido menos trágico en su vida que conocerme. ¿Todavía piensa lo mismo? —pregunto.
—Si le digo que sí, ¿iremos a cambiar la alfombra?
Acaricio sus manos una última vez, intento memorizar las grietas, la forma de sus nudillos. Debí haberle dicho desde un inicio la verdad.
—Ayúdame a subirla a la camioneta —habla uno de los muchachos.
—Recuérdelo todo —susurro en su oído.
Beso su frente, sus ojos se confunden de inmediato. La arrebatan de mí con tanta facilidad. Dejo ir sus manos y me quedo ahí, en el pavimento. Observando cómo las lágrimas salen de sus ojos, pero ella no sabe por qué.
Uno de los hermanos se mantiene agazapado para sostenerla a ella en los asientos traseros. El cuerpo se queda acostado en la camioneta, pero aún no dormirá. Cruzará la carretera por otra hora más, bajo el extenuante calor recordará el olor de la tierra que carga el fuego y otra gota de sangre se desprenderá de ella.
Pero sanará.

—Después de morir se le formó una sonrisa en el rostro —exclama Diego en la parada de autobuses—. El maldito murió con una sonrisa. Casi me da las gracias. Y eso que se tardó en morir. No fue una muerte agradable.
Jo nos mira a ambos con una entretenida expresión. Tiene los brazos cruzados y está sobre el respaldo de los asientos. Ha escuchado de principio a fin la travesía a través de los labios de Diego. Para él, presenciar en primera fila fue lo mejor que le pudo haber pasado.
De repente exagera algunas partes, como la parte donde dice que Helene levitó y empezó a invocar muertos. También explicó que Mauren sacó sus utensilios de trabajo y los usó como samurái para pelear contra el demonio que la poseyó. Por supuesto, ninguna de esas dos cosas pasaron, pero el que está sentado al lado de Jo parece que sí le creyó.
—A Leonardo lo sacaron del juego antes de que se pusieran las cosas interesantes, para que no hiciera más trampa. Ramiro llegó y se lo llevó en un segundo.
—¿Qué te hicieron, Leo? —Jo pregunta en bajo.
Tantas personas tuvieron que morir para mantenerlos vivos a los dos. Todas las imágenes de las personas muertas, la vida desparramada sobre la tierra. Tantos nombres que desaparecen diariamente como Helene y ninguna de sus voces son escuchadas. Quizá, algunos de esos nunca tuvieron nombres.
—¿Cómo que qué le hicieron? —Diego reclama ofendido—. Lo mismo de siempre.
—Había durado tanto esta vez —susurra ella—. Pensé que no volvería a pasar.
Volteo a ambos confundido. «Aquel que es fuerte como un león». Me despego de la charla un momento y observo por la ventana. Sentados en el fondo Jo y Diego aún discuten por mi futuro. Como si esta travesía no hubiera sido no más de las miles que ya sucedieron.
Delante de nosotros está el Nos cartero con la gigantesca bolsa. Ha volteado varias veces hacia nosotros. Le he escuchado varias veces en el trayecto susurrar 135145 con mucha furia. No escupe hacia mí simplemente porque hay un asiento que nos separa.
—¿Tienes algún problema? —pregunta Diego.
Yo no sé cómo termino siendo el que se mete en problemas.
—Gracias a él. —Levanta un saco gordo que rebosa de papeles mientras me señala—. Tengo que rellenar todos esos formularios. Es un trabajo de más de cuarenta y siete días. Cabrón.
El viaje sigue entre susurros de Jo y Diego y miradas de los otros pasajeros.
Diego abre las puertas para todos. En la cercanía, decenas de Nos bajan de otros camiones. El metro está más atrás, los rieles vibran y se transmiten hacia acá. Es una pequeña ciudad compuesta por imágenes que nos robamos de las ciudades de los humanos. Lo único que llevan mis manos es el extraño oso de gomita rojo que Helene me ofreció al principio.
Choco con los hombros de algunos otros Nos. Las voces llegan a mí furiosas, algunas confundidas. Jo y Diego se apresuran y me jalan para seguir adelante.
—Vamos a casa.
No sé quién de los dos lo dice, poco importa ya. Para todos aquí mi rostro y nombre son conocidos, pero la única persona que le dio sentido a ello, está muy lejos de aquí y no volveré a verla jamás.
Entre pasos, preguntas y gritos. Jo y Diego se las arreglan entre reclamos de la multitud para llevarme por las calles. Se vuelven tan surreales los rostros, es como si los gritos vinieran desde la muerte, de aquellas almas a quienes le robaron. Después de haber pasado tantos años sin poder ser visto, vuelvo a los labios de todos. Abrazo con fuerza la mochila de mis recuerdos, en algún momento comenzamos a correr entre los callejones estrechos.
El lugar en el que resido, cuando no estoy robándole a los vivos, se cierne en una colina oscura donde nada crece, al lado de unas ramas que nunca florecen. Aquí nada se escucha, ni la soledad de la noche, ni el brillo de las estrellas. Es un cuarto pequeño, con una ventana donde solo se ve un horizonte falso.
Los tres llegamos cansados, con las ropas arruinadas y la memoria revuelta. Nos posamos frente a la puerta, pero no toco la manija. A pesar de estar tan cerca, no quiero abrir la puerta. Ni Jo ni Diego me incitan a tocar la madera. Y es que tengo la horrible sensación de que estoy olvidando algo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro