Lúgubres lamentos
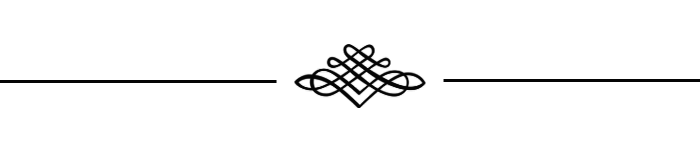
Aún a estas alturas, rememoro con aversión aquellos días de mi vida en los que me vi inmiscuido en esos sórdidos asuntos. Me niego a aceptarlos como parte de mi pasado, me desconozco. Soy mi propio verdugo, me castigo sin olvido. Y ella, ¡Oh ella! jamás me dejará caer en ese dulce bálsamo de omisión.
Y es que no se me es permitido bañarme del sosiego de la paz, mi tormento es igual que el de ella; eterno.
¡Oh mi Marina!
Recuerdo el primer día que la vi, eran tiempos buenos, días bañados de luz, la encontré transitando por las calles de Chapultepec con su canasto lleno de los más coloridos alcatraces, mientras yo me dedicaba a verla desde los balcones privados de mis aposentos. Atónito, absorto en su sonrisa, en el vaivén de sus caderas, en esa piel morena de inhumano fulgor, paseando como símbolo de la perfección, sabiéndose una diosa, dueña de todo, así se apoderó de mí.
No tardé en unirme a su larga lista de admiradores, tampoco descansé hasta posicionarme como el favorito, aun sabiendo que ella jamás estaría a mi lado. No de la manera adecuada en la que un caballero promete amor eterno frente a un Dios al que muchas veces no idolatra, sino de la otra; a escondidas, a momentos.
Marina carecía del debido estatus económico, no era más que una indígena ¿y yo? Un gran señor que gozaba de un título y bastas riquezas. Así pues, me dediqué a seducirla con los más ostentosos obsequios y atenciones sumamente finas. Pasó un año entero hasta que cedió ante mis intenciones y huyó de su hogar. Cabe mencionar, que previamente había arreglado una pintoresca casa junto al peculiar lago de Xochimilco, mandé a colocarle todas las comodidades y contraté un par de discretos criados, todo sería perfecto junto a mi diosa.
Y Dios sabe que así lo fue, diez años pasé a su lado en total calma, tiempo en el que gocé de sus atenciones y compañía, de ese gran amor que nos profesábamos con ternura y delirante pasión. Fruto del cual, pronto se unieron a nosotros dos pequeños niños, el mayor de ellos, un niño de mirada profunda y carácter fuerte. La menor, una pequeña, frágil y cariñosa como su madre, mi total adoración y mi orgullo a escondidas.
Pero Dios le ha otorgado al humano una serie de debilidades, con el fin de probarnos como dignos de sus grandes recompensas, o quizá, solo para deshacerse de la aburrida monotonía que es la perfección. Cual sea que fuese el motivo, confieso que caí en esas redes del deseo y la lujuria que me llevaron a abandonar a Marina durante noches enteras. De pronto me vi cegado por los excesos, preso de pasiones insaciables, poseído por el alcohol, copulaba con mujeres de las que no conocía su nombre o siquiera recuerdo su rostro.
¡Oh! tan opulentas eran mis noches, que derroché gran parte de mi riqueza en juegos de azar, mientras mi Marina, consumida por el dolor que genera ver sumido al ser amado en esas desventuras, fue apagándose de a poco. Su resplandeciente sonrisa dejo de alumbrar nuestro hogar, la luz que emanaba de su miraba se convirtió en un pozo oscuro que me gritaba reproches en silencio, exigiéndome explicaciones que yo no estaba dispuesto a dar, mientras ella sollozaba abrazada a nuestros hijos. Cada noche, cada día, me dediqué a sembrar el odio y la desdicha en el alma de esa mujer que tanto amé y aún amo.
Así pues, anduvieron los años y como era lógico mi familia comenzó a exigirme un heredero, el cual gozaría de mi título, y mis ahora escasas riquezas. Aún recuerdo el rostro compungido de mi Marina cuando después de una cena le avisé de mis próximas nupcias con Lady Amalia. Admito que empleé un mínimo tacto en mis palabras, tampoco cuidé de mis gestos o modales, que despectivamente le afirmaron lo poco que valía ella en mi mundo, en mi sociedad, en mi vida. Observé, con inquietante calma, como su alma se quebrantaba, matando lo poco que quedaba de mi diosa. Frente a mí, agonizó, arrastrándose a mis pies sin el menor reparo de dignidad, me suplicó que no me casara, jaló de mis ropas manchándolas con sus preciosas lágrimas, perlas sin precio, pero con mucho valor.
Y yo, ciego de esa altanería de la que solemos ser presa algunos señores, abofeteé su precioso rostro, me burlé de sus suplicas, de ese amor que palpitaba con intensidad a punto de dar su último respiro, siendo yo el único responsable de su muerte.
¡Oh maldito de mi! Fui causa única de mi propia desdicha.
Al escuchar los gritos de su madre, los niños se unieron a la triste escena, preocupados al ver el hinchado rostro de la mujer que les dio la vida, mi hijo mayor se me enfrentó, en la mirada del pequeño de diez años, vi mucho de mi carácter. Con valentía defendió a mi Marina colocándose frente a ella, retándome a continuar, mientras mi nena de seis, lloraba a su lado, asustada, temblando de miedo. Recuerdo sus lindos ojos llenos de dolor y pena, transmitiendo un miedo que no le permitía siquiera mirarme de frente, al monstruo que tenía como padre, al cobarde que dañó a su diosa, al poco hombre sin palabra que juró amarlos y ahora sin miramientos los destruía. Quizá fue eso lo que me impidió continuar con mi cruel escena. Recogí mis pasos, guardé mis insultos y salí de esa casa, la misma de la que hoy soy prisionero.
Pasaron dos largas semanas, en las cuales, no volví a saber de ellos, regresé a mi antiguo hogar, y al lado de mi familia llevé a cabo los preparativos de las futuras nupcias, ellos sabían de mi Marina, de ese hogar oculto, pero como los mejores cómplices, callaron, por el bien de mi título y mi apellido. ¡Oh que insulso suena eso hoy! Cuando la desdicha viene a mí en estas taciturnas noches de tortura. Cabe mencionar que no fui capaz de abandonar mi vida de vicios y excesos. Al contrario, comencé a buscarla con mayor frecuencia, del mismo modo vaciaba las botellas de alcohol, tratando de buscar algún tipo de sosiego, el cual nunca llegó. Solo existió un cambio significativo, la compañía femenina dejó de recluirme, al contrario, se volvió repulsiva a tal grado que cualquier leve roce me causaba grandes regurgitaciones, este punto en particular comenzó a inquietarme.
Un día antes de contraer nupcias, me encontraba como era habitual, en aquel bar de mala muerte, donde brindaba con fingida dicha por mi casamiento, acompañado de un puñado de señores sin honor ni ley. Pero algo en esa noche me empujó casi de manera involuntaria a recorrer un camino distinto al de mi hogar, uno conocido y a la vez extraño. Seguí el sendero cargado de una espesa neblina fantasmal, y me vi de pronto parado frente a esa construcción, no me atreví a llamar a la puerta, tampoco a entrar sin ser invitado, me consolé con recorrer los jardines, los mismos que fueron testigos de un desmesurado amor. Un extraño lamento rompía con la calma, saliente del mismísimo averno, aullaba clamando sosiego. Recuerdo haber caminado hasta la orilla del balcón, donde desde abajo chillé cual criatura, cobarde y sin valor para cumplir con el consuelo, salí corriendo de esa vivienda a la que alguna vez llamé hogar.
A la mañana siguiente...
No experimenté ninguna emoción coherente ante la dicha de mi futura esposa, tampoco sentí algún tipo de bonanza al caminar al altar, donde me esperaba un Dios al que no podía engañar, que me pedía ser justo, o si no, él lo sería por mí. Me sentía asqueado de mi persona, mi piel había dejado de resultarme cómoda, aun así, continué con cobardía aquella farsa, perseguido por esos inquietantes lamentos de mi diosa. Casi no fui capaz de escuchar la sentencia del sacerdote, exigiéndome una respuesta afirmativa, hundiendo a la multitud en la incertidumbre. No había terminado de reunir el valor suficiente para articular ese par de aforismos, cuando las pesadas puertas de la iglesia se abrieron produciendo así un ruido lleno de eco, la mujer que entró corriendo sin reparos hasta el altar, gritando mi nombre con desesperación no era otra que aquella empleada de servicio de la cual, me apena decirlo, no conocía ni su nombre. Me informó sin el menor tacto y entre sollozos, la locura de la que había sido presa mi diosa, mientras los invitados murmuraban con falsa sorpresa, incluso Lady Amalia cayó en el desmayo.
Yo, cautivo de un tumulto de emociones aberrantes, corrí, como nunca antes lo había hecho, experimentando el pánico en su máximo nivel, hilando ideas perturbadoras, mientras la noche caía y la espesa neblina volvía a inundar las calles. No tardé en darme cuenta que no solo dicha neblina bloqueaba mi visión, a ella se había unido un terrible olor a quemado y un humo espeso, hecho que me orilló a doblar la velocidad de mi ya por sí, loca carrera. No existen palabras para expresar el sentimiento que embargó cada uno de mis sentidos al ver mi antiguo hogar incendiándose, en medio del frenesí empujé la pesada puerta de roble, la que después de algunos intentos cedió a la presión, dejando salir un poco del infierno que devoraba la morada. Apresurado, subí las escaleras hasta los aposentos donde encontré a mi diosa sentada a la orilla de nuestra cama, susurrando con amor una de sus nanas, mientras nuestros hijos enfundados hasta el cuello en una sábana escarlata, mostraban una palidez sepulcral. El rostro de Marina no mostraba mejor apariencia, unas oscuras ojeras abarcaban la mitad de su preciosa carita, enmarcando una hueca mirada, mostrando así, la lobreguez de la que era víctima su alma. Pero no fue eso lo que encarceló mi espíritu y me impidió moverme de ese abrazante averno, sino lo otro, el grito que surgió desde la profundidad de un dolor sobre humano:
¡Ay, mis hijos!
Contagiado de su pena, pero incapaz de articular cualquier palabra más allá de angustiosos sollozos y lúgubres lamentos, recuerdo haber caído de rodillas mientras acompañaba su desgarrador grito con mis lamentables sonidos, los mismos que la siguen cada noche, al igual que mi acongojada anima.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro