Capítulo 2
Heather Priestley salió de la sala de estudio ni bien el señor Gibson terminó de despedirles. A pesar de no querer lucir apurada, tenía la sensación de que todos se habían dado cuenta. Dos chicas se reían en voz baja.
Heather aprendió a ignorarlo con el tiempo. En primaria, las risas de sus compañeros eran la banda sonora de su vida, un ruido de fondo, y esperaba mantenerlo así en el instituto.
Había oído tantas historias. Los estudiantes de secundaria cometían crímenes mucho más graves que unos simples chismorreos. Valerie, su hermana, le contó que al ser tan buena alumna, acostumbraba a juntarse con gente igual de aplicada que ella, y las atrocidades de las que fue testigo le dieron a Heather pesadillas durante todo el verano.
En su opinión, las chicas la tenían más difícil que los chicos. Si bien era cierto que los varones debían enfrentarse a calzones-chinos y escupitajos, ningún muchacho por más desequilibrado que estuviese sería capaz de emular el sadismo de las acosadoras femeninas. Como les faltaba la fuerza -aunque la fuerza ayudaba-, debían ser más creativas respecto a la degradación.
Humillar era el objetivo y nada estaba fuera de los límites.
Un tema recurrente en los terroríficos sueños de Heather era el vestuario de la escuela. Allí, lejos de la mirada de los maestros y sin capas de ropa que salvaguardaran su integridad física, sus potenciales torturadoras contaría con métodos de sobra para atormentarla.
Se preguntó si el factor humillante de una violación superaría en su pirámide retorcida a la condena social de ser lesbiana. Un escalofrío le recorrió el cuerpo de solo pensarlo y apretó el paso, dejando a sus futuras enemigas atrás.
Al virar a la derecha en un cruce de pasillos, la imagen de Darren Kelly la apaciguó. Aunque no fuera el más fornido o el más alto, la presencia de un chico problema disuadiría a cualquiera de molestarla. Recordó aquel documental sobre la vida marina que vio con su madre hacía más o menos dos años, en especial la parte de las rémoras, aquellos pececillos que se pegaban a la espalda de los tiburones para viajar más rápido y estar a salvo.
En la secundaria, Heather sería como una rémora, adhiriéndose a cuanto tiburón se le atravesara mientras no representase un peligro mayor. Darren Kelly debía ser inofensivo, pues se parecía más a los agitadores de primaria. Constante desautorización a los profesores y dar portazos, más que meter la cabeza de los nerds en el retrete u obligarlos a comer de la basura.
Desde cerca -habiendo acelerado lo suficiente para caminar junto a él-, descubrió que se trataba de alguien atractivo a quien era imposible contemplar por periodos prolongados. Había algo ofensivo en su belleza, algo que provocaba aversión en cierto tipo de personas y seducción en otras. Tenía el pelo rubio arena, corto a los costados y con un par de mechones rebeldes alzándose hacia adelante. Su perfil era armonioso, como si lo hubiesen dibujado, con los labios despellejados y una cicatriz en la ceja. Los ojos de un tono claro que la madre de Heather definiría como «azul de bajos recursos».
A lo mejor ese era el motivo de la disonancia. Darren Kelly era indiscutiblemente pobre, y de la clase a la que su padre echaba la culpa por la estigmatización de la pobreza. «Los que hacen quedar mal a los demás».
¿Hacía Darren quedar mal a los demás? Tal vez. No sería el primer estudiante en rechazar las ordenes de un docente e irse soltando palabrotas. Cuando asistía a colegio privado, Heather lo veía a diario. Quizás la actitud solo fastidiaba cuando el apellido no le resultaba familiar al director.
-Si lo hiciste para que te hiciera caso, perdiste el tiempo -dijo Darren de pronto, sin dejar de caminar-. No me gustan los piquetes de mosquito.
El significado de la expresión tardó en llegar, pero cuando lo hizo, Heather sintió ganas de que la tierra la tragase y se cubrió el pecho con los brazos en un acto instintivo de defensa.
-No lo hice por eso -susurró.
-¿Qué?
-No lo hice por eso -repitió más alto.
-Ah.
La había oído a la perfección. Aquella insistencia en que dijese la misma frase una y otra vez hasta que su dicción y volumen fuesen impecables no era desconocida para ella. Fue lo que la hizo abandonar teatro, a pesar de que no le disgustase. Ya tenía suficiente con que sus padres le exigieran tantas habilidades discursivas a la hora de la cena, como para tolerar que también lo hiciese una actriz frustrada en sus ratos libres.
-Lo hice porque era lo correcto -explicó, dejando caer los brazos.
Darren no contestó.
-Lo hice porque era lo correcto -volvió a decir, levantando nuevamente la voz.
-¿Qué quieres? ¿Una medalla al trabajo social?
El alma se le cayó a los pies. Darren aumentó la velocidad y ella se quedó petrificada como un ciudadano de Pompeya. Lo observó dirigirse a la escalera que conducía a planta baja y vio cómo Julie Fisher se le acercaba para charlar. Él se detuvo, por supuesto. Estuvo mirándole los pechos toda la reunión.
Heather resopló. Qué gran estúpida había sido...
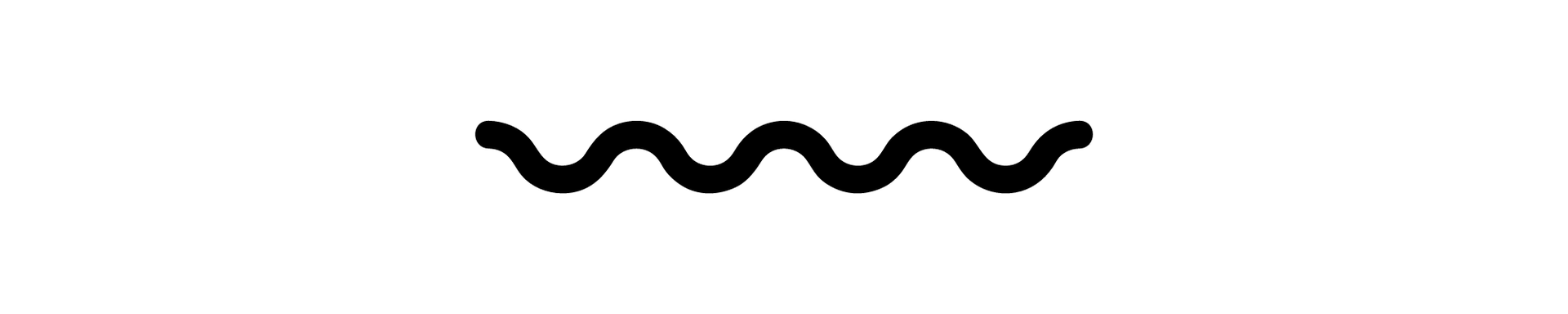
Al llegar a casa y encontrarla en silencio, supo de inmediato lo que ocurría. Su madre transitaba por un episodio nostálgico.
Cada cierto tiempo, Joan Priestley se ponía tremendamente melancólica por alguna de sus viejas pasiones y necesitaba revivirlas, ya fuese a través de un libro o un documental en televisión. Cuando esto sucedía, la de por sí tranquila residencia Priestley se convertía en un sepulcro donde ni siquiera las moscas se atrevían a zumbar.
En efecto, al atravesar el enorme umbral que separaba al recibidor de la estancia, se encontró a la mujer sentada en su sillón de cuero, fumando un cigarrillo y admirando, sin parpadear, una trasmisión de El cisne negro.
Sean, que estaba en el sofá, se giró y miró a Heather por encima del respaldo, mas no dijo nada. Joan le lanzó un fugaz asentimiento de bienvenida, inclinándose hacia el televisor.
-Hay galletas en la alacena -le informó con su característica voz rasposa.
Heather hizo caso omiso. Si iba por galletas, la obligarían a permanecer en la cocina hasta terminarlas, y no albergaba intenciones de desperdiciar un momento tranquilo con su madre solo para meterse algo en el estómago. En lugar de eso, se acomodó en el sofá, que los libros de Sudoku de Sean acaparaban casi por completo.
-Míralos -suspiró Joan, señalando a los bailarines-. Perfecta sincronía, absoluto control sobre sus cuerpos, ligeros como plumas. ¿Has visto alguna vez algo más hermoso?
La chica contempló lo que la tenía tan ensimismada. Por un instante, los gráciles movimientos de los artistas en pantalla la hipnotizaron también. Heather nunca se jactó de ser muy susceptible a la hermosura, al menos no a la relacionada con el arte. Hallaba más encanto en la naturaleza.
Aun así, en contadas ocasiones, una pirueta lograba adueñarse de su atención, y de un segundo a otro estaba atrapada a merced de coreógrafos y compositores que llevaban siglos muertos.
-Es muy hermoso -asintió-. Y triste.
Joan ladeó la cabeza, entre confundida e interesada.
-¿Por qué piensas eso?
A Heather se le subió la sangre a las mejillas. Había hablado sin pensar y ahora su madre esperaba un argumento elaborado. Más allá de cuánto amase la danza, el teatro y la pintura, Joan Priestley era una mujer de lógica. Alrededor de la lógica construyó su profesión y esta nunca desaparecía del todo, haciendo de cualquier expresión puramente casual un debate que no aceptaría un no por respuesta.
Así fue como Heather mutó de niña inquisitiva y abierta en adolescente reservada. A punta de ninguneos e invalidaciones constantes siempre que se dejaba llevar por una opinión que no atendiera a razón alguna. Por desgracia, su carácter curioso y sensible se filtraba en ocasiones sin que pudiese frenarlo a tiempo.
-Porque no es sencillo -contestó, jugueteando con su anillo de plástico.
-Todo arte exige cierto nivel de rigurosidad y disciplina.
-Es verdad, pero el ballet debe ser el más cruel de todos -insistió, un poco más apasionada. Acordarse de la jovencita que su madre había sido, amando tanto el ballet y viendo cómo ese amor se extinguía cada día más, perdiéndose en el estrés que la empujó a comenzar a fumar con apenas doce años, activó su sentido de la justicia-. No exige simple rigurosidad y disciplina; exige vender tu alma, entregarle tu cuerpo y agradecerle que lo destruya. No entiendo cómo puedes ver a esas personas y solo pensar en la belleza de su baile.
Joan liberó una risa seca y le dio otra calada a su cigarrillo, echándose hacia atrás en el sillón.
-¿No lo entiendes, Heather? Después de que hayan vendido su cuerpo y alma, alabar la belleza de su baile es lo menos que podemos hacer para retribuírselo.
Heather observó a las jóvenes sobre el escenario y se preguntó cuántas de ellas habrían comenzado a fumar siendo niñas. Cuántas iban a tener un ataque nervioso en cuanto bajase el telón...
-¿Te hubiese gustado ser una de ellas? -cuestionó sinceramente, aun sabiendo que era una pregunta estúpida.
Una nueva risa brotó de los labios rojos de su madre, mientras apagaba el cigarro y se alborotaba la melena corta y ondeada.
-A todas nos hubiese gustado ser una de ellas. Una criatura de cinco años no se destroza los pies a diario para no terminar ahí. Pero el mundo real es otra cosa. Son pocas las que lo consiguen, y eso es una combinación de suerte y sacrificio. Las demás se pierden en la vida cotidiana y nunca obtienen una segunda oportunidad.
-¿Valerie no fue a clases de ballet un tiempo cuando era pequeña?
-Esa es una mentira que me gusta contarme a mí misma -sonrió Joan-. Val tiene muchísimos talentos y la danza no es uno de ellos. Lo reconocí de inmediato. Pasamos horas tratando de corregir su postura. La señora Mourat le golpeaba las rodillas con una regla. Eventualmente lo acepté. Solo hizo falta que la pobre Mourat rompiese en llanto y me gritara que nunca volviera a llevarla a sus clases.
Aunque su madre parecía divertida por la anécdota, Heather fallaba en encontrarle la gracia. El fracaso de su hermana le hubiese procurado una culposa satisfacción personal, si no fuera consciente de que el motivo por el que ella no fue sometida al mismo infierno, era que si la hija perfecta comprobó ser un desastre, ni siquiera valía la pena que Heather también lo intentara. Si Valerie no podía, ¿por qué iba a poder ella?
-Mira, mira, es el cisne negro. -Joan se olvidó de lo que estaban hablando y apuntó hacia la bailarina principal, que había iniciado una asombrosa serie de vueltas sobre sí misma.
-Vaya... -musitó una atónita Heather, admirando cómo la muchacha no paraba de girar igual que un trompo.
-Eso se llama fouetté, uno de los movimientos más emblemáticos del ballet clásico y la prueba de que nadie sabe tanto de física como un bailarín.
-¿Y cómo lo hace, mamá?
-Excelente pregunta. ¿Cómo puede una persona generar suficiente torque para dar treinta y seis vueltas sin que la fuerza de rozamiento la frene o el equilibrio la traicione?
-No está girando todo el tiempo -intervino Sean-. Es súper rápido, así que el público no se da cuenta, pero cada vez que termina una vuelta, apoya el pie en el suelo y vuelve a tomar impulso. El movimiento de la otra pierna te distrae para que no lo notes. El equilibrio es porque mantiene los brazos abiertos.
-¡Muy bien, Sean! -lo felicitó su madre-. Veo que estuviste leyendo el libro que te presté.
-¿Le prestaste un libro sobre ballet? -inquirió Heather.
-No sobre ballet -aclaró el niño-. Sobre física. El ballet era solo un ejemplo.
-Fascinante, ¿no crees, hija?
Heather afirmó con la cabeza, asaltada por el deseo de desaparecer entre los cojines del sofá, y Joan le lanzó una mirada reprendedora.
-¿No crees?
-Sí -se corrigió.
¿Por qué siempre tenían que ocurrir cosas así? ¿Por qué Sean tenía que acabar con toda la magia del mundo solo para demostrar lo inteligente que era? Heather también comprendía la física si le ponían ejemplos reales. No era tan difícil. La bailarina generaba energía potencial gravitatoria y... No. Así no era.
-¿Hay tarea? -dijo Joan, sacándola de sus tribulaciones.
La chica pegó un salto, tomada por sorpresa.
-Eh... sí. Tengo que llevar una foto familiar la semana que viene.
Su madre bufó, despectiva.
-¿Qué clase de tarea es esa? Como si aún estuvieras en primaria. Es lo que conseguimos por enviarte a una escuela pública. Malditos psicólogos...
Un «maldito psicólogo» fue quien aconsejó que sacaran a Heather del colegio privado al que asistía para que se familiarizase con otro tipo de personas, esperando que así -en sus propias palabras- «rompiese el cascarón». El señor y la señora Priestley lo aborrecían por esta recomendación, pero eran demasiado educados para oponerse a ella, viniendo de un profesional tan respetado.
La piel de Heather se erizaba de solo pensar que algún día tendría que confesar que también quería ser una «maldita psicóloga».
-Bueno, ¿qué esperas? -la apresuró Joan-. ¡Ve a elegir una! Y, por amor de Dios, que tu padre y yo nos veamos como gente decente.
Obedeció de inmediato, alejándose como un personaje de caricatura lo hace cuando la sombra de un objeto que cae se cierne sobre él. Revisando los álbumes familiares, siguió pensando en el fouetté. La bailarina seguía girando porque el efecto Doppler...
No. Tampoco era así.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro