Capítulo 61: ¿Quién es la verdadera bestia?-Parte 2
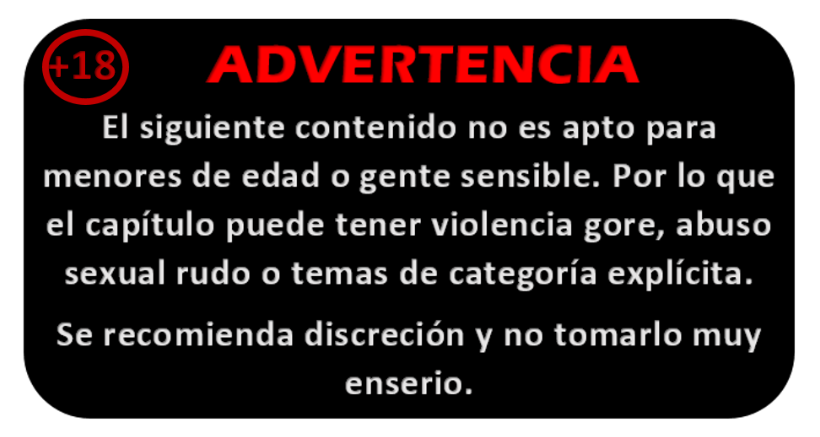
https://youtu.be/w_KGbsX-Res
En el sofá, una mujer mayor levanta la mirada con lentitud. Está frágil, su piel pálida y delgada como el papel. Un gorrito tejido cubre su cabeza calva, una evidencia silenciosa de su lucha. A su lado, una enfermera joven le administra su medicamento con paciencia.
Al verlo, la mujer esboza una sonrisa débil, cargada de amor y alivio.
—Ah... Joseph, por fin estás aquí.
Joseph suspiró, sintiendo el peso de la rutina caer sobre sus hombros. La luz tenue de la lámpara sobre la mesita de noche iluminaba apenas la habitación, proyectando sombras largas en las paredes gastadas por el tiempo. Con un gesto sereno, sacó el dinero de su bolsillo y lo extendió hacia la enfermera.
—Sí, hoy ya me pagaron la quincena, por lo que le pagaré a July y mañana temprano compraré los demás medicamentos —dijo con calma, como si aquellas palabras fueran parte de un ciclo que se repetía una y otra vez.
July, con la expresión neutra de quien ha visto demasiadas historias teñidas de despedidas y sufrimiento, tomó el dinero sin titubear.
—Muchas gracias, señor Joseph —respondió con educación, guardando el pago en su bolso.
Caminó hasta la cama donde yacía la anciana, su piel marchita y sus ojos entrecerrados, como si el mundo exterior se le estuviera volviendo ajeno. Con manos firmes pero cuidadosas, terminó de administrarle los últimos medicamentos del día. Luego, se levantó con la misma profesionalidad con la que había llegado y se acomodó el abrigo, preparándose para partir.
—Bueno, ya me voy. Vendré mañana a las siete de la mañana —dijo, mirando fugazmente a Joseph.
Él asintió en silencio.
—Que tengan buenas noches.
Con esas últimas palabras, July cruzó la puerta y salió de la casa.
—¿Hoy ya no te sentiste mal, madre? —preguntó en un tono suave, intentando que su voz no traicionara la preocupación que lo carcomía por dentro.
Ella suspiró con un leve temblor en los labios antes de responder.
—Hoy no, hijito... July me cuida bien. —Trató de sonreír, pero la sombra de una tristeza profunda se aferraba a su expresión. Bajó la mirada, y su voz adquirió un matiz de culpa—. Aunque, hijo... siento que te estoy dando mucho trabajo. No quiero cargarte la mano...
Había algo en su tono, en la forma en que sus palabras se deslizaban con un dejo de resignación, que le partió el alma a Joseph. Se apresuró a negar con la cabeza, su voz firme y decidida.
—No, no, no. No tenemos a nadie más, además, tú no tienes la culpa de lo que te pasó. Yo hago todo lo posible para que estés bien. —Inspiró hondo, como si necesitara reunir fuerzas antes de continuar—. Y eso de las deudas que nos dejó el papá de mierda... que se suicidó luego... yo tengo que pagarlas.
Un silencio pesado se instaló en la habitación, un silencio lleno de heridas que nunca sanaban del todo. Pero Joseph no podía permitirse el lujo de derrumbarse.
—Además —prosiguió con un dejo de esperanza en su voz—, quiero demostrar que soy útil para esta sociedad. Ser una buena persona, de forma justa y correcta... y no hacer nada malo solo por dinero.
Su madre lo observó con una ternura que contrastaba con la tristeza en sus ojos. Su hijo, su pequeño Joseph, había cargado con el peso del mundo sobre sus hombros, cuando no debería haber sido así. Pero ahí estaba, manteniéndose firme, aferrándose a sus principios, a pesar de la vida cruel que les había tocado.
Una cálida sonrisa se dibujó en su rostro mientras cerraba los ojos por un momento, como si quisiera grabar esa imagen en su alma.
—Ay, hijito... tú sí me saliste bien. No cabe duda de que eres un buen hombre...
Y en ese instante, a pesar de todo el cansancio, de todo el estrés, Joseph sintió que esas palabras eran lo único que necesitaba para seguir adelante y finalmente vemos como luce su cara de él.
La noche había caído con suavidad sobre la casa, envolviéndola en un manto de calma aparente. En su habitación, la madre de Joseph dormía con tranquilidad, refugiada en el consuelo efímero del descanso. Pero para él, el sueño no llegaba con la misma facilidad. A pesar del cansancio acumulado, una tensión invisible le oprimía el pecho. Su mente, atrapada en un torbellino de recuerdos, se resistía a ceder ante el descanso.
Sin embargo, el agotamiento terminó por vencerlo y, poco a poco, sus párpados se cerraron. Fue entonces cuando su conciencia se deslizó hacia un sueño que no era más que un eco de su propio pasado, un recuerdo que nunca lo había abandonado.
En su mente, las sombras del ayer tomaron forma. Se vio a sí mismo, un niño que creció en un hogar lleno de conflictos y angustia. Su padre, en vida, solo trajo problemas a la familia. Era un hombre que, con cada mala decisión, hundía más y más a su esposa y a su hijo en un abismo de desesperación. Su madre, con el amor inquebrantable de quien protege a su pequeño del horror del mundo, intentaba ocultar la realidad de la miseria y el peligro. Pero la verdad es un peso difícil de esconder, y con el tiempo, todo se desmoronó.
Las deudas se acumularon como una tormenta inminente, oscureciendo cualquier atisbo de esperanza. La presión de aquellos que exigían lo que les correspondía se hizo insoportable, y el miedo comenzó a impregnar cada rincón de la casa. Fue entonces cuando su padre, incapaz de enfrentar las consecuencias de sus actos, tomó la decisión más cruel. Una noche, sin previo aviso, decidió poner fin a todo... ahorcándose en la cocina.
Joseph fue el primero en encontrarlo.
El impacto de aquella escena se grabó en su alma como una herida que nunca cerraría del todo. La imagen del cuerpo inerte de su padre, colgando en el aire, quedó tatuada en su memoria. Pero la pesadilla no terminó ahí. Con la muerte de su padre, las deudas no desaparecieron. Al contrario, recayeron sobre su madre, convirtiéndola en el blanco de los extorsionadores.
Los días se volvieron insoportables. Aquellos hombres llegaban sin previo aviso, irrumpiendo en la casa como una maldición, rompiendo lo poco que quedaba en pie, arrebatándoles hasta el último resquicio de dignidad. Su madre, con las manos gastadas por la costura, luchaba por reunir el dinero suficiente para sobrevivir, pero apenas si les alcanzaba para comer.
Hasta que, un día, la violencia cruzó una línea que Joseph no pudo tolerar.
Uno de los extorsionadores llegó más furioso que de costumbre. Con brutalidad desmedida, golpeó a su madre frente a él. Joseph sintió un nudo formarse en su estómago, una rabia ciega y primitiva que no pudo contener. Todo su cuerpo tembló y, sin pensarlo, se lanzó contra el agresor. Fue entonces cuando su poder despertó.
En el instante en que su puño impactó el rostro del hombre, una palabra cruzó su mente. Boom.
Y la cabeza del extorsionador explotó en mil pedazos.
El silencio que siguió fue aterrador. Joseph quedó paralizado, observando con horror lo que había hecho. No entendía cómo algo que había deseado en su mente, en lo más profundo de su desesperación, se había convertido en una realidad tan atroz. Su madre también estaba en shock, pero el instinto de supervivencia la obligó a actuar.
Sin decir una palabra, cubrió el cadáver con un saco y, en la oscuridad de la noche, lo enterró cerca de un cementerio. A partir de ese momento, supieron que no podían quedarse allí. Debían huir. Empezar de nuevo en otro lugar.
Pero la pesadilla no terminó con la mudanza. Los extorsionadores no tardaron en encontrarlos de nuevo. Aunque sospechaban la desaparición de su compañero, nunca imaginaron que Joseph y su madre tuvieran algo que ver. Para ellos, seguían siendo débiles, insignificantes. Y, además, su madre poseía energía Z-, lo que los llevó a pensar que la policía ya había atrapado a su compañero.
El sueño se desvaneció de golpe.
Joseph despertó con el cuerpo empapado en sudor, su respiración agitada. Su corazón latía con fuerza, como si aún estuviera atrapado en aquella escena del pasado. Durante un instante, la habitación le pareció ajena, irreal. Pero cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, supo que había vuelto a la realidad.
Y, sin embargo, la sensación de angustia seguía allí. Porque hay recuerdos que nunca se van. Hay heridas que, aunque el tiempo pase, nunca terminan de cerrarse.
Miró el reloj en la pared: 5:00 a.m. Exactamente en ese momento, la alarma sonó, rompiendo el frágil silencio de la madrugada. Soltó un suspiro y se obligó a ponerse de pie. No había espacio para la pereza, para el cansancio, para él mismo.
Cada día era igual. Caminó hasta la cocina en penumbras, encendió la luz y comenzó a preparar el desayuno. El sonido del agua cayendo en la cafetera y el aroma del pan tostándose llenaban el pequeño espacio, pero no traían consigo el más mínimo consuelo. Preparó también algo para llevar al trabajo, aunque sabía que muchas veces ni siquiera tendría tiempo para comerlo.
Después de limpiar los platos, se dirigió al baño. El agua de la ducha golpeó su piel fría, pero no logró despertarlo del todo. Era como si estuviera atrapado en un ciclo interminable de obligaciones y ausencias, donde cada acción se volvía mecánica, cada día se fundía con el siguiente.
Se vistió con la misma prisa de siempre y, antes de salir de su habitación, miró la fotografía enmarcada sobre su buró: una imagen de su madre, más joven, más sana, sonriendo con una calidez que ahora parecía distante, casi irreal.
Con pasos suaves, se acercó a su habitación. Ella dormía, frágil y silenciosa. Su respiración era pausada, casi imperceptible. Joseph la despertó con delicadeza, susurrándole su nombre. Su madre abrió los ojos con esfuerzo y le dedicó una sonrisa tenue, agotada.
—Es hora del desayuno, mamá.
Él la ayudó a incorporarse, a sentarse con cuidado en la cama antes de llevarle la bandeja con la comida. Esperó pacientemente a que terminara, observándola con el mismo amor y la misma tristeza de siempre. Luego, le alcanzó sus medicamentos y la vio tomarlos con un gesto resignado. Era lo mismo todos los días, y aún así, nunca se acostumbraba.
El reloj marcó las 7:00 a.m. Justo a tiempo, la enfermera July llegó. Joseph le dedicó un breve asentimiento, una mezcla de gratitud y cansancio reflejada en sus ojos.
—Cuídala, por favor.
Se preparó para salir. Su madre lo observó desde la cama con la misma mirada de preocupación de siempre.
—No llegues tan tarde, hijo.
Joseph se quedó un momento en la puerta, escuchando esas palabras que le decía cada mañana. Asintió sin decir nada, porque ambos sabían la respuesta. Luego, salió al frío de la mañana, sintiendo el peso de su propia vida sobre los hombros, mientras el mundo a su alrededor seguía girando como si nada importara.
El aire matutino era frío, pero Joseph apenas lo notaba mientras caminaba hacia su trabajo. Cada paso lo llevaba más lejos de casa y más cerca de la rutina que lo consumía. Al llegar al estudio, el ambiente ya estaba cargado de movimiento. Técnicos, productores y asistentes iban de un lado a otro, cada uno concentrado en su función. Joseph no era más que una pieza silenciosa en aquella maquinaria imparable.
Sin perder tiempo, se puso a trabajar. Primero, revisó los micrófonos, ajustó los audios, desenredó cables que parecían multiplicarse como serpientes enredadas. Luego, llevó los vestuarios a su respectivo lugar, asegurándose de que todo estuviera listo antes de la filmación. Barrió el estudio, recogió restos de cinta adhesiva, papeles olvidados, vasos de café abandonados en los rincones. Nada de eso era su responsabilidad directa, pero si él no lo hacía, nadie más lo haría.
Había elegido trabajar en varios sets dentro del estudio para ganar más dinero, pero eso significaba que no tenía un solo momento de respiro. De aquí para allá, siempre en movimiento, siempre cargando algo, siempre solucionando problemas que nadie notaba. A veces se preguntaba si alguien siquiera se daba cuenta de su presencia, si alguna vez le dirigirían una palabra más allá de órdenes o correcciones.
Las horas pasaban como un borrón de trabajo mecánico y agotador hasta que, por fin, llegó su descanso a las 2 p.m. Encontró un rincón apartado fuera del set, lejos de miradas indiscretas, y sacó la comida que había preparado esa mañana. Si tenía suerte, podía comer tranquilo. Si no, le tocaría apresurarse entre llamadas y pedidos urgentes.
Pero más que el hambre, lo que más sentía en ese momento era la tensión acumulada en su cuerpo. Sus manos temblaban levemente, y su cabeza pesaba como si estuviera atrapado en una nube densa. Buscó en su bolsillo, saca una cajetilla de cigarros y escoge uno. Lo encendió con dedos expertos, por su poder de la explosión, como alguien que ha repetido ese movimiento miles de veces, pues lleva cinco años desde que empezó a fumar.
Inhaló profundamente y sintió el humo llenarle los pulmones, quemándole la garganta, extendiéndose como un alivio fugaz por su cuerpo. Exhaló lentamente, viendo la neblina disiparse en el aire. No era algo de lo que estuviera orgulloso, pero tampoco le importaba. Fumar era lo único que, de alguna forma, le permitía seguir adelante, aunque fuera un alivio momentáneo, aunque supiera que no resolvía nada.
Su madre no sabía que fumaba. Nunca se lo había dicho, nunca ha sentido la oportunidad de decirse que tiene que depender a eso para lidiar su estrés. No podía permitirse agregarle otra preocupación a la lista interminable que ella ya cargaba. Así que lo hacía en silencio, en estos pequeños espacios de soledad donde nadie lo veía, donde no tenía que dar explicaciones, donde podía ser simplemente él, sin la carga del trabajo, sin la culpa, sin la responsabilidad.
Se quedó allí unos minutos más, con el cigarro entre los dedos, viendo el humo desvanecerse en el cielo gris. Luego, sin más opción, lo apagó, suspiró hondo y regresó al estudio. Había mucho por hacer todavía, y nadie esperaría por él.
Mientras el humo de su cigarro se disipaba en el aire frío de la tarde, Joseph sacó su celular del bolsillo. Su pulgar se deslizó por la pantalla con la misma inercia de siempre, sin expectativas, sin esperanzas reales. Lo hacía por costumbre, por esa pequeña parte de él que aún se negaba a rendirse del todo.
Hace cinco años, había enviado solicitudes a varias compañías que buscaban usuarios de energía Z+. Se había ofrecido con su habilidad explosiva, creyendo—o al menos queriendo creer—que aquello le abriría puertas hacia una vida mejor. Un trabajo digno, un sueldo decente, un seguro médico que le permitiera cuidar de su madre sin tener que desgastarse en jornadas interminables. Pero después de tanto tiempo, la bandeja de entrada de su correo seguía igual: vacía de respuestas, llena de silencio.
Suspiró y bajó la mirada hacia su propia mano. Apretó los dedos levemente, sintiendo esa vibración interna que siempre estaba ahí, oculta bajo la piel, esperando el momento exacto para liberarse. Había aprendido a controlarla, pero aún recordaba los primeros años, cuando todo era inestable, cuando una simple oleada de estrés podía hacer que las cosas a su alrededor explotaran.
Su madre había sido quien lo ayudó. A pesar de no poseer ninguna habilidad, le enseñó que su poder no era una maldición, sino algo por lo que debía estar agradecido. Joseph nunca lo vio de esa manera. ¿Cómo podía ser una bendición algo que podía lastimar a otros? ¿Cómo agradecer un don que, si se descontrolaba, podía incluso lastimarla a ella?
Al principio, todo fue difícil. Las paredes de su hogar habían sufrido más de una vez las consecuencias de su frustración. Hubo días en los que ni siquiera se atrevía a acercarse a su madre, temiendo que un simple roce terminara en un accidente. Pero ella nunca se rindió con él. Con paciencia, afecto y la ayuda de especialistas en usuarios de energía Z+, logró enseñarle a manejarla, a canalizarla, a convertirla en algo útil.
Ahora, incluso la usaba para cosas insignificantes, como encender un cigarro. Un chasquido de sus dedos, una pequeña chispa, y la brasa se encendía sin necesidad de un encendedor. Era una ironía cruel: una habilidad que podía ser devastadora, reducida a un truco barato en medio de una rutina miserable.
Miró nuevamente su celular. Nada. Ninguna respuesta.
No era sorprendente. La competencia entre usuarios de energía Z+ era feroz. Las compañías recibían miles de solicitudes de personas como él, desesperadas por un puesto, por una oportunidad de escapar de los barrios bajos, donde la vida era una lucha constante. Allí, en esos lugares olvidados, había demasiados como él: talentos desperdiciados, capacidades ocultas bajo el peso de la pobreza y el rechazo.
Si no tenías conexiones, si no tenías suerte, simplemente te quedabas atrás. Invisible. Irrelevante.
Guardó el celular en su bolsillo y terminó su cigarro en silencio. Luego, lo apagó contra la pared, sintiendo cómo la brasa se extinguía con la misma facilidad con la que se apagaban sus esperanzas.
Volvió al trabajo sin decir una palabra, con el mismo pensamiento rondando en su cabeza: "Quizá mañana haya un mensaje. Quizá mañana tenga una oportunidad."
Pero, en el fondo, sabía que mañana sería exactamente igual que hoy.
El tiempo en el set se alargó más de lo normal. Con las fiestas patrias acercándose, había que adelantar grabaciones para que todo quedara listo antes del descanso obligatorio. Joseph no tenía elección, se quedó hasta la medianoche, moviéndose entre cables, luces, vestuarios y haciendo la limpieza, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Su cuerpo ya no respondía con la misma agilidad de la mañana, pero su mente estaba entrenada para seguir adelante, incluso cuando el cansancio pesaba como una losa sobre sus hombros.
Al salir, la ciudad estaba envuelta en un silencio extraño. La mayoría de las calles estaban vacías, con apenas unas luces encendidas en los edificios y el ocasional sonido de un auto pasando de largo. Pidió un Uber y, en cuanto se acomodó en el asiento trasero, sus párpados cayeron sin que pudiera evitarlo. El agotamiento lo arrastró hacia un sueño breve y pesado, uno de esos en los que el cuerpo se rinde sin resistencia.
Pero la paz no duró mucho.
—¡Oye, despierta! —gritó el conductor con impaciencia, sacudiéndolo del sueño de golpe—. Llegamos. No tengo toda la noche.
Joseph parpadeó varias veces, desorientado. Se frotó el rostro con las manos y salió del auto sin decir una palabra. El frío de la madrugada lo golpeó en cuanto puso un pie en la calle, y el sonido del motor alejándose le recordó que todos estaban tan cansados como él, cada uno luchando con su propia rutina.
Cuando abrió la puerta de su casa, encontró a July dormida en el sofá. Se veía incómoda, con la cabeza ladeada y el cuerpo encogido sobre el sillón. Probablemente había querido esperarlo, pero el sueño la venció.
Con pasos silenciosos, se dirigió al cuarto de su madre. La luz tenue de la lámpara iluminaba su silueta frágil sobre la cama. Su respiración era pausada, apenas perceptible en la quietud de la habitación. Antes de salir, Joseph se acercó al botiquín de medicinas. Lo abrió y vio que estaba lleno. Recordó que había quedado en comprar más hoy, pero sabiendo que saldría tarde, le pidió a July que lo hiciera por él. Le había enviado el dinero por depósito y, al ver el botiquín reabastecido, supo que ella había cumplido sin falta.
Con cuidado, regresó a la sala y se agachó junto al sofá.
—July —la llamó en voz baja, sacudiéndola ligeramente.
Ella abrió los ojos con pesadez y, al verlo, se incorporó de inmediato, frotándose los párpados.
—Llegaste... —murmuró, aún medio dormida.
Sacó un pequeño cuaderno y le dio el reporte del día: cómo había estado su madre, si había comido bien, las veces que tomó sus medicamentos. Luego, con un tono más serio, le recordó algo importante.
—Mañana tienes que llevarla al doctor —dijo—. Es su cita para ver cómo va el cáncer y también su terapia.
Joseph asintió.
—Lo haré.
No había más que decir. July tomó sus cosas y se fue a su casa, dejándolo solo con la noche y el peso de la noticia.
El cáncer. Esa palabra nunca dejaba de doler.
Exhaló despacio, sintiendo el agotamiento volverse aún más pesado sobre su cuerpo. Quería ir directo a su cama, dejarse caer y olvidarse del mundo hasta que el sol volviera a salir. Pero su estómago protestó con un leve gruñido.
Arrastrando los pies, fue a la cocina y sacó una rebanada de pan. No tenía energía para preparar algo más. Se la llevó a la boca mientras caminaba hacia su habitación, masticando sin ganas.
Cuando llegó, ni siquiera se cambió de ropa. Se dejó caer sobre el colchón con la mirada fija en el techo. Un día más había terminado. Otro igual le esperaba mañana.
El pan aún estaba a medio comer en su mano cuando sus párpados se cerraron por completo, arrastrándolo al sueño sin darle oportunidad de pensar en nada más.
En medio del cansancio, Joseph cayó en un sueño profundo, pero su mente no encontró descanso. En su lugar, lo arrastró a un recuerdo que se había quedado grabado en su alma, un momento que aún dolía, como una herida que nunca terminaba de cerrar.
Tenía quince años cuando todo comenzó.
Recordó a su madre, antes de que su enfermedad la dejara completamente vulnerable. Su sonrisa seguía intacta entonces, aunque ya había señales de que algo andaba mal. Al principio, eran solo dolores en las articulaciones, pequeñas molestias que ignoraba, diciendo que "era el frío" o "el cansancio". Pero con el tiempo, esos dolores se volvieron insoportables. Sus rodillas comenzaron a fallarle, sus manos temblaban al sostener incluso la taza de café de la mañana, y hubo un día en que ni siquiera pudo ponerse de pie.
Joseph la encontró en el suelo de la cocina aquella mañana. Se había desplomado intentando hacer el desayuno. Su rostro estaba torcido por el dolor, y cuando lo vio, intentó forzar una sonrisa para no preocuparlo.
—Estoy bien... solo... solo dame un momento.
Pero no estaba bien. Y él lo sabía.
Aquel fue el día en que tomó la decisión más difícil de su vida.
Dejó los estudios sin dudarlo. Necesitaba trabajar, conseguir dinero para las medicinas, para la comida, para todo lo que ella ya no podía hacer. Cuando se lo dijo a su madre, ella rompió en llanto.
—Joseph, no hagas esto... —le suplicó ella, con una mirada llena de angustia y dolor. —Tú... tú tienes todo por delante, no puedes dejarlo todo por mí.
Pero Joseph no podía mirarla y decirle que todo estaría bien. No podía verla sufrir mientras él se quedaba quieto, esperando que algo cambiara.
—No hay otra opción, mamá. No tenemos a nadie más. Yo... Yo puedo hacerlo. Ya casi soy mayor de edad, y no va a afectar tanto.
Su madre rompió en llanto, sus lágrimas caían sin cesar mientras lo abrazaba, temiendo por él, por su futuro. Aquello, lo que había pedido a su hijo, era una condena que le dolía en el alma. No era solo el hecho de que Joseph tuviera que abandonar su vida por ella, sino la cruel injusticia de que a pesar de todo lo que habían hecho bien, la vida les había dado esta carga.
Años pasaron, y la enfermedad de su madre empeoró. Los dolores se multiplicaron, y una tos seca, áspera, comenzó a apoderarse de su cuerpo. Al principio, era solo un malestar, pero con el tiempo, los rastros de sangre comenzaron a aparecer en el pañuelo con el que intentaba contener la tos. La fatiga la vencía, y cada paso que daba era más difícil que el anterior.
Una tarde, después de una semana de preocupaciones, Joseph decidió llevarla al médico. No había forma de ignorarlo más. El diagnóstico llegó como un golpe a la puerta de su corazón.
—Es cáncer de pulmón —dijo el médico con voz grave, casi como si se estuviera disculpando por la noticia.
El aire se quedó atrapado en la garganta de Joseph, y el mundo pareció detenerse por un momento. La voz del doctor se desvaneció en su mente mientras miraba a su madre, cuya cara se había vuelto ceniza, su cuerpo temblaba y sus ojos se llenaban de lágrimas.
—No... —susurró ella, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. —No... no puede ser...
La tristeza que vio en sus ojos destruyó todo lo que quedaba de él. El llanto de su madre resonaba en sus oídos como un eco lejano, como si fuera el sonido de un alma quebrándose. Ella había pasado su vida cuidando de él, sacrificándose por su bienestar, y ahora, el destino le daba esta cruel verdad.
Joseph no podía soportar verla así. No podía comprender por qué todo se desmoronaba. Una madre que había dado tanto por su hijo, ahora enfrentando la muerte. Era demasiado para él, demasiado para su joven corazón, que aún temía perderla.
—Por favor, mamá, no... —murmuró, su voz rota por la ansiedad y el miedo. —No quiero que te vayas. No quiero que me dejes...
El miedo a perderla se apoderó de él como una marea oscura, y la ansiedad lo abrazó con fuerza, casi impidiéndole respirar. No quería que su madre, la mujer que siempre lo había cuidado con amor, se despidiera de él de esa manera. No quería que la vida les arrebatara lo único que le quedaba.
En su sueño, Joseph intentó aferrarse a ella, como si pudiera detener el tiempo o cambiar el destino. Pero la imagen de su madre, llorando y destrozada por el dolor de su enfermedad, lo persiguió hasta la oscuridad, hasta que el sueño se disolvió, dejando solo una profunda tristeza en su corazón.
Despertó de golpe, con la angustia y el miedo aún frescos en su pecho. El sonido de su respiración pesada llenó la habitación. Pero el recuerdo seguía ahí, como una sombra que no se podía quitar. La imagen de su madre, quebrada por el dolor, no lo dejaba. Y por más que lo intentara, no podía escapar de esa realidad que lo consumía poco a poco.
La vida no era justa. Y en ese instante, Joseph vio que ya estaba por sonar la alarma de siempre y se levanta para empezar el día.
Joseph siguió el mismo ritual de cada mañana, como si el tiempo no hubiera pasado, como si nada cambiara. Pero esa mañana era distinta. Esta vez no sería July quien lo acompañaría a la clínica, sino él quien la llevaría. La sola idea lo llenó de una tristeza indescriptible, como si una parte de la vida se hubiera desvanecido en un suspiro. Todo había cambiado, y a veces, los cambios son más difíciles de aceptar que las pérdidas.
Después del desayuno, que pasó en silencio, como si el simple acto de comer no lograra llenar el vacío que sentía, Joseph se levantó para acercarse a su madre. Ella, tan frágil y vulnerable, lo esperaba, con esa mirada perdida en la que se acumulaban recuerdos y dudas, pero que ya no podía expresar en palabras. Joseph la miró un instante, el peso del mundo cayendo sobre él. Había días en los que el rostro de su madre parecía tan lejano, tan distante, como si fuera un reflejo de lo que alguna vez fue. Pero, aun así, la amaba profundamente, con una devoción que no encontraba palabras para describir.
Con cuidado, la levantó, sus manos temblando un poco al hacerlo, no por falta de fuerza, sino por el miedo a hacerle daño. La colocó en su silla de ruedas con una delicadeza que solo los hijos pueden tener con sus padres en esos momentos. Fue un gesto sencillo, pero lleno de amor y nostalgia. Como siempre, ella lo miró, sin poder decir nada, pero sus ojos hablaban de esa gratitud muda, de esa dependencia que no podía evitar.
Salieron de la casa. El aire fresco de la mañana les golpeó el rostro, pero no hubo nada que pudiera hacer que Joseph se sintiera más ligero. La casa, que solía ser un refugio, ahora parecía una prisión, un lugar lleno de ecos de tiempos pasados. Caminaron hacia la clínica a pie, sin prisas, como si no hubiera ningún lugar a donde ir realmente. El sonido de los pasos sobre el pavimento resonaba en el silencio de la mañana, marcando el paso del tiempo que, aunque lento, no dejaba de avanzar.
Joseph, aunque cansado, sentía una especie de satisfacción en el acto de caminar con su madre. Ya no era July quien llevaba a la mujer que le dio la vida, ahora era él, con todo lo que eso implicaba. Sabía que debía ser él quien se encargara de todo, que era su responsabilidad asegurar que todo estuviera en orden para la cita de su madre. Y, aunque el camino no fuera largo, parecía eterno, como si cada paso los acercara más a algo que ni él mismo sabía definir.
La clínica no quedaba lejos, pero para Joseph el trayecto fue un mar de pensamientos y emociones entrelazadas. Su madre ya no era la misma de antes, y él tampoco lo era. Las sombras de la vida, las luchas diarias, los momentos de esperanza que parecían desvanecerse cada vez más, todo eso lo acompañaba mientras caminaba en silencio. Su madre, en su silla de ruedas, parecía tan pequeña en comparación con el peso de los años que ella misma había vivido.
El frío de la mañana no hacía sino intensificar esa sensación de vacío, de desgarro, mientras avanzaban hacia la clínica, un lugar donde a menudo llevaban a la madre, pero que ya no parecía ser solo un centro de terapia. Ahora era un recordatorio de todo lo que se había perdido, de todo lo que ya no podía ser.
Joseph se sintió perdido en su propio cuerpo, con el corazón apretado, como si cada paso le costara un poco más. Había algo profundamente melancólico en su gesto, en su amor por su madre, que ahora debía ser cuidadoso, atento, pero también lleno de dolor. De alguna forma, sentía que, por mucho que lo intentara, nada de lo que hiciera podría devolver a su madre lo que una vez fue. Solo quedaba caminar, paso a paso, y acompañarla en su lucha silenciosa, esperando que cada visita a la clínica fuera una esperanza, aunque tan pequeña, tan incierta y después de varios minutos llegan al sitio.
Una vez dentro de la clínica, Joseph se sentó en la sala de espera, intentando mantener la compostura mientras su madre recibía la quimioterapia y le realizaban los análisis correspondientes. El ambiente, impregnado del característico olor a desinfectante, le resultaba asfixiante. Las paredes, de un blanco impoluto, parecían cerrarse sobre él, intensificando su ansiedad. El murmullo de conversaciones apagadas y el sonido distante de pasos resonaban en sus oídos, pero todo se sentía distante, como si estuviera atrapado en una burbuja de irrealidad.
Tras casi una hora que se le hizo eterna, el doctor apareció en el umbral de la sala y, con una expresión grave pero serena, le indicó que podían pasar a su oficina. El corazón de Joseph latía con fuerza mientras seguía al médico por los pasillos iluminados con luces fluorescentes que proyectaban sombras alargadas y fantasmales. Al entrar en la oficina, el ambiente se tornó aún más opresivo; el tic-tac de un reloj de pared marcaba el paso del tiempo, cada segundo resonando como un martillo en su mente.
El doctor, con voz pausada y mirada compasiva, le explicó que, aunque a simple vista pudiera parecer que su madre estaba estable, el cáncer seguía avanzando implacablemente. Los medicamentos y tratamientos solo habían logrado retrasar lo inevitable. Después de cinco años de lucha constante, la enfermedad había progresado lentamente, pero de manera inexorable. El pronóstico era desalentador: lo más probable es que este año fuera el último para ella, ya que el cáncer había alcanzado un punto en el que ya no había posibilidad de reversión.
Las palabras del médico cayeron sobre Joseph como una losa. Sabía que su madre no viviría para siempre, que el cáncer eventualmente ganaría la batalla, pero enfrentarse a la certeza de su partida inminente lo dejó en estado de shock. Había hecho todo lo posible por prolongar su vida, y aunque cinco años era un tiempo considerable para alguien con esa enfermedad, no estaba preparado para dejarla ir. El dolor y la impotencia lo consumían por dentro.
Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, deslizándose lentamente por sus mejillas. Intentó contenerlas, llorando de forma moderada, pero por dentro se sentía destrozado, como si su corazón estuviera siendo desgarrado en mil pedazos. La realidad de perder a su madre, su pilar, su guía, era una carga demasiado pesada para soportar. El mundo a su alrededor se desdibujaba, y una profunda tristeza lo envolvía, sumiéndolo en una melancolía que parecía no tener fin.
Después de pagar los honorarios al doctor, Joseph se dirigió con pasos pesados hacia la sala donde su madre lo aguardaba. Una profunda tristeza lo envolvía, como una niebla densa que dificultaba cada movimiento. Mientras avanzaba por los fríos pasillos de la clínica, su teléfono vibró inesperadamente en su bolsillo. En ese momento, no tenía ánimos para atender llamadas y estuvo a punto de rechazarla. Sin embargo, al ver en la pantalla el nombre de la prestigiosa clínica Umbra Vitae, su corazón dio un vuelco. Años atrás, había enviado su currículum para un puesto allí, y aunque el tiempo había pasado sin noticias, había guardado su número con la esperanza de una oportunidad.
Con una mezcla de sorpresa y nerviosismo, Joseph salió al exterior para contestar. El aire fresco le golpeó el rostro, brindándole un efímero alivio. Intentó apartar la tristeza que lo embargaba, esforzándose por sonar profesional. Al otro lado de la línea, el director médico, el Dr. Sandoval, le habló con voz firme pero cordial. Le comentó que había revisado su currículum y consideraba que encajaba perfectamente en el perfil que buscaban. La clínica estaba por iniciar la construcción de un nuevo edificio, pero antes debían demoler una estructura antigua que obstaculizaba el proyecto. Necesitaban a alguien con habilidades especiales para llevar a cabo esa tarea, y el Dr. Sandoval creía que Joseph era el candidato ideal. Le propuso una prueba al día siguiente, a las 8:00 am, en uno de sus centros, para evaluar sus capacidades.
A pesar del dolor que aún latía en su pecho, Joseph sintió un destello de esperanza. Aceptó la propuesta con determinación, asegurando al director que no se arrepentiría de darle esta oportunidad. Tras una breve conversación, colgó la llamada, y por primera vez en mucho tiempo, una chispa de optimismo iluminó su interior. Si conseguía el empleo, podría ofrecerle a su madre una vida más cómoda en sus últimos días, brindándole las comodidades que siempre había deseado para ella. La tristeza no desapareció por completo, pero se vio atenuada por la posibilidad de un futuro más prometedor.
Regresó al interior de la clínica y encontró a su madre esperándolo, sentada en su silla de ruedas. Con una sonrisa que ocultaba el torbellino de emociones en su interior, la empujó suavemente mientras se dirigían hacia la salida. El camino de regreso a casa estuvo marcado por una conversación que, aunque breve, fue significativa. Joseph compartió con ella la noticia de la posible oferta de trabajo. Los ojos de su madre se iluminaron con un brillo que hacía tiempo no veía. A pesar de su fragilidad, tomó la mano de su hijo y, con voz entrecortada, expresó su alegría por él. Sentía que, aunque su tiempo se agotaba, al menos la vida de Joseph podría mejorar.
Conmovido, Joseph le prometió que, si obtenía el trabajo, usaría su primer sueldo para llevarla al destino tropical con el que siempre había soñado desde su juventud. Ella, inicialmente, negó con la cabeza, quizás pensando en la imposibilidad o en los gastos. Pero ante la insistencia de su hijo, las lágrimas brotaron de sus ojos, esta vez de alegría. Agradeció profundamente el gesto, reconociendo en él al buen hijo que siempre había sido, alguien que, incluso en los momentos más oscuros, buscaba hacerla sentir especial.
A la mañana siguiente, siendo lunes, Joseph despertó con el corazón acelerado. Apenas había pegado ojo la noche anterior, entre la ansiedad por la entrevista y la preocupación constante por su madre. Sin embargo, sabía que no podía permitirse distracciones. Se levantó, se aseó y se vistió con la mejor ropa que tenía para la ocasión. Aunque no era un hombre que se preocupara demasiado por la apariencia, entendía que hoy debía dar una buena impresión.
Antes de salir, escuchó el sonido de la puerta abriéndose. July había llegado a tiempo para cuidar de su madre. Joseph la miró con agradecimiento y le dedicó unas palabras breves antes de salir rumbo al metro.
El trayecto fue largo, como lo esperaba. Tuvo que tomar dos trenes y, aunque intentaba concentrarse en lo que iba a decir en la entrevista, su mente seguía volviendo a su madre. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de ella en la cama, sonriendo débilmente, aparecía en su mente.
Al llegar a la clínica, se detuvo por un momento frente al imponente edificio. Era mucho más grande de lo que había imaginado, con una estructura moderna que reflejaba el sol de la mañana en sus amplios ventanales. Suspiró, tratando de calmar los nervios, y entró.
El interior era aún más impresionante. Todo estaba meticulosamente limpio y organizado, el suelo relucía bajo la luz blanca de los enormes focos del techo, y la recepción estaba adornada con detalles elegantes y minimalistas.
Se acercó al mostrador, donde una mujer con expresión profesional y voz cordial lo saludó.
—Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
—Vengo por una entrevista con el Dr. Sandoval —respondió Joseph, manteniendo un tono firme.
La recepcionista asintió y revisó la agenda en la pantalla de su ordenador.
—Sí, aquí está. Antes de pasar, necesito que llene este formulario y lo firme.
Joseph tomó la hoja y se sentó en una de las sillas cercanas para completarla. Sus manos se movían con rapidez, llenando los espacios en blanco sin siquiera pensar demasiado en lo que escribía. Una vez que terminó, se la entregó a la recepcionista, quien lo guió hasta una sala privada.
—Espere aquí. En unos momentos vendrán por usted.
Joseph asintió y entró en la habitación. Era un espacio simple, con paredes grises y una mesa de cristal en el centro. Se sentó en una de las sillas y dejó escapar un suspiro.
Los segundos comenzaron a alargarse en un silencio denso. Miró el reloj en la pared y notó que el tiempo pasaba, pero nadie llegaba.
—No son muy puntuales que digamos... —murmuró para sí mismo.
No tenía opción más que esperar, así que intentó relajarse. Sin embargo, de repente sintió cómo el cansancio comenzaba a invadirlo. Parpadeó varias veces, tratando de enfocar la vista, pero todo empezó a volverse borroso, como si manchas oscuras danzaran en su campo de visión.
Pensó que debía ser por la falta de sueño, así que intentó ponerse de pie.
—Un café es lo que necesito... —murmuró, tambaleándose hacia la puerta.
Pero antes de poder alcanzarla, sus piernas flaquearon y cayó al suelo inconsciente con un golpe seco.
Lo que Joseph no sabía era que antes de su llegada, alguien había dispuesto con precisión un gas somnífero que se había ido esparciendo por el conducto de ventilación. El aire de la sala, cargado de esa sustancia, había comenzado a afectarlo antes de que pudiera siquiera sospecharlo. Cuando cayó al suelo, ya no fue solo su cuerpo cansado el que lo había traicionado, sino algo mucho más siniestro.
Luego de un rato, Joseph despertó lentamente, sintiendo la pesadez de su cuerpo como si hubiera sido arrastrado por una corriente interminable. Los ojos, aún adormecidos, comenzaron a abrirse, y lo primero que vio fue el techo oscuro, cubierto por láminas asfálticas que parecían absorber toda la luz, creando un vacío sin fin sobre él. Un aire denso y estancado lo rodeaba. Sin pensarlo, se incorporó con rapidez, pero al hacerlo, una extraña confusión lo invadió.
Miró a su alrededor, y lo primero que notó fue que estaba en una litera de tres camas. Estaba en la última de ellas, el uniforme gris de mangas cortas que llevaba puesto no le era familiar, como si su cuerpo hubiera sido colocado allí sin ningún aviso. Su mente, aún nublada, intentaba comprender lo que sucedía, pero no lo lograba. Hace tan solo un momento, había estado en una clínica, luchando con su dolor, con la desesperación de no saber si la oscuridad lo consumiría por completo... y ahora estaba aquí. En un lugar extraño, donde las paredes parecían susurrar secretos que él no entendía.
Se pasó las manos por la cabeza, el sudor comenzaba a acumularse en su frente, como si su cerebro tratara de despejar la niebla de su memoria. "¿Qué... dónde estoy?", pensó, sus ojos vacíos reflejando la incertidumbre. La angustia crecía, pero no sabía cómo detenerla. Todo parecía estar fuera de lugar, fuera de control.
Entonces, una voz femenina, suave pero cargada de una extraña familiaridad, emergió desde abajo, quebrando el silencio que lo envolvía: "Al fin despiertas, carnal".
Las palabras lo hicieron estremecer, y su corazón dio un salto en su pecho.
Joseph, aún tambaleante, asomó la cabeza con cautela, sus ojos intentando enfocarse en la tenue luz que entraba desde algún rincón lejano. La inquietud lo consumía por completo. A medida que su mirada recorría el espacio, vio una figura en la penumbra, una mujer. Su cabello oscuro, largo y lacio caía como una cortina detrás de ella y lleva el mismo atuendo que él.
Sin poder contenerse, él levantó la voz, el miedo transformándose en un torrente de palabras frenéticas:
—¡¿Quién eres tú y dónde estoy?!— grita muy cargado de confusión y alarmado
La respiración de Joseph era errática, sus latidos retumbaban en sus oídos como el eco de un tambor distante. Sus ojos estaban clavados en la mujer de cabello oscuro que lo observaba con una calma desconcertante. A pesar de su grito desesperado, ella no se inmutó. En cambio, con voz serena y pausada, intentó responder:
—Tranquilo, yo solo te iba a decir que bienvenido a...
—¡Ya cállense, carajo, que no dejan dormir! —gritó una voz grave desde otra litera.
La mujer, aún serena, suspiró y desvió la mirada por un instante. No parecía sorprendida por la interrupción, como si aquel tipo de respuestas fueran parte del día a día en ese sitio. Pero Joseph no podía aceptar eso. Su mente se nublaba con pensamientos que giraban en espiral: ¿Por qué estoy aquí? ¿Quiénes son estas personas?
Sus pensamientos eran un torbellino caótico, su respiración entrecortada. Miraba a su alrededor, observando a las demás personas en aquel lugar sombrío, y fue entonces cuando notó un detalle inquietante.
Cada uno de ellos llevaba un número estampado en su atuendo gris, una cifra impresa en la tela, como si fueran simples objetos en un inventario. Bajó la mirada a su propio uniforme, y ahí estaba: 34. Un número sin significado, sin historia, sin identidad. ¿Quién había decidido que él era el 34? ¿Por qué?
Una sensación de ahogo se instaló en su pecho. No quería seguir allí. No podía. Sin pensarlo más, con el cuerpo aún tenso por la confusión, bajó de la litera con torpeza, sintiendo el frío del suelo contra sus pies. Se dirigió rápidamente hacia la salida, sin importarle nada más que alejarse de ese sitio.
Pero apenas dio unos pasos, un murmullo burlón comenzó a extenderse entre los demás. Primero, risitas contenidas, luego silbidos y palabras vacías, estupideces lanzadas al aire con el único propósito de humillarlo.
—Mírenlo, el nuevo ya quiere escapar.
—¿A dónde crees que vas, 34?
—Ja, ja, pobrecito...
Sus voces eran afiladas, hirientes, pero Joseph no les prestó atención. No podía. Su instinto lo empujaba a seguir adelante, a salir de ese cuarto opresivo. Cuando atravesó la puerta, el aire fresco golpeó su rostro, pero la sensación de alivio duró apenas un segundo.
Lo que vio lo dejó sin aliento.
Ante él, se extendía un campo abierto, desolado y vasto, donde se alzaban más cuarteles idénticos al que acababa de dejar atrás. No había árboles, ni colinas, ni señales de una salida. Solo estructuras frías, iguales, repetitivas, como si estuviera atrapado en un laberinto sin paredes. Pero lo que más le heló la sangre fue la barrera
A lo lejos, un resplandor azulado rodeaba todo el sitio. Un campo de fuerza, una especie de muro invisible que encerraba ese mundo extraño. No había puertas, no había fisuras. Solo una prisión sin barrotes, una jaula disfrazada de inmensidad.
El pánico comenzó a invadirlo de nuevo, y entonces lo sintió.
Un dolor agudo en la parte trasera de su cuello, justo entre la base de su cabeza y la piel de su espalda. Era como una picadura, como si una abeja le hubiera atravesado la carne con su aguijón. Llevó la mano hacia allí, tocándose con desesperación, sintiendo una leve hinchazón, un ardor que no podía explicarse. ¿Qué era eso? ¿Por qué le dolía?
Todo esto no tenía sentido. Nada tenía sentido.
El peso de la realidad cayó sobre él con una fuerza brutal, y su cuerpo ya no pudo sostenerlo más. Cayó de rodillas sobre la tierra árida, su respiración entrecortada, su mente al borde del colapso. La rabia, la impotencia, el miedo... todo se acumuló dentro de él hasta que no pudo contenerlo más.
Golpeó el suelo con ambas manos, una y otra vez, con furia, con desesperación, con el deseo de arrancar esa pesadilla de su piel.
Su respiración era errática, sus pensamientos caían en un abismo sin fondo. Nada tenía sentido. Nada era real.
Pero entonces, unos pasos suaves rompieron el silencio.
Cuando levantó la mirada, vio a la misma mujer que le había hablado antes.
En su uniforme gris, marcado en la tela con la misma frialdad que el suyo, llevaba el número 2. Otra cifra más en este sitio sin nombre, otra persona reducida a un simple código.
Ella se acercó con una botella de agua en la mano, ofreciéndosela con cautela. Pero Joseph no quería su compasión. No quería nada de nadie.
Con una furia ciega, la rechazó de forma violenta, golpeando la botella de su mano y agarrándola bruscamente de los hombros. Sus ojos, ennegrecidos por la ira y la desesperación, se clavaron en los de ella con una intensidad casi aterradora.
—¡¿Qué es este lugar?! —le gritó, sacudiéndola con fuerza—. ¡¿Acaso tú sabes dónde estoy?!
Por un momento, la mujer pareció asustada, pero luego suspiró, intentando mantener la calma.
—Oye... tranquilo viejo —dijo con voz templada—. Déjame decirte que no sé en dónde estamos... A mí también me trajeron aquí ayer, a muy altas horas de la noche y...
Joseph no la dejó terminar. Su mente solo podía pensar en escapar, en salir de allí sin importar cómo. La apartó bruscamente y corrió hacia el campo de fuerza.
Si estaba atrapado, entonces lo destruiría.
Extendió sus manos y concentró su energía. Sintió el calor en su interior, la presión de su poder explosivo preparándose para salir. Era su don, su única ventaja, la única forma en la que siempre había logrado abrirse camino.
Pero cuando sus palmas tocaron la barrera... nada pasó.
Parpadeó, incrédulo. Lo intentó de nuevo. Más energía, más fuerza.
Nada.
Su respiración se volvió frenética. Otra vez. Una y otra vez.
Nada.
No había explosión, no había destello, no había poder. Era como si su propia esencia hubiera sido arrancada de su cuerpo.
Entonces, la voz de la mujer volvió a sonar detrás de él, esta vez con un tono casi resignado:
—¿Ya terminaste de hacer eso? —su mirada tenía algo de compasión, pero también de amargura—. Déjame decirte que es inútil usar tus poderes. Créeme, yo ya lo intenté cuando me trajeron aquí.
Joseph la miró, aún sin poder comprender lo que estaba diciendo.
—Si sientes como un dolorcito atrás del cuello... —continuó ella, señalando la zona donde Joseph había sentido aquella extraña picadura— es porque te insertaron un chip. Y, por lo que sé, anula todas nuestras habilidades de energía Z+.
Las palabras resonaron en su cabeza como un trueno.
Un chip. Un maldito chip dentro de él.
Por un momento, el mundo pareció detenerse.
No podía ser cierto. No podía haber perdido su poder.
Era como si le hubieran arrebatado una parte de su ser, como si ahora solo fuera una sombra de lo que alguna vez fue. Su mente se negó a aceptarlo, pero su cuerpo ya lo sabía. El vacío dentro de él, la impotencia, el miedo sofocante... Todo le decía que era real.
Se quedó inmóvil, en shock, sintiendo cómo el pánico lo devoraba desde adentro.
De la nada, el sonido de una canción se filtra entre las paredes frías, flotando en el aire como un susurro melancólico. Es apenas un eco al principio, un murmullo lejano que se entremezcla con sus propios pasos apresurados. Pero pronto se vuelve más claro, más tangible, como si cada nota arrastrara consigo un rastro de recuerdos olvidados.
https://youtu.be/NX39p_UMJ_0
Número 2 levanta la cabeza y su expresión cambia. No es sorpresa lo que se dibuja en su rostro, sino algo más profundo, más difícil de describir. Una especie de resignación.
—Viene del cuartel donde estoy yo —dice con voz serena, pero cargada de un peso invisible.
Las miradas se cruzan, tratando de entender el significado detrás de sus palabras. Número 2 apenas les da tiempo para procesarlo antes de continuar.
—Cada cuartel tiene asignada una cantidad de personas según el número que lleva puesto.
Habla con una naturalidad inquietante, como si aquel sistema absurdo e impersonal fuese algo que ya hubiera aceptado hace mucho. No hay rabia en su tono. Solo certeza. Solo la voz de alguien que ya no espera respuestas.
Ambos siguen caminando, con el paso firme pero la mente llena de preguntas. Nadie se atreve a detenerse, aunque la sensación de que algo está a punto de revelarse los envuelve como una sombra. Entonces, Número 2 rompe el silencio de nuevo.
—Sé más cosas sobre este lugar. Sobre lo que harán aquí.
Su declaración es como un golpe seco en el pecho de los demás. La tensión se hace palpable en el aire, como si el simple acto de escuchar esas palabras los condenara a compartir una verdad incómoda.
—¿Cómo lo sabes? —pregunta Joseph, con cautela.
Número 2 mantiene la vista al frente.
—Mi poder es escuchar —responde—. Cualquier cosa, sin importar la distancia. Antes de que me durmieran, lo usé. Escuché lo que decían. Supe lo que iban a hacer conmigo.
El silencio que sigue es pesado, sofocante. Las palabras no se atreven a salir, porque en el fondo todos entienden lo que eso significa. Ella supo su destino antes de ser arrastrada aquí.
Pero no ha terminado. Todavía queda algo más. Algo que, por alguna razón, decide confesar.
—Me trajeron de una prisión de mujeres.
El silencio de Joseph se rompe con un pensamiento abrupto, uno que lo deja paralizado por un instante.
"¿Dijo que venía de una prisión?"
Pero no hay tiempo para procesarlo. Ya han cruzado la entrada del cuartel.
Apenas dan unos pasos dentro cuando un tipo se les acerca con un aire relajado, casi animado. Su mirada brilla con cierta camaradería, como si la música lo hubiera arrastrado hasta aquí con la misma curiosidad que a ellos.
—¿También oyeron la música? —pregunta con una leve sonrisa.
Joseph apenas le presta atención y se da cuenta que, en la parte delantera de la camisa del desconocido, sobresale un número 59.
Pero antes de que puedan intercambiar más palabras, una voz fuerte y rasposa rompe el ambiente.
—¡Cállense todos!
El grito los hace girar al mismo tiempo.
En el centro del cuartel, un hombre adulto pelirrojo está sentado en el suelo, con una radio en la mano. La música proviene de ahí. La sostiene con aire posesivo, como si fuera lo único en el mundo que le pertenece realmente. Su expresión es dura, pero sus ojos, escondidos bajo el desorden de su cabello, brillan con un entusiasmo inquietante.
—La que viene es mi parte favorita —anuncia, con una media sonrisa que no deja claro si está bromeando o si realmente cree que todos deberían respetar su momento.
Se voltea un poco, se pone de pie y es entonces cuando lo notan que tiene el número 5.
Sus manos se levantan con fuerza en el aire, y con movimientos exagerados comienza a marcar el ritmo de la canción, como si tocara tambores invisibles con baquetas que solo él puede ver. Cada golpe imaginario parece resonar en su propio mundo, un mundo donde nada más importa excepto esa canción.
—And I can feel it coming in the air tonight... —canta, arrastrando las palabras con una emoción casi palpable.
Su mirada brilla con una intensidad extraña cuando baja la voz y susurra, como si compartiera un secreto con los demás:
—Aquí hagan coros.
Número 2, sin dudarlo, obedece, dejando escapar su voz en un murmullo armonioso:
—Oh Lord...
Número 5 asiente, satisfecho, y continúa, dejando que la música lo envuelva por completo.
—Well, I've been waiting for this moment for all my life...
Se gira levemente hacia los demás, con una media sonrisa que parece invitar —o exigir— su participación.
—Coros ustedes —susurra con la misma familiaridad inquietante.
Número 2 y Número 59 se suman sin cuestionar.
—Oh Lord... —repiten en sincronía.
Pero Joseph no canta.
Se limita a observar, con una mezcla de desconcierto y desconfianza, sin entender del todo el extraño ritual en el que parecen estar envueltos. Algo en todo esto le parece demasiado irreal, como si no encajara en la gravedad del lugar en el que están.
Y entonces, sin previo aviso, Número 5 se acerca lo suficiente y, con un movimiento seco y calculado, lanza un golpe directo al rostro de Número 2.
El impacto resuena en el aire, como un chasquido brutal que rompe la frágil atmósfera de camaradería.
Número 2 cae al suelo sin emitir un solo sonido, su cuerpo desplomándose con una facilidad aterradora.
Por un instante, nadie se mueve.
El pecho de Joseph se tensa cuando ve cómo el rostro de Número 2 empieza a cambiar de color. Un moretón violáceo brota lentamente en su piel, expandiéndose como una marca cruel de lo que acaba de suceder.
—Dios... —murmura Joseph, inclinándose para examinarla. Su respiración se agita cuando nota que ella no responde de inmediato.
Finalmente, la furia se apodera de él.
—¡¿Qué carajos te pasa?! —grita, levantando la vista hacia Número 5, quien sigue allí, de pie, con la misma expresión indiferente en el rostro.
Como si lo que acaba de hacer no significara nada.
Pero antes de que Joseph pueda reaccionar de nuevo, Número 5 se encoge de hombros y habla con una calma perturbadora, como si nada hubiera pasado.
—Lo que pasa es que ella me robó mi botella de plástico de cianuro camuflada como botella de agua, que me metí por el culo para poder contrabandearla. Por eso la golpeé. Odio que toquen mis cosas.
Su voz suena tan casual, tan despreocupada, que por un momento Joseph siente que no ha escuchado bien. Pero el eco de esas palabras aún resuena en su cabeza, clavándose como un puñal en su entendimiento.
Hay mismo Joseph se da cuenta que ella le había ofrecido de una sospechosa botella de agua.
Número 5 se estira, como si el tema ya no le interesara, y con una sonrisa amigable, continúa con un tono casi alegre:
—Cambiando de tema... díganme, ¿de dónde vienen ustedes? Yo vengo de la prisión Purgatory Grey Hell.
Número 59 asiente con naturalidad, como si esta conversación no tuviera nada de extraño, y responde con la misma tranquilidad:
—Yo vengo del centro psiquiátrico perteneciente a la clínica Umbra Vitae.
La sangre de Joseph se congela en ese instante.
Ese nombre.
Su respiración se entrecorta cuando su mente se inunda de un solo pensamiento: El Dr. Sandoval.
Las piezas comienzan a encajar con un golpe brutal en su cabeza. Su estómago se revuelve. ¿Es posible que todo esto sea culpa de él? ¿Que de alguna forma haya sido el responsable de que esté atrapado aquí, rodeado de estos lunáticos?
Sus ojos buscan respuestas en la expresión de Número 59, pero lo único que encuentra es una mirada vacía, como si la pregunta le resultara irrelevante, como si la respuesta realmente no importara.
Y en ese momento, Joseph siente algo peor que la ira.
Siente miedo.
Su corazón late con fuerza, no por la rabia, sino por una sensación mucho peor: la desesperación.
Número 5 sonríe con calma, como si nada de lo que ha pasado le afectara en lo más mínimo. Se acerca con la misma actitud despreocupada y le da unas palmaditas en el hombro.
—Calma, amigo, hay que empezar bien, número 34.
Su voz es tranquila, casi amistosa, pero Joseph la siente como un veneno deslizándose lentamente por su piel. Algo en su interior se revuelve con fuerza, como si su propio ser se negara a aceptar lo que está sucediendo.
Con un movimiento brusco, aparta la mano de Número 5, su respiración entrecortada por la angustia. Se aleja de todos, sintiendo que el suelo bajo sus pies es inestable, que el aire es demasiado pesado.
—¡No soy Número 34! —grita, con una voz cargada de furia y miedo—. ¡Soy Joseph!
Pero su nombre suena extraño en este lugar, como si ya no le perteneciera.
Número 5 se encoge de hombros y deja escapar una risa ligera, casi indiferente.
—Como digas, Número 34. —Su tono es despreocupado, sin rastro de malicia, pero con la certeza de quien ya ha visto a otros pasar por lo mismo—. Tarde o temprano te vas a acostumbrar a que solo te llamen así ahora.
Sin más, se da media vuelta y camina hacia su cama, como si la conversación ya hubiera terminado. Como si la identidad de Joseph ya no importara.
Joseph sintió que su pecho se oprimía. No podía quedarse ahí. No podía aceptar esa realidad. Sin pensarlo dos veces, giró sobre sus talones y huyó.
Sus pasos resonaban en el suelo frío del cuartel, pero no miró atrás. Todo dentro de él le gritaba que tenía que salir, que tenía que encontrar a alguien que pudiera ayudarlo, alguien que le dijera que todo esto era un error.
Y entonces, a lo lejos, lo vio.
Un hombre vestido con un uniforme militar.
La esperanza brotó en su pecho como una chispa en la oscuridad. Corrió con todas sus fuerzas hacia él, sin dudarlo, con el corazón golpeando sus costillas.
—¡Por favor, ayúdeme! —gritó, sintiendo su propia voz temblorosa.
Pero antes de que pudiera reaccionar, el supuesto militar levantó su puño y, con una fuerza brutal, le propinó un golpe directo al rostro.
El impacto lo lanzó al suelo de inmediato. Su cabeza dio contra el polvo seco y sintió el sabor metálico de la sangre llenarle la boca. No había perdido la conciencia, pero el mundo a su alrededor giraba, su visión se nublaba y un zumbido sordo resonaba en sus oídos.
¿Por qué?
¿Por qué alguien que parecía parte de la autoridad le haría eso?
Antes de que pudiera moverse, dos soldados armados aparecieron de la nada. Sintió el frío de los cañones de sus rifles apuntando directo a él.
Con el instinto de alguien que sabe que su vida depende de ello, levantó ambas manos, intentando demostrar que no tenía intención de hacer nada malo. Su pecho subía y bajaba rápidamente, su cuerpo entero estaba tenso, como un animal acorralado.
El hombre que lo había golpeado se agachó levemente y lo miró con una expresión más calmada.
—Ah, eres el Número 34... —murmuró, como si acabara de entender algo—. Debes estar confundido, ¿no?
Se giró hacia los soldados y con un movimiento de la mano les dio la orden:
—Bajen sus armas.
Ellos obedecieron de inmediato.
—Me presento, soy el teniente Juan —dijo, con un tono más formal—. Y me disculpo por haberte golpeado, pensé que ibas a atacarme, como lo han intentado los otros reclusos.
Joseph aún sentía el ardor del golpe en su rostro. Pasó el dorso de su mano por su boca y vio la mancha de sangre en su piel. Respiró hondo, intentando calmarse, aunque la confusión seguía atenazando su mente.
Aún en el suelo, trató de recomponerse y se puso de pie con cierto esfuerzo. Se sacudió un poco la ropa y miró directamente al teniente.
—teniente... —dijo con voz tensa, pero tratando de sonar firme—. Buen día... Creo que ha habido un error.
El teniente Juan lo observó con paciencia, esperando su explicación.
—Yo no merezco estar aquí. —Joseph tragó saliva, intentando ignorar el temblor en sus manos—. Porque, por lo que he visto, aquí solo hay... gente mala.
Sus palabras flotaron en el aire con un peso indescriptible.
—Sin ofenderlo a usted, claro...
Añadió la última frase con una mezcla de cortesía y miedo.
El corazón de Joseph latía con fuerza, cada golpe en su pecho marcaba el ritmo de su desesperación. No podía aceptar lo que estaba escuchando. No podía.
—¡Estás equivocado! —rugió el teniente Juan, su voz resonó como un trueno, llena de furia y autoridad—. ¡Tú estás aquí porque fuiste seleccionado y no me vengas con estupideces como los otros!
El teniente dio un paso adelante, sus ojos clavándose en los de Joseph con una dureza inquebrantable.
—Ahora vuelve a tu cuartel. Si no me haces caso, te lamentarás.
Joseph sintió un escalofrío recorrerle la espalda. De reojo, vio cómo los soldados volvían a levantar sus armas, los cañones oscuros apuntándole al pecho.
Pero su miedo era menor que su necesidad de hacerlos entender.
—¡Pero, teniente Juan, ¡yo no hice nada malo! —exclamó con la voz quebrada—. ¡Nunca he cometido delitos contra nadie, siempre he hecho lo correcto! ¡Deben creerme!
Las palabras salían de su boca con urgencia, su respiración se volvía más errática.
—Además... debo volver a casa antes de...
—¡Que cierres la puta boca! —El grito de Juan retumbó en el aire como un disparo.
Y antes de que pudiera reaccionar, sintió el impacto brutal del puño del teniente estrellándose contra su rostro.
El mundo giró.
El dolor se expandió por su mejilla como un fuego abrasador. Su cuerpo tambaleó y cayó de rodillas al suelo polvoriento.
Sus oídos zumbaban, su visión se nublaba por el impacto. Llevó una mano a su cara y sintió la sangre cálida resbalando desde su labio partido.
—¡Si digo que vuelvas a tu cuartel, lo haces, maldita escoria de mierda!
Joseph alzó la mirada con los ojos empañados, pero no de lágrimas... sino de un dolor más profundo. Uno que iba más allá del golpe.
Era el dolor de darse cuenta de que no importaba cuánto suplicara, cuánto explicara...
Nadie lo escucharía.
Nadie le creería.
Y quizás... nunca volvería a casa.
El teniente Juan lo miró con indiferencia antes de darse la vuelta y alejarse, cruzado de brazos, sin molestarse en dirigirle otra palabra. Para él, la conversación había terminado.
Joseph se puso de pie, sintiendo cómo cada golpe todavía vibraba en sus huesos. Su mente se debatía entre el miedo y la incredulidad. Algo dentro de él se negaba a aceptar la realidad.
"Tal vez esto es un sueño..."
Sí, tenía que serlo.
Nada de esto tenía sentido. Nada.
Pero si era un sueño... ¿por qué dolía tanto?
Llevó una mano a su mejilla hinchada y sintió el ardor punzante de la herida abierta.
"No... esto no es real. No puede ser real."
El miedo en su pecho se transformó en desesperación.
Cerró los ojos con fuerza y, sin pensarlo, se golpeó la cara con la palma abierta.
Una vez.
Otra.
Otra más.
Cada golpe resonaba en el silencio, su piel se enrojecía, la sangre fresca corría desde su labio partido. Pero no despertaba.
Nada cambiaba.
Siguió golpeándose con más fuerza, como si con cada impacto pudiera destrozar esta pesadilla, romper la ilusión y volver a su mundo.
Pero el dolor era real.
Las lágrimas de frustración se mezclaban con la sangre en su rostro.
Desde la distancia, el teniente Juan y sus soldados observaban la escena con una mezcla de burla y desprecio.
—¿Ven? —dijo Juan con una sonrisa astuta—. Les dije que estaba igual de desquiciado que los otros.
Los soldados soltaron una risa corta, sin ningún rastro de compasión. Para ellos, él no era más que otro loco, otro pobre diablo sin importancia.
Dos días antes....
El reloj de la oficina marcaba las 3:00 p.m. Afuera, la clínica Umbra Vitae parecía sumida en la monotonía de siempre: pasillos iluminados por luces frías, el murmullo de enfermeras pasando informes y el sonido intermitente de un paciente gritando en algún rincón olvidado del edificio. Dentro de su oficina, el Dr. Sandoval revisaba expedientes con el ceño fruncido, sumido en su propia rutina, hasta que el sonido del teléfono interrumpió su concentración.
—Doctor, hay un hombre llamado Stalin que está por pasar a su oficina.
La voz de su secretaria sonó neutra, pero Sandoval sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No recordaba haber agendado ninguna cita con alguien con ese nombre.
—¿Stalin? —repitió en voz baja, más para sí mismo que para ella.
—Sí, doctor. No estaba en el registro, pero insistió en que era un asunto urgente.
Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió con suavidad.
Un hombre alto y de porte impecable entró con paso seguro, su expresión imperturbable. A simple vista, parecía una persona común, vestida con sobriedad, con una calma medida al extremo. Pero Sandoval no tardó en reconocerlo. Lo había visto antes, pues Stalin, es la mano derecha del emperador Mateus y porque mayormente siempre esta a lado de él.
El doctor respiró hondo, conteniendo la tensión que se apoderaba de su pecho.
—Dr. Sandoval —saludó Stalin con una leve inclinación de cabeza antes de tomar asiento frente a él—. Es un placer conocerlo en persona.
El doctor no respondió de inmediato. Su mirada afilada escaneó el rostro del hombre, buscando alguna pista de sus intenciones.
—Estoy aquí por orden del emperador Mateus —continuó Stalin, su tono firme, calculado—. Él ha iniciado un nuevo proyecto de experimentación científica y estamos en busca de... voluntarios.
Sandoval sintió cómo una sombra oscura se cernía sobre él.
—¿Voluntarios? —repitió, con un dejo de incredulidad.
Stalin esbozó una leve sonrisa, vacía, sin calidez alguna.
—O, mejor dicho, personas cuya ausencia no represente una pérdida significativa.
El doctor sintió un nudo en el estómago.
—Hemos estado reclutando en diversas zonas, pero para garantizar la variabilidad de la muestra, necesitamos candidatos de diferentes orígenes. Su clínica es idónea para esto.
El silencio que se formó entre ambos fue pesado, casi sofocante.
—¿Y qué tipo de pacientes buscan exactamente? —preguntó Sandoval, aunque una parte de él ya conocía la respuesta.
—Aquellos sin vínculos familiares fuertes. Pacientes que no han mostrado avances en sus tratamientos, cuyo estado mental los convierte en un peligro para sí mismos y para los demás.
El doctor desvió la mirada por un momento, contemplando la pila de expedientes en su escritorio.
—Ya veo... —murmuró con voz grave.
Stalin se mantuvo en silencio, expectante.
Sandoval apoyó los codos sobre el escritorio y entrelazó los dedos. Su semblante seguía serio, pero había un destello de desafío en su mirada.
—Antes de continuar con esto, quiero saber algo.
El tono de su voz obligó a Stalin a inclinarse ligeramente hacia adelante, atento.
—¿Por qué mi clínica? ¿Por qué me han elegido a mí para este... proyecto?
Hizo una breve pausa antes de agregar, con un matiz de amargura:
—Y más importante aún... ¿por qué no enviaron a otro? Alguien que encaje mejor en el papel de perro fiel del emperador.
Stalin solo sonrió. No era una sonrisa de satisfacción ni de cortesía, sino una que destilaba algo más oscuro, algo que heló la sangre del Dr. Sandoval. Se inclinó ligeramente hacia él, reduciendo la distancia entre ambos hasta volver el aire más denso, más pesado.
—Pues usted pertenece al Partido de la Libertad.
La voz de Stalin fue suave, pero cada palabra cayó como una sentencia. Su dedo apuntó al anillo que el doctor llevaba en la mano, la cual era símbolo de que pertenecía a ese partido.
—Además —continuó Stalin con tono indiferente—, su clínica es una de "confianza". Y, por supuesto, tiene más pacientes locos que cualquier otra.
El doctor sintió un nudo formarse en su garganta, pero antes de que pudiera responder, Stalin sacó dos grandes fajos de billetes y los dejó caer sobre el escritorio.
—Si el emperador toma una decisión, no se le puede negar.
Las palabras flotaron en el aire, como si fueran una advertencia velada. El doctor, sin apenas darse cuenta, asintió levemente. Había algo en esa afirmación que lo oprimía, que lo hacía sentir insignificante. Bajó la mirada hacia el dinero y, por un momento, su mano se movió instintivamente para tomarlo.
Pero Stalin lo detuvo.
—Claro... —musitó con una mueca burlona—. Usted, con solo ver dinero, ya se entrega. Como un perro que ve cómo le sirven un plato de carne.
Fue la forma en la que, de repente, su expresión cambió. La burla se desvaneció y su rostro adoptó una seriedad fría, casi inhumana. Se inclinó aún más, tan cerca que el doctor sintió su aliento.
—Pero debe saber algo...
El silencio fue cortante.
—Con una sola llamada puedo hacer que lo encarcelen por lavado de dinero.
El estómago del doctor se contrajo.
—Fraudes en el tratamiento de sus pacientes...
Su respiración se tornó errática.
—Falsificar diagnósticos para mantener internados a pacientes y cobrar más dinero...
Su cuerpo se paralizó.
—Y evasión de impuestos desde hace veinte años.
La oficina entera pareció encogerse a su alrededor. El peso de sus pecados, aquellos que siempre había justificado como simples "deslices administrativos", ahora le caían encima como una losa imposible de mover. Su boca se abrió, pero no encontró palabras.
Estaba mudo.
Stalin lo observó en silencio durante unos segundos, disfrutando de su expresión de desesperación. Luego, con un gesto despreocupado, se enderezó y suavizó su tono, como si le hablara a un niño confundido.
—Cuando el emperador me envía a hacer algo, siempre investigo antes. Por si acaso.
Hubo una pausa, suficiente para que el doctor sintiera su propio pulso retumbando en sus oídos.
—Así que le aconsejo que deje de hacer preguntas estúpidas y acepte los cien mil mhons.
Stalin empujó el dinero hacia él con calma, como si estuviera cerrando un trato cualquiera.
—Para el lunes quiero treinta pacientes. Que sean los adecuados.
Sandoval seguía sin moverse. Su mente iba y venía entre la humillación, el miedo y la resignación.
—De lo contrario... —Stalin ladeó la cabeza con una sonrisa apenas perceptible— ya está avisado.
Dicho esto, se puso de pie y se acomodó el abrigo con tranquilidad. Se giró y caminó hacia la puerta con la misma normalidad con la que había entrado, como si todo aquello no fuera más que una simple transacción comercial.
El doctor lo vio salir sin decir nada. Su garganta se sentía seca, sus manos temblaban levemente. Miró el dinero sobre el escritorio, aun dudando si tocarlo. Pero al final, con una lentitud casi dolorosa, lo tomó y lo guardó en el cajón.
Se quedó allí, inmóvil, con la mirada perdida en algún punto de la pared.
El doctor Sandoval se quedó inmóvil por un largo rato, con la mirada fija en el cajón donde había guardado el dinero. Sus dedos aún temblaban levemente sobre el escritorio, pero no por el miedo que Stalin le había infundido, sino por algo más profundo, algo más sucio que lo carcomía desde dentro.
Con un suspiro pesado, se incorporó. No había tiempo para dudar. No había espacio para la culpa.
Se sentó frente a la computadora y encendió la pantalla. La luz azulada iluminó su rostro cansado, revelando las líneas de expresión que el tiempo y las decisiones difíciles habían dejado en su piel. Abrió la base de datos de la clínica y comenzó a buscar los nombres de aquellos pacientes que encajaban con los requisitos solicitados.
Locos. Sin vínculos familiares. Sin esperanzas de recuperación.
Conforme deslizaba la lista, las historias de cada uno desfilaban ante sus ojos. Hombres y mujeres cuyos expedientes estaban llenos de diagnósticos sombríos, de tratamientos fallidos, de notas en las que los médicos intentaban justificar lo que en realidad era un abandono disfrazado de terapia.
Pero Sandoval no tenía el lujo de detenerse a pensar en ellos. No ahora.
Con la misma rapidez con la que se apaga un cigarrillo, seleccionó los archivos uno por uno, su dedo moviéndose sobre el mouse con precisión automática. No había lógica, no había compasión, solo una necesidad desesperada de terminar cuanto antes.
Sin embargo, su ansiedad lo traicionó.
Con la prisa, sin darse cuenta, marcó más de lo debido. Su vista borrosa por el cansancio no le permitió notar que, entre los expedientes de pacientes, también había otro documento abierto.
El currículum de Joseph.
Había sido enviado hace años, en un intento olvidado de conseguir empleo en la clínica. Por alguna razón, el doctor lo había descubierto recientemente y lo había dejado abierto en la pantalla, sin prestarle demasiada atención. Ahora, con un solo clic apresurado, lo incluyó en la selección.
Pero Sandoval no lo vio.
No notó el error. No lo cuestionó. Solo siguió adelante.
Cuando terminó, exhaló lentamente y recargó la espalda contra la silla. Sintió como si un peso enorme se hubiera levantado de su pecho.
Pasaron unas horas. El tiempo en la clínica avanzaba con una lentitud insoportable, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, más pesado. El doctor Sandoval no había salido de su oficina desde la visita de Stalin. Ni siquiera había tocado su café, ahora frío y abandonado sobre el escritorio.
El sonido de una notificación lo sacó de su ensimismamiento.
Giró la mirada hacia la pantalla de su computadora y vio el nuevo correo electrónico. Era de Stalin.
"¿Cómo va la selección?"
Sandoval sintió una punzada en el pecho, pero no dudó. Con movimientos rápidos, abrió su bandeja de salida y adjuntó la lista que había preparado. Sus dedos golpeaban el teclado con una precisión mecánica, como si cada letra escrita lo alejara un poco más de la realidad de lo que estaba haciendo.
"Ya he seleccionado a los pacientes. Adjunto la lista completa."
Hizo clic en "enviar" sin pensarlo más.
Por un momento, sintió una leve sensación de alivio, como si con ese correo todo estuviera fuera de sus manos. Pero el respiro duró poco.
Unos minutos después, otra notificación iluminó la pantalla. Un nuevo mensaje.
Era Stalin otra vez.
"¿Estás completamente seguro de tu selección?"
El doctor leyó esas palabras una y otra vez. Su boca se secó. No entendía por qué Stalin preguntaba eso. ¿Había revisado la lista? ¿Había notado algo fuera de lugar?
Su mano tembló ligeramente al posarse sobre el teclado. Pensó en los nombres que había seleccionado. Pensó en la presión que sintió al hacerlo, en la rapidez con la que quiso terminar con todo. Pensó en si debía revisar la lista de nuevo.
Pero no lo hizo.
"Sí, estoy seguro."
Presionó "enviar" por segunda vez.
El doctor Sandoval se quedó mirando la pantalla de su computadora, inmóvil, con la respiración entrecortada. Sabía que, si admitía que había cometido un error, y peor aún, después de haber enviado dos veces la confirmación, quedaría como un incompetente ante el Partido de la Libertad y, sobre todo, ante el emperador Mateus.
La incompetencia no era tolerada en el régimen. No había margen para fallas, ni segundas oportunidades.
Un sudor frío le recorrió la espalda. ¿Había cometido un error? No quería admitirlo, no podía permitirse dudar. Pero en el fondo, en algún lugar oscuro de su mente, la incertidumbre se clavaba como una espina.
Apretó los puños, tratando de disipar la ansiedad que se apoderaba de él. Si había cometido un error, lo remediaría como fuera.
No importaba qué tuviera que hacer. No importaba a quién tuviera que sacrificar.
Se levantó de su silla y se acercó a la ventana de su oficina. Afuera, el cielo se teñía de tonos grises, pesados, como si anunciara una tormenta inminente. La ciudad seguía con su ritmo monótono, indiferente a lo que acababa de ocurrir dentro de la clínica.
Luego cerró los ojos por un momento y se convenció de algo: Nada podía salirse de control.
El doctor Sandoval no era un hombre valiente. No era un hombre fuerte.
Pero sí era un hombre que sabía sobrevivir.
Al día siguiente, el doctor Sandoval despertó con el alma pesada. Apenas había cerrado los ojos durante la noche, atormentado por la sensación de que todo lo que había construido estaba a punto de derrumbarse. Cuando encendió su teléfono, el mensaje que tanto temía ya estaba ahí.
Stalin había descubierto su error.
"Doctor, en su lista hay alguien que no pertenece a la clínica. Se trata de un currículum, no de un paciente. Explíquese."
El aire pareció volverse espeso. Lo habían atrapado.
No podía admitirlo. No podía permitirse mostrar debilidad.
Con los dedos temblorosos, tecleó su respuesta:
"Sí, es un paciente. Un caso peculiar. Se hace pasar por alguien que busca empleo, pero lo tengo bajo control. Puede venir por él junto con los demás pacientes el día lunes."
Presionó "enviar" y esperó. Su corazón latía con fuerza, cada segundo era un golpe sordo en su pecho.
Finalmente, Stalin respondió.
"Mientras cumplas, no hay problema."
El doctor exhaló un suspiro entrecortado. Había salido del peligro... por ahora.
Pero la amenaza seguía latente. Había dado su palabra. Ahora tenía que hacer que ese tal Joseph desapareciera con los demás.
Abrió la computadora y buscó el archivo en cuestión. Joseph.
Allí estaba, su nombre resaltando como una condena inevitable.
Revisó los datos con detenimiento. Dirección. Correo electrónico. Número de celular.
No había más opción. Tenía que atraerlo.
Tomó el teléfono con manos sudorosas y marcó el número.
Cada tono de llamada resonaba en su mente como un eco pesado.
Uno...
Dos...
Tres...
—¿Sí? —respondió una voz al otro lado de la línea.
El doctor se aclaró la garganta, esforzándose por sonar tranquilo.
—Buenos días. Habla el doctor Sandoval, director de la clínica Umbra Vitae. Me gustaría hablar con usted sobre una oportunidad...
Volvemos a la actualidad...
El aire estaba impregnado de polvo y desesperanza.
Joseph y los demás reclutas habían sido arrastrados sin opción al gran patio exterior, un terreno árido y desprovisto de vida. Estaban alineados en filas perfectas, separados únicamente por el número que les habían asignado, como si fueran piezas intercambiables de un sistema inhumano.
Los ojos de Joseph recorrían los rostros a su alrededor. Algunos estaban inexpresivos, otros parecían resignados, y unos pocos, como él, mantenían una chispa de resistencia en la mirada. Esa chispa que no tardarían en aplastar.
De entre las sombras apareció el teniente Juan, avanzando con pasos firmes y calculados. Su uniforme impecable y su expresión fría contrastaban con el caos interno de quienes lo observaban.
Nadie respiraba. Nadie se movía.
—Están aquí porque así ha sido decidido —comenzó, con una voz dura, desprovista de toda emoción—. Serán entrenados y preparados para una misión importante: esparcir el virus.
Algunas miradas se cruzaron, pero nadie se atrevió a hablar.
—No son más que maleantes, criminales, basura de la sociedad —continuó con desprecio—. Nadie los extrañará. Nadie preguntará por ustedes.
Las palabras se clavaron como cuchillas en la carne de Joseph.
—Al final de su entrenamiento, recibirán un traje especial, armas diseñadas para propagar el virus, y el chip que llevan en sus cabezas será mejorado para garantizar que no intenten desafiar nuestras órdenes.
Era una sentencia. No un destino del que se pudiera escapar.
Joseph sintió cómo la rabia y el miedo le quemaban la garganta. No podía callar. No podía aceptar esto.
—¡Esto es un delito! —su voz quebró el silencio sepulcral—. ¡Yo no pertenezco aquí! ¡Estoy aquí por error! ¡Por favor, yo tengo una madre que cuidar!
El eco de sus palabras se disipó en el aire.
Y entonces, las risas comenzaron.
No eran risas cálidas, sino crueles, afiladas como cuchillos.
Número 5 fue el primero en romper en carcajadas, doblándose de la risa como si acabara de escuchar el chiste más absurdo de su vida.
—Jajajaja... ¡Pero ¡qué divertido es este hijo de perra! —se burló, dándole un codazo a los de su lado—. ¿De verdad cree que su opinión importa?
Los demás le siguieron, riendo, burlándose. Como si Joseph fuera un payaso que no entendía en qué tipo de infierno estaba atrapado.
Joseph apretó los puños, sintiendo un nudo en la garganta.
El teniente Juan lo observó con absoluto desdén antes de acercarse a él, mirándolo con una mezcla de frialdad y hastío.
—¡Solo hablas cuando se te ordena! —rugió, su voz como un trueno que estremeció a todos—. Tu opinión no cuenta aquí, Número 34.
Joseph sintió cómo su cuerpo se encogía, cómo el mundo a su alrededor se volvía aún más oscuro.
En ese momento comprendió la verdad más amarga de todas: no importaba quién había sido antes. No importaba qué era justo o injusto.
Los días se habían convertido en una tortura interminable para Joseph. Ya no era Joseph.
Ese nombre había sido arrancado de su identidad como si nunca hubiese existido.
Ahora era solo "Número 34".
Le llamaban así con frialdad, con indiferencia, como si su existencia no fuera más que un dato irrelevante en un sistema que lo devoraba poco a poco. Al principio, se había resistido a aceptar ese número como suyo, pero la realidad era que, en aquel infierno, la voluntad era algo que se extinguía con el tiempo.
El abuso comenzó desde el primer día.
Los soldados lo trataban como un desecho humano, sometiéndolo a entrenamientos extenuantes en los que sus músculos temblaban de agotamiento, sus pulmones ardían y su cuerpo gritaba por descanso.
Le enseñaron a sujetar un rifle, a apuntar, a disparar. Pero Joseph se negaba.
No podía apretar el gatillo contra los maniquíes que representaban personas. No quería convertirse en lo que ellos querían que fuera.
Pero su resistencia no pasó desapercibida.
Sus "compañeros" de cuartel lo despreciaban por ello.
Recibía insultos, empujones, amenazas. Número 5, un presidiario sádico y cruel, a veces lo "defendía", pero solo porque lo consideraba divertido. No era bondad, era simple entretenimiento.
Joseph no accedía a su "amistad", lo rechazaba una y otra vez.
Y por eso, también lo golpeaba.
Los días transcurrieron como una agonía sin final, hasta hacerse semanas, en una noche, el verdadero infierno llegó.
Era la 1 a. m.
Joseph intentaba dormir en su litera, aunque la tranquilidad era un lujo que no existía en aquel lugar.
Algo lo despertó.
No el ruido, porque todos en el cuartel se movían en absoluto silencio, sino la sensación de que algo no estaba bien.
Antes de que pudiera reaccionar, una docena de manos lo sujetaron con fuerza.
Intentó gritar, pero su boca fue amordazada con una toalla.
Intentó moverse, pero lo ataron con brutalidad.
Y entonces, el primer golpe cayó.
Y luego otro.
Y otro.
Golpes secos, fríos, imparables.
Las barras de jabón envueltas en toallas se estrellaban contra su cuerpo una y otra vez. Su piel ardía, sus huesos dolían, su mente se fragmentaba.
Treinta personas.
Treinta hombres lo golpearon sin descanso, descargando en él su furia, su odio, su rabia acumulada.
No podía respirar.
No podía gritar.
Lo golpeaban con todo lo que tenían, con toda su fuerza, con toda su crueldad.
Le apretaban la almohada contra el rostro, intentando asfixiarlo.
Por un momento, creyó que lo matarían.
Pero no podían.
Si lo hacían, el teniente Juan los castigaría, y ninguno de ellos estaba dispuesto a arriesgarse por acabar con su vida.
Así que se detuvieron.
Pero no antes de haber dejado su cuerpo cubierto de moretones, heridas, dolor.
Joseph quedó tirado en el suelo de la litera, en shock.
El silencio era lo único que lo acompañaba.
Lágrimas rodaban por su rostro, pero ni siquiera sollozaba.
No tenía fuerzas para eso.
Se quedó inmóvil, con la mirada vacía, con el alma destrozada, mordiéndose el labio hasta hacerlo sangrar.
Y en ese instante, con la certeza de que no había escapatoria, ni justicia, ni redención, solo deseó una cosa.
Que al día siguiente le dieran un rifle de verdad.
Para volarse los sesos.
El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando los despertaron a gritos.
La rutina volvía a empezar.
Otra jornada de sufrimiento, de obediencia forzada, de desgaste físico y mental.
Número 34 se incorporó lentamente de su litera, su cuerpo aún resentido por la brutal golpiza de la noche anterior.
El dolor era una constante, pero ya no lo sorprendía. Era parte de su nueva realidad.
Mientras salían del cuartel, un escalofrío recorrió su espalda.
Cuerpos.
Varios cuerpos sin vida yacían esparcidos en el suelo.
Algunos con los ojos aún abiertos, con la expresión congelada en un último intento de lucha o terror. Sus cuerpos inmóviles estaban bañados en sangre fresca.
Nadie preguntó nada.
Nadie necesitaba explicaciones.
La noche anterior, un grupo de reclutas había intentado rebelarse, habían ido a la cabaña del teniente Juan con la desesperada esperanza de terminar con esto.
Pero no llegaron lejos.
Los soldados los habían interceptado y, sin dudarlo, les dispararon en la cabeza con rifles equipados con silenciadores.
Fueron eliminados como si no valieran nada.
Como si nunca hubieran existido.
Número 34 sintió que el estómago se le revolvía. Asco. Temor.
El aire se volvió más denso, sofocante.
El recuerdo lo golpeó como un puño en el pecho.
Aquella vez...
Aquel día en que mató a ese extorsionista cuando era solo un niño.
El mismo miedo, la misma repulsión, la misma sensación de que la vida de alguien podía ser apagada en un segundo. Que él podía ser el siguiente.
El teniente Juan apareció con su típica expresión de burla y superioridad, observando los cuerpos como si fueran basura.
—Esto es lo que pasa cuando alguien intenta salirse con la suya —dijo con una sonrisa torcida—. Y muy pronto, será peor. Ahora por culpa de estos imbéciles su número bajo de 330 a 300 reclutas. Jajajaja que tontos.
Se echó a reír. Una risa que helaba la sangre.
No había remordimiento. No había humanidad. Solo crueldad.
Pero eso no fue lo peor.
Porque luego, anunció lo siguiente con una satisfacción casi enfermiza.
—Hoy será un día especial. Vamos a probar los rifles automáticos. Pero esta vez, no dispararán a maniquíes.
Hoy tendrán víctimas reales.
Algunos de los reclutas reaccionaron con entusiasmo.
Otros se miraron entre sí, confundidos, tratando de procesar lo que acababan de escuchar.
Número 34 se quedó en silencio.
Sus pensamientos se volvieron un torbellino.
La idea de sostener un arma real, de sentir el peso del metal en sus manos, de apuntar a alguien vivo...
No quería hacerlo.
Pero sabía que, en este lugar, la voluntad no tenía espacio.
Aquí, solo había dos opciones: obedecer o morir.
Uno a uno, los reclutas fueron llevados a la zona de disparo, sus botas golpeando la tierra seca con un ritmo monótono, resignado. Número 34 caminaba con la cabeza baja, sintiendo que cada paso lo llevaba más cerca de algo que no quería presenciar.
Los soldados ya estaban allí, de pie, en formación perfecta. A sus pies, un niño temblaba.
Era un niño de la calle, desnutrido, sucio, con la ropa rasgada y los ojos grandes y húmedos, cargados de miedo.
Número 34 sintió una presión en el pecho. Ese niño no tenía más de diez años.
No tardaron en llamar al primer recluta.
—Número 5, al frente.
Número 5 avanzó con paso despreocupado, una sonrisa burlona en los labios, como si todo esto fuera un juego.
El teniente Juan le entregó un rifle automático.
—A ver qué tan buen tirador eres.
Número 5 tomó el arma con firmeza. Pero en lugar de apuntar al niño, giró de golpe y le apuntó directamente al teniente Juan.
Los soldados reaccionaron de inmediato. Levantaron sus rifles, listos para dispararle.
Por un instante, todos se congelaron.
Entonces, Número 5 apretó el gatillo.
Nada.
El rifle no disparó.
Número 34 contuvo la respiración.
Los demás reclutas se miraron entre sí, algunos sin entender qué había pasado.
El teniente Juan no se movió ni un centímetro.
—Interesante elección —dijo con frialdad.
Número 5 rio y bajó el arma.
—Solo era una broma, anciano.
El teniente Juan sonrió con satisfacción.
—Me alegra que pienses así.
Un sonido apenas perceptible cruzó el aire.
Los soldados, en un puesto de control a la distancia, habían desbloqueado el rifle
Número 5 cambió la trayectoria sin dudarlo.
Apuntó directamente al niño.
El pequeño lo miró con los ojos desbordantes de lágrimas.
Su labio tembló.
Su cuerpo frágil se encogió, como si eso pudiera hacerlo invisible.
No pidió ayuda.
Tal vez porque sabía que nadie lo salvaría.
Y entonces, Número 5 disparó.
El estruendo del disparo resonó en la zona de tiro. Un sonido seco, definitivo.
La bala atravesó la frente del niño, su cuerpecito cayó al suelo como un muñeco roto, inerte, sin vida.
La sangre se esparció en el polvo.
Algunos reclutas miraron sin inmutarse.
Otros desviaron la mirada.
Número 34 sintió gran pena por el pequeño.
El teniente Juan observó el cadáver sin expresión. Luego, miró a Número 5 con algo parecido a la aprobación.
—Me doy cuenta de que hasta a los maniquíes les dabas en la cabeza.
Número 5 se encogió de hombros, aún con una sonrisa ladina en los labios.
—Si no es en la cabeza, es bala perdida, anciano.
El rifle le fue arrebatado de las manos.
—Muy bien, ahora número 34. ¡Te toca, mierda! —vociferó el teniente Juan con esa sonrisa cruel que helaba la sangre. Luego, hizo un gesto con la mano—. Traigan a la niña.
Uno de los soldados obedeció sin titubear.
Y entonces la vio.
Una niña, no mayor de seis años, descalza, sucia, con el cabello enmarañado y un vestido tan viejo que apenas cubría su frágil cuerpo.
Temblaba.
Sus ojitos grandes miraban a todos lados, buscando algo, alguien, una salida que no existía.
Un temblor violento sacudió su cuerpo y, sin poder contenerlo, la orina escurrió por sus piernas.
Número 34 sintió que su pecho se apretaba con fuerza.
No podía hacer esto.
No podía y bajó el rifle.
El teniente Juan no tardó en acercarse. Su presencia era una sombra asfixiante a su lado.
—Dispárale.
Número 34 cerró los ojos con fuerza.
—No... no puedo.
El teniente Juan rió, una carcajada seca, áspera, como si el sufrimiento de los demás le divirtiera. Luego, se inclinó a su oído y escupió las palabras que lo destrozaron.
—O le disparas a esta mocosa, o iremos a tu casa y mataremos a tu madre.
Número 34 sintió que le faltaba el aire.
—¿Qué...?
—Sabemos dónde vive. —El teniente Juan lo miró de reojo, como si disfrutara de su reacción—. Iremos por ella y le cortaremos la cabeza. Te la traeremos aquí, para que la aprecies por no cumplir con tu obligación, hijo de puta.
Número 34 sintió cómo sus labios se separaban, pero no salía ninguna palabra.
—Dime, ¿qué prefieres? —continuó el teniente, con voz venenosa—. ¿Esta niña... o tu madre con cáncer?
La imagen de su madre, débil, frágil, aferrándose a la vida...
Número 34 bajó la cabeza. Su mente se llenó de desesperación, un torbellino de dolor y miedo que lo ahogaba.
No tenía opción.
Con manos temblorosas, alzó el rifle.
Los ojitos de la niña se encontraron con los suyos.
Ella no gritó.
No suplicó.
Solo lloraba en silencio.
—Perdóname.
El disparo retumbó.
El cuerpo de la niña se dobló hacia adelante, sujeto solo por el impacto de la bala en su abdomen.
Se desplomó en el suelo y comenzó a convulsionar.
Sus pequeñas manos se aferraban a la herida, como si tratara de detener la sangre que manaba sin control.
—Bien hecho, número 34. —El teniente Juan le dio una palmada en el hombro, como si estuviera felicitando a un buen soldado. Miró a la niña en el suelo y soltó una carcajada—. Más tarde te daremos algo para que te relajes.
Número 34 no respondió.
No podía moverse. No podía pensar.
Solo sentía el peso del arma, el olor de la pólvora, la sangre oscura extendiéndose en la tierra.
La niña gimió suavemente, su respiración se fue haciendo más y más débil, hasta que el silencio la envolvió por completo.
—¡Traigan a los demás mocosos! —ordenó el teniente con voz potente.
El entrenamiento debía continuar.
Número 34 dio un paso atrás.
Se alejó lentamente, su mirada fija en las nuevas víctimas que los soldados traían arrastrando.
No podía apartar la vista. No podía hacer nada.
Los disparos volvieron a sonar.
Número 34 caminaba tambaleante por los pasillos del cuartel, con las manos temblorosas y el estómago revuelto. Su mente aún reproducía la escena en un bucle sin fin: la niña de seis años, con el miedo reflejado en sus ojos, orinándose encima al ver el cañón del rifle apuntándole. La presión de los dedos sobre el gatillo, la detonación, la sangre manchando el suelo. Sus piernas lo llevaron automáticamente al baño, donde cayó de rodillas frente al inodoro y vomitó violentamente.
El ácido le quemaba la garganta, pero nada era peor que el ardor en su conciencia. Se apoyó en el borde del lavabo, con la respiración entrecortada, y cerró los ojos con fuerza, intentando borrar las imágenes de su cabeza. Pero no podía. Nadie podía olvidar algo así.
Regresó al cuartel arrastrando los pies, sintiendo un peso insoportable sobre su espalda. Se dejó caer sobre su litera, sin fuerzas para pensar, cuando notó algo sobre su colchón: una cajetilla de cigarrillos.
Las palabras del teniente Juan retumbaron en su mente:
"Más tarde te daremos algo para que te relajes."
Sintió un escalofrío de asco recorrerle la espalda. Sabía que esto no era un regalo, sino un recordatorio. Eran parte del mismo sistema podrido que lo estaba destruyendo. Con rabia, tomó la cajetilla y la arrojó contra la pared. Quería olvidarse de todo, de él mismo, del lugar donde estaba atrapado. Pero no podía.
Permaneció acostado, mirando el techo sin expresión. Los minutos se arrastraron pesados como una condena. Entonces, giró la cabeza y vio la cajetilla aún en el suelo. También sintió algo bajo su almohada. Un bulto. Lo sacó y descubrió un encendedor.
Su mente se debatía entre la necesidad de despejarse y la repulsión que sentía por el simple hecho de aceptar algo de ellos. Pero el estrés, el vacío, la desesperación eran insoportables. Se levantó lentamente y recogió la cajetilla con los dedos temblorosos.
Los pasos y risas de sus compañeros se escuchaban acercándose. No quería que lo vieran así. Corrió al baño y cerró la puerta tras de sí. Sacó un cigarro, lo encendió con manos temblorosas y lo llevó a sus labios. La primera calada le supo a ceniza y desesperanza. Exhaló el humo con pesadez, pero con la segunda calada se detuvo.
Algo dentro de él se quebró.
Miró el cigarro entre sus dedos. ¿Esto iba a calmarlo? ¿Esto iba a borrar la sangre en sus manos? De repente, sintió un asco profundo, no solo por el cigarro, sino por lo que estaba haciendo, por lo que le estaban obligando a ser.
Con un gesto de furia, lo arrojó al retrete y tiró de la cadena, observando cómo se hundía en la oscuridad.
Se aferró al borde del lavabo y levantó la mirada al espejo. Lo que vio lo dejó sin aliento. Su reflejo era el de un hombre destruido. Sus ojeras eran profundas, su piel pálida, sus ojos vacíos. No era el mismo que había sido antes de llegar aquí.
Su mente viajó al último día que vio a su madre. La recordaba sonriendo, a pesar del dolor, con la fragilidad de alguien a quien la vida había castigado demasiado. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Sollozó, tratando de ahogar el sonido con el puño apretado contra su boca.
Pero llorar no cambiaría nada. Entonces el sufrimiento siguió por unos meses más, hasta que llego el día que le dieron su traje de propagador del virus de la salvación.
En un instante, la escena cambió. Ahora estaba en la actualidad.
Número 34 ya no era un hombre derrotado arrodillado frente a un espejo. Ahora era un mercenario vestido de blanco, en modo invisible, acercándose silenciosamente a Jacob con un solo propósito: matarlo con sus propias manos.
No lo hacía por odio ni por venganza. Lo hacía porque era la única forma de evitar que mataran a su madre. Si cumplía su misión, ella podría vivir un día más.
Un día más y solo eso importaba. Aunque eso quiera decir que nunca volverá a verla y ella nunca sabrá que su hijo se volvió un ave de presa( Raubvogel), que cazará a otros por obligación.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro