Capítulo 60: ¿Quién es la verdadera bestia?-Parte 1
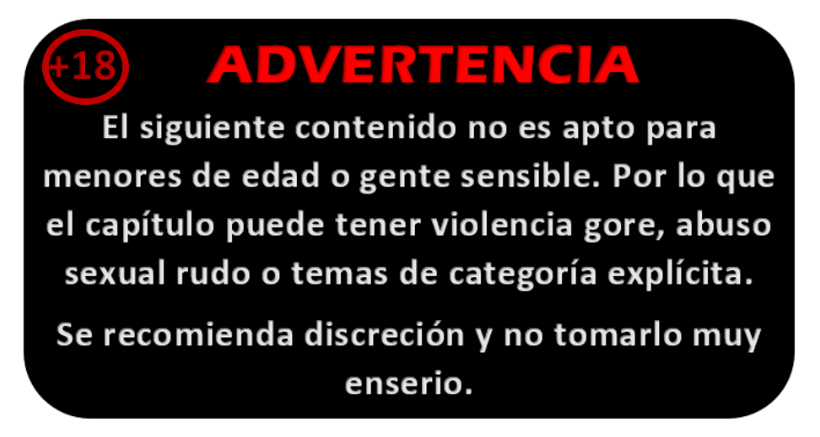
Ese mismo sábado, 16 de marzo, a las 9:46 am.
La oscuridad del lago se cerraba sobre Kaleb como un manto eterno. Sus pulmones clamaban por aire, pero solo obtenían la fría indiferencia del agua. Sus extremidades se volvían pesadas, su conciencia se desvanecía. En sus últimos momentos de lucidez, creyó ver una silueta entre las sombras líquidas, una figura etérea que parecía emanar luz propia. ¿Un ángel?... pensó, mientras sus ojos se cerrarán.
Pero aquella visión no era un espejismo por su mente moribunda.
De repente, una mano firme lo sujetó. Un tirón decidido lo arrastró hacia arriba con fuerza sobrehumana, desafiando la presión del agua que amenazaba con reclamarlo. La corriente pareció ceder ante la presencia de aquella figura, como si obedeciera su voluntad. La silueta avanzó con destreza, impulsándolos a ambos hacia la superficie.
Entonces, la verdad se reveló: la figura que lo había salvado no era un ángel celestial, sino Vianey. Ella había sido quien, sin dudarlo, se había lanzado al agua, movida por un impulso más fuerte que el miedo. Sus ojos reflejaban alivio y angustia al mismo tiempo mientras sostenía a Kaleb, quien seguía inconsciente, su cuerpo empapado al igual que el de Vianey y ella lo carga en sus brazos hasta salir del lago. Desde de la orilla, Bertrand observaba la escena con el ceño fruncido y el pecho agitado. Sus ojos se clavaron en el radar que aún sostenía en su mano temblorosa. La aguja del dispositivo seguía apuntando con precisión a hacía Kaleb. No era una coincidencia. Aun así, Bertrand se mostraba muy preocupado por el estado en el que estaba él.
—Cómo... cómo masacraron a mi muchacho... —murmuró él, con un hilo de voz ahogado por la angustia.
Vianey dejó a Kaleb caer suavemente sobre el suelo, su rostro reflejaba una mezcla de debilidad y angustia. Bertrand, rápidamente, se despojó de su abrigo y lo desplegó con cuidado sobre el cuerpo lastimado de Kaleb. La tela gruesa envolvió al joven, tratando de ofrecerle algún consuelo en medio de la gravedad de su estado. Vianey, al igual que Bertrand, no sintió vergüenza de verlo desnudo, ya que o era momento para sentir vergüenza o incomodidad, y menos aun cuando el peligro de la muerte acechaba con tal ferocidad. El cuerpo de Kaleb estaba marcado por heridas profundas y laceraciones que no dejaban duda de su sufrimiento. No había tiempo que perder, la situación era más que urgente.
Con manos temblorosas pero firmes, Bertrand y Vianey sacaron de sus bolsillos las bolas de sangre de Bloody. Las sostuvieron con cuidado, sabiendo que solo una podría no ser suficiente. Pero confiaban en que, al menos, dos serían capaces de restaurar el equilibrio que se había roto en el cuerpo de Kaleb. Las bolas se activaron de inmediato automáticamente, una energía vibrante y cálida se desató a través de ellas. Curando así las heridas de Kaleb, comenzaban a cerrarse y su regenerar su piel.
Pero algo no estaba bien. Aunque la curación avanzaba con rapidez, la cicatriz alrededor de su cuello permanecía intacta, un recordatorio imborrable de su origen, la muerte que la hizo Carlos, de su dolor, de todo lo que había sufrido hasta llegar a ese punto. El rostro de Bertrand se tensó aún más, Vianey observaba en silencio, su respiración agitada, como si intentara forzar una reacción que simplemente no llegaba.
Kaleb seguía allí, yaciendo inmóvil, ajeno a la lucha que se libraba a su alrededor. Su pecho no subía ni bajaba con el ritmo de la respiración, y sus ojos seguían cerrados, sumidos en una oscuridad más profunda que la misma cueva.
La tensión en el aire se volvía cada vez más insoportable. Bertrand miró a Vianey, sus ojos cargados de una incertidumbre palpable. No despertar... no era algo que esperaban. Las bolas de sangre de Bloody eran poderosas, pero si Kaleb no respondía, la situación podía ser aún más grave de lo que pensaban.
Sin pensarlo más, Vianey apoyó su cabeza contra el pecho de Kaleb. La búsqueda de su latido era un grito silencioso en su mente, una esperanza que se desmoronaba mientras su oído se quedaba suspendido en el vacío, esperando algo, cualquier cosa que indicara que aún había vida en su amigo. Pero el silencio la envolvía, pesado y oscuro. Un solo latido, débil, distante, y luego... nada.
La garganta de Vianey se apretó con un nudo insoportable, pero no tenía tiempo para ceder al miedo. Con rapidez, las manos de Vianey se movieron por instinto. Entonces Vianey entendió que el agua que había invadido su cuerpo había dejado su organismo vulnerable, luchando por sobrevivir contra la asfixia que lo consumía.
Con los dedos firmes y decididos, comenzó las maniobras de reanimación. Su pecho subía y bajaba al ritmo de la urgencia, cada compás un intento desesperado por devolverle la vida. La presión de sus manos en el estómago de Kaleb era cada vez más fuerte, con la esperanza de que el aire volviera a llenar sus pulmones. "Vamos, por favor", murmuró para sí misma, ignorando el temblor que sacudía su voz. Pero Kaleb seguía sin responder. Su rostro permanecía impasible, tan frío como un cadáver, y Vianey sintió una punzada de pánico en su pecho. No podía aceptar que todo estuviera terminado.
Sin más alternativas, sin más espacio para el miedo, respiró hondo, el aire entró con fuerza en sus pulmones, llenándola de una determinación feroz. Se inclinó sobre él, sus manos temblando levemente, pero la urgencia lo barría todo. Con precisión, presionó sus labios contra los de Kaleb y le dio la primera respiración de boca a boca, la desesperación dándole fuerzas. Su pecho subió, luego bajó, y ella no esperó ni un segundo más. Inmediatamente, comenzó el proceso: presión, respiración, presión, respiración. Cada vez que sus pulmones se vaciaban, tomaba aire de nuevo, y lo volcaba con furia en el cuerpo de él. La fricción de su respiración, el roce de su piel contra la de él, le recordaba el tiempo corriendo en su contra. Su cuerpo parecía agotarse, pero el pensamiento de perderlo la mantenía firme. No podía detenerse, no podía fallar.
El aire estaba pesado, y Bertrand observaba en silencio, su mirada fija en Kaleb, que yacía allí, inmóvil, como un testamento a la fragilidad humana, un cuerpo que había sido testigo de demasiado sufrimiento. Pero algo estaba ocurriendo. Los dedos de Kaleb comenzaron a moverse, con una lentitud casi imperceptible, como si cada movimiento fuera una batalla interna. Bertrand contuvo la respiración, sin atreverse a parpadear, como si el más mínimo gesto pudiera interrumpir ese milagro que se estaba desarrollando ante sus ojos. Los ojos de Kaleb se abrieron lentamente, y Bertrand sintió una mezcla de asombro y alivio. No podía creer lo que veía. Durante un segundo, Kaleb permaneció inmóvil, como si aún estuviera atrapado en las sombras de la inconsciencia. Pero de repente, un fuerte resoplido escapó de sus labios, y el agua que había llenado sus pulmones comenzó a salir a borbotones, acompañada de una tos violenta, dolorosa. El sonido de esa tos resonó como una liberación, un grito silenciado que atravesaba el aire tenso.
Vianey, con una precisión y agilidad que demostraban su experiencia, lo levantó con cuidado, sujetándolo con firmeza mientras le daba unas palmaditas en la espalda para forzar a su cuerpo a liberar lo que aún quedaba atrapado en su interior. La tos de Kaleb aumentó en intensidad, y finalmente, el agua comenzó a caer en el suelo en un torrente angustioso, como si su cuerpo estuviera liberándose de una opresión implacable.
La escena fue sobrecogedora. Vianey no pudo evitar sonreír, sus ojos brillaban de emoción. Había logrado salvarlo. Había logrado devolverle la vida a Kaleb. Ese simple hecho fue suficiente para que el miedo y la angustia se disiparan, reemplazados por una sensación de triunfo que iluminaba su rostro.
Kaleb, aún mareado y desorientado, miró a su alrededor, tratando de comprender lo que sucedía. Sus ojos se encontraron con la figura de Vianey, y fue entonces cuando una sensación extraña, reconociendo que esa silueta del ángel había sido real, lo envolvió. Vianey no solo lo había salvado. Un débil destello de gratitud apareció en el rostro de Kaleb mientras sus labios murmuraban palabras temblorosas:
—Vianey... señor Bertrand... gracias por lo que hacen por mí... —sus palabras salieron con dificultad, pero con una sinceridad palpable, una sonrisa débil curvando sus labios.
Vianey no pudo evitar abrazarlo con fuerza, un abrazo que intentaba transmitirle toda la seguridad que Kaleb necesitaba en ese momento, como si quisiera asegurarle que ya no estaría solo. Bertrand, a su lado, también sonrió, aunque de una manera más contenida y también se acercó para abrazar a los dos de manera moderada. Ver a Kaleb despertar, ver que seguía vivo, era una pequeña victoria en medio de tanta incertidumbre. Pero esa victoria, aunque frágil, era suficiente para que la esperanza floreciera una vez más.
Vianey, alzando su mirada hacia Bertrand, murmuró con una voz que temblaba, pero que reflejaba una mezcla de alivio y emoción:
—Kaleb... has vuelto...has vuelto... —las palabras salieron con un tono melancólico, como si aún no pudiera creerlo por completo.
—Tuvimos complicaciones en encontrarte, pero ahora ya sabemos que sigues con vida y eso es importante.
Su voz, en otro momento serena y calculadora, ahora titubeaba levemente, cargada de un sentimiento que no podía disimular. Pero entonces, sus ojos se detuvieron en un detalle que no recordaba. Su ceño se frunció al notar la fina línea que marcaba la piel del cuello de su interlocutor, una cicatriz que no debería estar ahí. Su mandíbula se tensó.
—Aunque... no recuerdo que tuvieras esa cicatriz en tu cuello —murmuró, dando un paso más cerca—. No entiendo por qué no se te curó...
Bertrand extendió una mano con intención de tocar la herida, pero se detuvo a medio camino, temeroso de causar más daño. Sus pensamientos se agolpaban en su mente, intentando dar sentido a la imagen frente a él. La piel no mostraba señales de regeneración, como si la marca fuese algo más profundo, más oscuro. Un rastro de algo que no debería existir.
—Tal parece que la pasaste muy mal —su voz apenas era un susurro ahora, cargado de una angustia contenida—.
Inspiró hondo, su pecho subiendo y bajando con lentitud mientras reprimía la ira creciente que se apoderaba de su interior. No quería imaginar lo que había ocurrido, pero la prueba estaba allí, escrita en la carne de aquel joven. La impotencia se reflejó en su mirada cuando, finalmente, exhaló con pesadez y, casi con desesperación, preguntó:
—¡¿Qué te hicieron?!
Kaleb bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de su propia voz. Sus labios temblaron, pero no de frío, sino de algo más profundo, más devastador. Un dolor enquistado en su pecho, en su carne y en su alma.
—No quiero hablar sobre eso... —murmuró, con la garganta rasgada por un sufrimiento al que ya estaba acostumbrado.
Su cuerpo se sentía ajeno, contaminado. Aún podía percibir el rastro químico en sus venas, un veneno que lo volvía torpe, que nublaba sus sentidos. No sabía qué le habían inyectado esta vez, pero lo poco que le quedaba de dignidad le susurraba que daba igual. La piel le ardía con el peso de cada huella dejada sobre él, las sombras de manos ásperas y dedos invasivos que lo habían reclamado sin piedad. Viejos. Hombres sin rostro, sin alma. Depredadores.
Sintió las lágrimas subir a sus ojos, pero las contuvo. No quería derrumbarse frente a nadie. No ahora. No después de haber sobrevivido.
—Tengo el alma rota... —su voz apenas era un hilo, desgarrada por la confesión. Su garganta se cerró, pero obligó a las palabras a salir—. El cuerpo me lo han drogado... Me han cogido el culo varios viejos...
Su propia declaración le quemó la lengua. Le sonó sucia, violenta, como si el eco de lo vivido se enroscara en su interior y lo asfixiara. Cada palabra era una herida abierta, cada sílaba, un recuerdo insoportable.
Cerró los ojos con fuerza. Solo quería olvidar. Solo quería que el peso del horror desapareciera.
—Solo quiero irme a casa y tomar un baño de agua caliente...
Su voz se quebró en la última frase, y por un momento, la vulnerabilidad lo envolvió por completo. No pedía justicia, ni venganza. No exigía explicaciones ni buscaba consuelo. Solo quería limpiar su piel, borrar la sensación de suciedad que se aferraba a él como una segunda piel. Quería sumergirse en el agua y dejar que el calor lo envolviera, como si eso pudiera arrancar los recuerdos de su cuerpo, como si pudiera regresar a un momento antes de que todo se rompiera.
Pero sabía que eso no era posible.
Y lo peor de todo... es que estaba empezando a acostumbrarse a esa verdad.
Vianey se cruzó de brazos, su mirada fija en Kaleb con una mezcla de determinación y resignación.
—Y tendrás eso... —dijo con voz firme, aunque algo triste por lo que le dijo—. Y si quieres algo más, nos avisas. – le acaricia la cabeza para demostrar afecto.
Kaleb ladeó la cabeza, estudiándola con una curiosidad desconcertante. Había algo en la forma en que ella hablaba, en la seguridad de sus palabras, que despertaba un interés inusual en él.
—No sé qué tengas tú... —susurró, con una media sonrisa casi imperceptible—, pero me gusta tu preocupación... Vini.
Vianey reaccionó en un instante. Con un movimiento rápido, le dio una palmada en el hombro, un gesto seco, más firme de lo que parecía necesario.
—Calla, Kaleb —le ordenó, con un destello de advertencia en los ojos.
La seriedad en su tono le hizo saber que no estaba bromeando. Algo en la situación había cambiado, como si un muro invisible se hubiera levantado entre ambos. Kaleb sintió el eco de aquella palmada en su piel, pero más que el impacto físico, lo que le quedó grabado fue la sensación de haber cruzado un límite.
De la nada Kaleb se da cuenta de algo.
—Espera... —su voz salió firme, aunque con un tinte de ansiedad—. ¿Dónde están Jacob, Bloody y Nells?
Vianey, con el rostro sombrío y los labios apretados, desvió la mirada por un instante antes de responder.
—Ah... sobre eso... —hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas, pero la crudeza de la realidad no le daba margen para suavizar la noticia—. Nells está en camino a Heim. Fue la primera en irse para asegurar su llegada y preparar la cura.
Kaleb sintió un ligero alivio al escuchar aquello, pero algo en el tono de Vianey le advirtió que lo peor aún estaba por venir.
—Pero Jacob y Bloody... —continuó ella, bajando un poco la voz—, no sabemos dónde están.
El tiempo pareció detenerse. El pecho de Kaleb se oprimió de inmediato, pero se obligó a mantener la compostura.
—¿Cómo que no saben? —preguntó, sus ojos oscureciéndose con una mezcla de incredulidad y temor.
—Hubo un cambio de gravedad repentino... —Vianey tragó saliva y apretó los puños—. Algo alteró todo de golpe. Se desató el caos. Nosotros estábamos en un tren galáctico... pero no resistió.
La sangre de Kaleb se heló.
—No... Aunque ahora ya se que ese cambio de gravedad no fue solo en los Krakens. — susurró, sintiendo la tensión arañarle la garganta.
—El tren colapsó por la inestabilidad —continuó Vianey—. Jacob y Bloody fueron expulsados al vacío antes de que pudiéramos hacer algo. No sabemos dónde están...
El mundo de Kaleb se tambaleó. Su respiración se aceleró, y por un instante, todo sonido pareció esfumarse a su alrededor.
—¡¿QUÉ?! —su grito desgarró el aire, cargado de rabia, miedo e impotencia.
Sus manos temblaron, y sus ojos reflejaron un torbellino de emociones incontrolables. No podía aceptarlo. No podía permitirse perderlos.
Jacob y Bloody....
Kaleb sintió que el peso de la realidad le caía encima como una avalancha, pero no había tiempo para derrumbarse.
Kaleb, con la mirada fija y el cuerpo tembloroso, intentó levantarse. El suelo aún parecía girar bajo sus pies, como si el impacto de la última batalla hubiera dejado una huella indeleble en su cuerpo. Los músculos le dolían, las piernas le fallaban, pero la urgencia era más fuerte que el cansancio. Sus manos, sudorosas y firmes, se aferraron al suelo mientras se impulsaba hacia arriba, con la determinación grabada en su rostro.
—¡Tenemos que ir a buscarlos! —gritó, su voz rasposa, pero decidida. No podía quedarse ahí. No podía permitir que los demás estuvieran en peligro.
Pero al intentar mantenerse erguido, un mareo repentino lo golpeó con fuerza. La visión se le nubló por un instante, y su respiración se aceleró, como si el aire le hubiera abandonado. El suelo parecía moverse, y el eco de sus pensamientos se hacía cada vez más distante. No importaba cuán fuerte era su voluntad; su cuerpo no respondía como él quería.
Desde un costado, la voz grave de Bertrand lo alcanzó, suave pero autoritaria, como una cuerda que lo mantenía anclado a la realidad.
—Kaleb, tranquilo —dijo Bertrand con una calma que no encajaba con el caos que los rodeaba—. No solo debes preocuparte por los enemigos. El virus de la salvación sigue acechando, y necesitamos ser más cautelosos que nunca.
El joven permaneció inmóvil por un momento, su mente tratando de procesar las palabras del hombre que siempre había estado a su lado. Tenía razón, por supuesto. No podían darse el lujo de actuar impulsivamente. El virus de la slavación aún acechaba, sus efectos mortales y devastadores. El peligro no solo era físico, sino biológico. Había que ser inteligentes, estratégicos.
Kaleb respiró hondo, el aire entrando con dificultad en sus pulmones. Finalmente, dejó que la tensión se disipara un poco y asintió con la cabeza, como si aceptara la sabiduría de Bertrand, aunque a regañadientes.
—Lo sé —respondió, su voz más serena ahora, pero con la sombra de su frustración aún latente—. Tienes razón. Pero no podemos esperar más. No podemos perder tiempo.
Bertrand lo observó por un instante, comprendiendo la lucha interna de Kaleb, ese ardor indomable que siempre lo había caracterizado. Aunque se preocupaba por él, sabía que la determinación de Kaleb era una fuerza con la que no se podía jugar. Sin embargo, también entendía que la supervivencia dependía de algo más que solo coraje.
—Te lo prometo, Kaleb . Me sorprende incluso que no veo a ningún Kraken por aquí, eso quiere decir que...los derrotaste—dijo Bertrand finalmente, acercándose para ayudarlo a mantenerse de pie—. Irás a buscarlos. Pero primero, necesitamos estar preparados.
— Kaleb: Pues sí, incluso casi derroto a su jefe, ahora por lo que sé, ya los arrestaron y no nos molestaran más, luego podemos hablar sobre eso. Ahora hay algo que quiero saber... ¿Cómo me pudieron encontrar?
Su voz era baja, grave, pero contenía una fuerza que solo él poseía. Vianey le dedicó una mirada cargada de misterio, su rostro iluminado tenuemente por las luces bajas del lugar, su expresión imperturbable.
— Vianey: Ah, pues no te lo vas a creer.
Una sonrisa en sus labios, ligera y algo burlona, dibujó una línea en su rostro. Kaleb no se dejó impresionar. Había aprendido a leer entre líneas, a comprender que detrás de cada palabra había algo más. Algo que no se veía a simple vista. Pero antes de poder responder, la voz de Bertrand, siempre calmada, pero con un toque de gravedad, interrumpió el momento.
— Bertrand: Yo te lo contaré.
Comienza a contar....
Cuando te secuestraron, la preocupación y la desesperación nos invadieron. No sabíamos a dónde te habían llevado los Krakens, y el tiempo parecía esfumarse mientras nos quedábamos atrapados en la incertidumbre. Fue entonces cuando tuve una idea, tan arriesgada como desesperada. Robar un tren galáctico. Era nuestra única opción para llegar más rápido a ti, pero sabíamos que no bastaba con la velocidad. Necesitábamos algo más, algo que nos diera una ventaja real.
Así que nos dirigimos a un lugar lejano, donde, en un rincón del universo, pude hacer un trato con una deidad universal. Una entidad que no existía en ningún registro, un ser de otro universo. Pero para conseguir lo que necesitábamos, tenía que pagar un precio. Un sacrificio de algo valioso. Lo hice sin pensarlo, porque la urgencia era más fuerte que cualquier duda. A cambio, esa deidad me dio un radar inteligente, un dispositivo que podía localizarte sin importar cuán lejos estuvieras, y también una protección para Nells, para que pudiera viajar hacia Heim sin peligro.
En ese momento, la decisión fue clara: enviar a Nells primero. No podíamos perder más tiempo. Ella debía llegar a su destino, mientras que nosotros nos quedábamos atrás, dependiendo del radar para encontrarte. Subimos al tren, y mientras él avanzaba a toda velocidad, el dispositivo seguía apuntando hacia ti. Sabíamos que nos acercábamos, pero el camino no sería fácil y paso lo que Vianey te conto de la perdida de Jacob y Bloody. Siendo los únicos que seguimos juntos, camínanos por el sitio destruido, cruzando por zonas arrasadas por un impacto gravitacional. Durante más de una hora, el paisaje fue desolador: planetas destruidos, escombros flotando por el espacio, un vacío de muerte que parecía devorar todo a su paso. Pero el radar no mentía. Nos seguía guiando, apuntando hacia tu ubicación.
De repente, un grito cortó el aire. Un hombre mayor, atrapado bajo una viga metálica, pedía ayuda. Sin pensarlo decidí ayudarlo y corrí hacia él. El dolor en su voz me impulsó a ayudarlo. Le liberé la pierna y, cuando logró ponerse de pie, me ofreció algo que no esperaba: un contrato con un parásito capaz de abrir portales instantáneos. Su poder era la solución perfecta, la manera más rápida de llegar a ti. Sin dudarlo, aceptamos su oferta, y él invocó al parásito, quien abrió un portal hacia la ubicación que indicaba el radar ya que le pedí al hombre que hiciera eso por nosotros.
El portal nos condujo a otro lugar, y al cruzarlo, lo primero que vimos fue una enorme explosión a lo lejos, seguida por un fuego que aún seguía ardiendo. El lugar estaba marcado por el impacto y una inundación que parecía un lago, creado por la devastación. Y en ese momento, el radar dejó claro algo que ya temíamos: tú estabas allí, bajo el agua, en el centro de la destrucción.
Vianey no pensó ni un segundo. Sin dudarlo, se lanzó al agua, nadando profundamente hacia donde tú debías estar. El frío del agua no la detuvo, y la vi moverse con determinación, sin miedo, hacia donde te encontraba. Los minutos parecieron horas, pero finalmente, Vianey emergió del agua, y en sus brazos, me dio la noticia que tanto esperábamos: te había encontrado.
No perdimos ni un segundo. Te sanamos, te dimos los primeros auxilios con la esperanza de que pudieras despertar. El tiempo parecía dilatarse mientras lo hacíamos, y mi mente no dejaba de repetir que todo saldría bien. Y entonces, lo que más esperaba: tus ojos se abrieron.
Fue un alivio tan grande que casi no podía creerlo. Estabas de vuelta, a salvo, aunque sé que el camino no había terminado.
-Bertrand: Y así fue como paso Kaleb.
-Kaleb: Wow, no sé puedo decir ante todo lo que me acaba de decir. Pues fue algo muy noble de su parte, a su vez fue genial, robo un tren, negocio con una deidad, pudo sobrevivir a un impacto gravitacional, eso es algo admirable Señor Bertrand.
-Vianey: Bueno Kaleb, tú tampoco te quedas atrás, pues estuviste allí dentro con esos Krakens, peleando con ellos sin remordimiento, hasta luchaste con su jefe y saliste con vida de todo eso, es algo admirable....eres alguien increíble. Ahora lo importante es que te encontramos, enterito, el portal aún está abierto ya que debemos buscar a los otros y una vez los hallemos, volveremos nosotros a Heim.
-Kaleb: Gracias Vini....es bueno oír algo así. - se muestra como halagado.
Con un esfuerzo evidente, Kaleb miró a Vianey y Bertrand, su respiración aún errática. Vianey, con la mirada fija en su rostro, extendió una mano hacia él, dispuesta a ofrecer apoyo, como si fuera lo único que quedara entre él y la caída al vacío.
Bertrand, a su lado, observaba en silencio, la tensión palpable entre sus cejas. Su brazo estaba listo para sostenerlo, pero la pregunta flotó en el aire como un eco desafiante: ¿realmente necesitaba ayuda Kaleb? La respuesta llegó, fría y firme, con la voz del propio Kaleb.
—Si puedo... lo haré por mi cuenta. No quiero ser una carga.
Sabían que Kaleb no aceptaba la debilidad, ni en sus propios términos. La arrogancia de la independencia se tejía en su ser como una capa invisible, una máscara que nunca se quitaba, aunque estuviera roto por dentro. Vianey se detuvo un momento, la mano suspendida en el aire, su expresión mixta de preocupación y comprensión. Sabía lo que significaba para Kaleb no depender de nadie, y aunque el dolor de verlo tan frágil la carcomía por dentro, no dijo una palabra. Bertrand, por su parte, dio un paso atrás, dándole a Kaleb el espacio necesario. A pesar de su impaciencia por ayudar, comprendía esa necesidad de autodeterminación que tan bien conocía.
Con un suspiro resignado, Kaleb dio un paso adelante, su cuerpo tambaleante pero determinado. Cada movimiento era una lucha, cada paso parecía un recordatorio de lo que había sufrido para llegar hasta allí.
-Vianey: Esperemos encontrar a los demás pronto. – lo dice y va caminando hacia el portal.
-Bertrand: Eso espero también. Aunque no sé qué voy a hacer con este radar, pues ya no creo que me sirva de nada.
De la nada el radar empieza comienza como a desintegrarse y en su lugar aparece una carta sellada con el símbolo de Deadmond, esto solo se da cuenta Bertrand, por lo que le dice a ellos que vayan cruzando, que ahora los alcanza, por lo que Kaleb y Vianey le hacen caso. Mientras eso, Bertrand habré la carta y se queda leyéndola. A medida que va leyendo parece que dice algo bueno, pero mientras baja la mirada su gesto cambia a uno de preocupación, hasta el punto que mejor baja la carta y se queda pensando.
Posteriormente él se cruza el portal, para ver si Kaleb y Vianey siguen bien. A lo que ellos lo ven algo extraño y dicen con familiaridad que sí.
Cuando los tres ya están del otro lado, el aire se siente denso, casi pegajoso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El paisaje frente a Kaleb se despliega de una manera que lo deja sin aliento. Lo que antes parecía un mundo conocido, ahora parece irreal, distorsionado, marcado por las huellas de una devastación palpable. La gravedad parece haberse retorcido una vez más, pero de una manera mucho más feroz y caótica.
Kaleb se detiene un momento, mirando alrededor. Es como si todo a su alrededor hubiera colapsado, como si las leyes que antes regían este mundo ya no tuvieran ningún poder. La tierra bajo sus pies parece comprimirse, con grietas profundas que se extienden como cicatrices abiertas. Los árboles que antes se alzaban con majestuosidad están rotos, torcidos y caídos, como si un enorme peso los hubiera aplastado. El cielo, oscuro y turbulento, se despliega sobre ellos, cubriendo todo con una capa grisácea que exhala la sensación de un futuro incierto.
El impacto gravitacional que acababa de experimentar le recuerda algo, un sentimiento antiguo que lo atraviesa con una punzada en el pecho. Es como si una pesadilla olvidada hubiera vuelto para reclamarlo. Recuerda cuando estaba dentro de la guarida de los Krakens, un lugar oscuro, insostenible, donde tuvo que matar para escapar, allí la gravedad había sido alterada de manera drástica. Allí, pensó por un momento que todo lo que ocurría era solo una anomalía temporal, un fenómeno aislado, limitado a ese espacio y a ese tiempo. Pero ahora, al estar de nuevo rodeado de caos, la misma sensación le golpea con fuerza: esta alteración no es una excepción, sino una regla.
El peso en su cuerpo es más que físico; es un peso mental, una carga emocional que lo hace preguntarse si alguna vez podrá escapar de esta pesadilla que se cierne sobre él. La destrucción a su alrededor es una extensión de su propia mente rota, un reflejo de lo que ha experimentado, de lo que ha perdido. Se siente pequeño, insignificante, atrapado en una vorágine que lo arrastra sin piedad, sin futuro claro.
Bertrand observó a Kaleb, sus ojos fijos en él mientras el joven luchaba con algo interno, algo que claramente no podía controlar. Kaleb no decía una palabra, pero su postura tensa, el nudo que formaba en su garganta, y la forma en que sus ojos evitaban contacto directo, lo decían todo. La tristeza y la frustración se acumulaban en su interior como una tormenta a punto de estallar.
Bertrand, sabiendo que no podía comprender del todo el dolor que Kaleb llevaba consigo, pero sintiendo la necesidad de ofrecer un mínimo consuelo, se acercó a él. Lentamente, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romper el delicado equilibrio en el que se encontraba el joven, puso su mano sobre su hombro. Un gesto simple, pero cargado de significado, un toque de apoyo, de presencia, de compañía. No necesitaba palabras; su contacto era suficiente.
Kaleb, al principio tenso, sintió un pequeño alivio al notar el gesto. Era extraño, porque, aunque sentía la presión en su pecho disminuir, no lograba olvidar esa angustia interna que lo seguía a donde fuera, en eso recordó aquellos de Yeshúa con su padre Roger, aunque sabía que esos dos más adelante no tuvieron tan buena relación de padre e hijo. La compañía de Bertrand y Vianey le ofrecía un consuelo en su dolor, pero algo seguía faltando. Algo profundo, algo que no podía ser reemplazado con gestos amables o conversaciones vacías.
La mente de Kaleb no podía dejar de pensar en su hermano Jacob. Recordaba aquellos momentos en los que no había más que soledad y sufrimiento, cuando los Krakens lo mantenían prisionero en su peor forma, sin nadie a su lado. La tortura de esos días seguía viva en su mente, y aunque ahora la compañía de Bertrand y Vianey le daba una sensación de calidez, no podía evitar sentir ese vacío, esa falta que solo Jacob podía llenar.
Poco a poco, el peso en su pecho comenzó a aliviarse. Kaleb no entendía del todo cómo, pero algo en la energía tranquila de Bertrand, algo en el modo en que lo miraba y en su contacto, lo hizo sentirse un poco menos perdido. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Jacob seguía siendo otra pieza que faltaba, pues el fue la primera persona en tratarlo bien desde que salió del laboratorio, el lazo irrompible que, aunque lejano, jamás desaparecería de su corazón. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, Kaleb entendió que no todo estaba perdido. Podía seguir, aunque fuera un paso a la vez.
Vianey miró a Kaleb con una expresión sincera y comprensiva, tratando de aliviar la incomodidad que él llevaba sobre sus hombros. No era solo su apariencia lo que la preocupaba, sino el peso emocional que parecía cargar, algo que ni siquiera las palabras podían aliviar del todo. Sin embargo, su gesto, tan simple y humano, trataba de mostrarle un resquicio de calma en medio de todo el caos
—No te preocupes, Kaleb. - dijo Vianey con una voz que sonaba determinada, pero también decidida. - Por el camino, iremos encontrando ropa para ti, para que no tengas que seguir en esas circunstancias.
-Ah...gracias...Aunque me sorprende tu cambio de personalidad. - dijo él ya algo feliz.
-¡Así me agradeces después de que me preocupo por ti!....¡hmp!. - le grita enojada - No es tan fácil ser bueno sabes. - ya se muestra calmada. -Me pregunto...¿Cómo hará Nells para ser así todo el tiempo? - se lo pregunta en su mente.
El aire estaba denso, cargado de la tensión de un desastre que parecía no tener fin, pero Bertrand no titubeó ni por un segundo. Su mirada no vaciló, ni siquiera cuando los ecos del derrumbe y las ruinas parecían consumir el espacio que los rodeaba.
—Bien, a buscar a los demás. No importa cuánto nos tome, no pienso regresar sin ellos —dijo Bertrand, su voz firme y cargada de una determinación palpable.
Su tono, tan rotundo y sereno, contrastaba con el caos exterior. No era solo una decisión, era una promesa que se llevaba consigo, algo que no podía fallar. Vianey sintió la fuerza de sus palabras calar en su pecho, como una corriente que la empujaba hacia adelante, hacia lo incierto. No había espacio para dudas ni para temores. La desolación a su alrededor ya no era lo que importaba; lo único que existía en ese momento era la necesidad de encontrar a Jacob y Bloody.
Cambiando de escena...
Jacob caminaba con paso firme, pero su cuerpo y alma estaban lejos de estar en paz. El mundo a su alrededor parecía un vacío sin vida, un lugar que había olvidado cómo respirar. Su búsqueda era desesperada, pero a medida que avanzaba, el peso de la desolación se hacía más y más insoportable. No había señales de vida, ni de aquellos que conocía, ni de ayuda. El viento frío cortaba su rostro, se colaba por cada rincón de su ser, llevándose consigo cualquier esperanza que intentara aferrarse a su pecho. Cada paso que daba lo acercaba más a la cruda realidad: todo estaba destruido.
La visión de cuerpos caídos, desmembrados y arrasados por la violencia le chocaba en el alma, pues pensaba muchas cosas malas sobre lo que tal vez pudo pasarle a los demás. La muerte, ese rostro tan cercano, sobre todo, como si estuviera observándolo desde lo más profundo de su ser. No podía evitar la sensación de que el aire, cargado con el olor a tierra mojada y sangre, lo asfixiaba. Su mente se llenaba de preguntas sin respuesta, de dudas que se acumulaban una sobre otra. ¿Dónde estaban los demás? ¿Por qué todo se había desmoronado tan rápido? No sabía si estaba buscando a sus compañeros para encontrar consuelo, o si simplemente lo hacía para no sentirse completamente solo en un mundo que ya no parecía pertenecerle.
A medida que avanzaba por las ruinas, una sensación de impotencia se apoderaba de él. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo detener todo esto? Todo lo que veía a su alrededor parecía un testamento de la destrucción, una muestra de que, por mucho que luchara, la perdida siempre encontraría su camino.
Y el viento, incansable, seguía soplando, frío y cortante. Su rostro se empapaba con la niebla que descendía de las nubes grises, mientras sus pies, adoloridos, se hundían en el barro. Ya no era el viento de antes, lleno de promesas y caricias suaves. Ahora era un viento que susurraba recuerdos rotos y que le hacía sentir más perdido que nunca.
Él ya estaba en medio de una tormenta emocional, en un momento donde la desesperanza parecía envolverlo completamente. Cada paso que daba lo sentía pesado, como si su cuerpo estuviera cargando un mundo entero sobre sus hombros. Todo había salido mal, y la sensación de estar atrapado en un ciclo sin salida le aplastaba el pecho. Su mente le repetía que no habría una solución, que su lucha era en vano.
Sin embargo, en medio de densidad, una figura apareció en la distancia, tan pequeña al principio, pero al mismo tiempo tan significativa. La vio caminar, con pasos decididos, una figura que podría ser la luz que necesitaba. El simple hecho de verla hizo que algo dentro de Jacob se removiera. No sabía quién era, ni cómo podía ayudarlo, pero esa presencia le dio una chispa de esperanza, como una pequeña llama en medio de la más densa oscuridad.
Con un movimiento rápido, usó su poder de cuerdas. Las cuerdas negras se extendieron con precisión, buscando algo donde anclarse, algo que le permitiera avanzar, acercarse y de manera desapercibida. Sintió la tensión en sus manos mientras las cuerdas se ajustaban, sujetándose con firmeza a un objeto lejano, y luego, con un impulso de energía, su cuerpo voló hacia la figura. El aire cortaba su rostro, y cada segundo se sentía más cerca, más cerca de ese faro de esperanza. Sus músculos respondían con la rapidez de un instinto primario, como si estuvieran guiados por algo más que su voluntad. El miedo al fracaso, al no llegar, se desvaneció por un momento.
Jacob aterrizó detrás de una roca, buscando cubrirse, no porque temiera un ataque, sino porque no quería que la mujer lo percibiera como una amenaza inmediata. Sabía lo que se sentía estar en esa posición vulnerable, y no deseaba repetir la historia de alguien que atacaba sin entender el panorama completo.
Con lentitud, salió de su escondite y empezó a caminar hacia ella, su presencia tan calmada como su mente en ese instante. Fue entonces cuando ella lo vio, y su cuerpo se tensó, como si el miedo la hubiera poseído al instante. Sus ojos, aunque llenos de confusión, no reflejaban la agresividad que uno podría esperar. Ella le dio una mirada rápida, evaluadora, mientras Jacob hablaba en voz moderada, preguntándole si sabía de otros sobrevivientes.
El aire se cargó de una quietud tensa. La mujer, al principio, se sobresaltó ante su voz, pero al ver que Jacob no avanzaba con intenciones hostiles, comenzó a relajarse, aunque su rostro aún mostraba desconfianza. Sin embargo, algo en su respuesta hizo que Jacob frunciera el ceño. La mujer le habló, pero sus palabras eran incomprensibles. No eran el eco de un dialecto familiar, sino algo tan extraño que no podía identificarlo de inmediato.
- ¿Qué dijo? - se preguntó Jacob, sin entender ni una sola palabra.
Decidió hacer un esfuerzo y, con un tono moderado, intentó explicarle que no podía entender su idioma. Esperaba que al menos esa parte de su comunicación fuera suficiente, pero la mujer pareció comprender. Jacob, por un momento, quedó perplejo, pues, a pesar de que ella lo entendía, el idioma seguía siendo un obstáculo.
Jacob intentó comunicar la confusión que sentía, repitiendo que no comprendía, pero el problema era evidente: no podía entender nada de lo que ella decía, y el escarabajo de lenguaje universal no hacía su trabajo como debería.
Entonces recordó el fuerte golpe que se había dado en la parte posterior de su cabeza y recordó cómo la herida se había cerrado rápidamente gracias a la intervención de la bola de sangre que Bloody le dio. Sin embargo, ese golpe no solo había afectado su cuerpo. Su escarabajo debió romperse en ese fuerte golpe abierto, como no era originario de su cuerpo, no se regenero al momento de la intervención de la bola de sangre. El impacto había dañado su conexión con el artefacto, ahora no podía entender lo que la mujer le decía y peor aún, no podría entender a nadie hasta que se consiga otro escarabajo.
Jacob respiró hondo, ahora entendiendo lo que sucedía. La mujer, al percatarse de su desconcierto, comenzó a alejarse lentamente. Jacob, incapaz de comprender su idioma, no pudo saber si su alejamiento era por temor o simplemente por incomodidad ante la situación. Sin embargo, sabiendo que no podía comunicarse con ella, decidió que su tiempo con esta mujer había llegado a su fin. No iba a conseguir la ayuda que buscaba, al menos no de ella, así que decide alejarse de él al pensar que no quiere su ayuda y deja solo a Jacob en medio de la nada.
Con una mezcla de frustración y resignación, Jacob giró sobre sus talones y comenzó a alejarse, decidido a encontrar a sus camaradas en otro lugar. Ahora es incapaz de entender el idioma de los demás y ahora enfrentado al hecho de que, tal vez, ya no podrá confiarse en las personas que encuentre en su camino.
Jacob avanzaba lentamente sobre el suelo rocoso, su mente atrapada en una maraña de pensamientos oscuros. Aunque intentaba no perder la esperanza, el vacío que sentía en su pecho era insoportable. ¿Cómo podía seguir adelante sin saber si sus amigos aún estaban con vida? La soledad lo envolvía, más fuerte que nunca, y cada paso que daba lo alejaba de cualquier tipo de respuesta, de cualquier tipo de certeza.
El paisaje a su alrededor solo parecía reflejar la devastación que sentía en su interior. A lo lejos, el horizonte se perdía en un acantilado, dándose cuenta de eso, una caída abismal que parecía representar todo lo que había perdido. Desde allí, arriba miraba la destrucción que se extendía ante él: edificios caídos, árboles destrozados, un mundo hecho pedazos que no tenía sentido para él. Estaba atrapado entre la desolación y la duda, preguntándose si realmente sus amigos estarían cerca, o si la distancia entre ellos era más que física, más que un simple espacio geográfico.
Su mente se centró en el problema inmediato: tenía que bajar de esa altura, pues eran como 2.5 mil metros de altura. No podía quedarse allí, inmóvil, esperando que las respuestas vinieran solas. La ansiedad lo abrazó, un nudo en su estómago que lo obligaba a pensar en la necesidad de bajar de ese lugar, de encontrar una salida. Pero ¿cómo hacerlo? Estaba demasiado alto, y la opción de simplemente saltar o usar su poder de cuerdas, así como si nada no era una solución del todo. Pues nunca antes había materializado un gran tamaño de cuerda.
Sin saberlo, mientras su mente daba vueltas, una presencia parecía que lo observaba desde la distancia. Entre los árboles caídos, un leve resplandor captó su atención. Un cigarrillo, suspendido en el aire, emitía un rastro de humo que se movía suavemente con el viento. Jacob no lo notó, pero algo en su interior lo hacía sentir incómodo, como si algo no estuviera bien. El cigarro pareció flotar un instante, luego comenzó a moverse, desvelando una figura que se materializaba de manera lenta pero precisa. Raubvögel número 34 había desactivado su modo de invisibilidad, y aunque su rostro seguía parcialmente cubierto por la máscara rota, sus ojos a través de la máscara, se clavaron en Jacob con una intensidad gélida, como si hubiera estado observando al joven desde hacía tiempo.
El silencio se hizo profundo entre ellos, tan solo roto por el sonido del viento que pasaba entre los árboles y el eco lejano de la destrucción. Número 34 no estaba solo, sus pensamientos también eran un campo de guerra. Sabía lo que debía hacer. Su mente, atrapada entre la obediencia y la desesperación, estaba convencida de que debía actuar. Sus superiores captores no aceptaban fallos, y él lo sabía bien. Si no cumplía con su misión, las consecuencias serían terribles. No solo para él, sino también para alguien que él amaba y que no tenía culpa alguna de los horrores a los que él mismo estaba sometido. Su ser querido, esa única persona que aún le quedaba, podría pagar el precio de sus fracasos, pues con eso lo han estado amenazando desde que se volvió Raubvögel.
El cigarro se apagó cuando número 34 lo presionó contra una roca, el sonido de este quebrándose como un susurro que acompañaba la tormenta de pensamientos que lo azotaban. Su resolución fue rápida, violenta y algo dolorosa. Sin su rifle a su alcance, debía confiar en sus propios poderes o su traje para hacerse invisible, en su capacidad destructiva. Sabía que no le quedaba otra opción, y que la sombra de la responsabilidad lo empujaba hacia la acción.
Por lo que número 34 vuelve a hacerse invisible, camina en silencio hacia Jacob, todo con el fin de hacer solo lo que los demás le obligan a hacer.
Entonces número 34 suspiró, con la mirada fija en el suelo. Sus palabras salieron con un tono profundo, con su voz real, teñido de tristeza y sinceridad.
—Yo no elegí hacer esto... — dijo, su voz apenas un susurro, pero cargada de peso—. Solo quise hacer lo correcto por ella... y ahora estoy envuelto en esto.
Se quedó en silencio por un instante, como si intentara encontrar las palabras adecuadas o tal vez reunir el valor para admitir lo que seguía. Sus ojos se oscurecieron con el peso de la culpa.
—Ojalá un día pueda ser perdonado por mis acciones incorrectas... y solo tal vez... pueda volver a tener la vida que tenía antes.
Su voz se quebró apenas al final, no lo suficiente para demostrar debilidad, pero sí para dejar claro que el remordimiento lo consumía.
Pero Jacob aún no lo sabía. No tenía idea de que estaba siendo observado, ni de que, en ese instante, su vida pendía de un hilo que él mismo no lograba ver.
Hace meses...
Mateus se encontraba en su despacho, sumido en un silencio absoluto, con la única compañía del tenue resplandor de las pantallas que iluminaban los documentos esparcidos sobre su escritorio. Sus dedos tamborileaban con calma sobre la madera mientras sus ojos recorrían cada línea de sus anotaciones. Estaba diseñando el plan definitivo, la creación del Virus de la Salvación, y no podía permitirse cometer errores. Todo debía estar calculado al milímetro. El tiempo corría, y con el 2019 acercándose, su visión de un cambio radical para el mundo estaba cada vez más cerca de materializarse.
Un golpe en la puerta rompió el silencio.
—Adelante. —La voz de Mateus era baja pero firme.
La puerta se abrió con suavidad, y Stalin ingresó con pasos mesurados. Había aprendido a moverse con respeto frente a su superior, no por miedo, sino porque entendía que Mateus no toleraba la ineptitud ni la falta de disciplina. En sus manos traía un expediente grueso, con documentos organizados meticulosamente.
—Mi emperador, aquí están los informes que solicitó. —Colocó los papeles frente a Mateus y esperó con paciencia.
Mateus tomó el primer expediente con gesto analítico y lo abrió sin prisa, observando los nombres, evaluando cada perfil con una frialdad meticulosa. Stalin continuó:
—Hemos identificado a los científicos mejor calificados para desarrollar el virus. También hice un filtro adicional: estos nombres que marqué en rojo son los que no mostrarán resistencia. Están completamente de acuerdo con el proyecto. No dudarán ni intentarán traicionarnos y si no hacen ya se lo que se les tiene que hacer.
Mateus levantó la mirada. Su expresión, aunque imperturbable, reflejaba una sutil aprobación.
—Bien hecho, Stalin. —Su tono era neutral, pero en él se percibía un matiz de gratitud.
Mientras hojeaba los documentos, su mente lo llevó a un recuerdo distante, enterrado en los días en los que aún era un soldado. En aquella época, cuando el mundo se desmoronaba en caos, la gente buscaba refugio fuera de la sociedad, en los márgenes de la civilización, alejándose de las ciudades devastadas. No solo los civiles huían; incluso los soldados lo hacían, buscando un respiro en medio del infierno que les había sido impuesto.
Su mirada se oscureció con la revelación. Eso volvería a suceder. Cuando el virus se propagará, la gente haría lo mismo. Se esconderían, huirían hacia las afueras, en un intento desesperado de salvarse. Si él quería que el virus cumpliera su propósito, no podía limitarse a las grandes ciudades. Debía pensar en aquellos que correrían, en aquellos que intentarían escapar.
Un plan comenzó a tomar forma en su mente con la claridad de una estrategia militar. No podía simplemente liberar el virus de manera indiscriminada. Si lo hacía sin precisión, habría demasiadas variables incontrolables. No. Necesitaba un método más sutil.
Su mirada se posó en Stalin.
—Necesito un grupo selecto.
Stalin parpadeó, pero no se atrevió a interrumpir. Mateus continuó con calma, su voz era casi un susurro cargado de autoridad:
—Habrá personas que intenten escapar del virus. Se refugiarán en zonas apartadas. Necesitamos infiltrarnos allí.
Hizo una pausa, permitiendo que la idea se asentara.
—Quiero un equipo de propagadores. Personas capaces de esparcir el virus en esas áreas sin levantar sospechas. Si algo sale mal y los descubren, toda la culpa recaerá sobre ellos, no sobre nosotros. Pero primero se creará el virus, luego los propagaremos en los trenes y luego de eso entrará ese grupo. Tendré tiempo suficiente para pensar a quienes seleccionar para esa misión, como serán, como se llamarán, etc.
Stalin asintió con solemnidad.
—Perfecto, con gusto administraré todo eso cuando lo tenga planeado y que tenga a su grupo de propagadores.
Mateus esbozó una sonrisa leve, apenas perceptible. Era un plan infalible. Mientras el mundo se centraba en las ciudades, el virus se filtraría en las sombras, alcanzando incluso a los que creyeran haber escapado.
https://youtu.be/05ZNRiFmwmg
¡Te recomendamos que releas el capítulo 36 antes de continuar! Para que así sea mas disfrutable de leer los siguiente:
Meses después de la creación del virus, el plan avanzaba sin contratiempos. Los científicos ya habían completado su labor, no solo perfeccionando la propagación del patógeno, sino también desarrollando una cura exclusiva para los Roweking y sus aliados. Era un juego de poder despiadado: la enfermedad se esparciría sin piedad, mientras que unos pocos elegidos se aseguraban su inmunidad.
El virus de la salvación ya estaba en camino. Habían designado trenes específicos para transportarlo, oculto en contenedores estratégicamente distribuidos. En cuestión de días, el miedo se apoderó de la población. Las ciudades infectadas se convirtieron en terrenos de muerte y desesperación, obligando a los sobrevivientes a huir. Fue entonces cuando Mateus dio la orden.
—Stalin, pon en marcha el Proyecto Raubvögel.
La orden era clara. No había marcha atrás. Stalin no tardó en dirigirse a la base secreta, donde lo esperaban los 300 propagadores. Aquellos que llevarían la enfermedad con sus propios cuerpos, los instrumentos vivos de un exterminio calculado.
Al llegar, la escena dentro del cuartel era cruda. Decenas de personas permanecían en aquel lugar, con los rostros al descubierto. Aún no les habían entregado sus trajes. Sus ropas estaban gastadas, sucias, impregnadas de miseria. Eran sombras de lo que una vez fueron, despojados de identidad, reducidos a simples números.
En una esquina, apartado del resto, un joven permanecía en su cama destrozada, encorvado, como si intentara desaparecer en la penumbra. No quería ser visto. No quería existir.
Un hombre pelirrojo, de aspecto adulto, se le acercó con aire despreocupado. Su sonrisa torcida delataba una diversión retorcida, como si la crueldad fuera su única vía de escape.
—Oye, Número 34... ¿qué te parece si, después del entrenamiento de tiro de hoy, le ponemos cianuro en el café del teniente Juan? —su voz tenía un deje de emoción infantil, como si se tratara de un juego trivial—. No fue fácil conseguirlo, estaba bien protegido. Habría sido más sencillo si me hubieras ayudado con tu poder... ya sabes, ¡Boom! —chasqueó los dedos en el aire, imitando una explosión—. ¿Qué dices, mi pana?
Silencio.
Número 34 no respondió. Ni siquiera se movió. Pues parece que esta pensando en algo que lo tiene como preocupado.
El pelirrojo chasqueó la lengua con fastidio.
—Ah, ¿te cortaron la lengua de verdad esta vez? —sus ojos brillaron con una chispa de malicia—. Dime si fue ese imbécil de Número 206. Te juro que le cortaré la suya y se la meteré por el culo.
Nada. Ni una mirada.
El pelirrojo suspiró teatralmente y se encogió de hombros.
Bueno, tú te lo pierdes. Yo voy a disfrutar viendo al teniente retorcerse en el suelo. —Soltó una carcajada burlona antes de alejarse.
—De no ser por el chip que tengo entre mi cabeza y cuello. Ya me hubiese ido de aquí, teniendo mi vida de antes y seguir trabajando para ella. – dijo de manera lamentable número 34 en su mente.
El sonido de botas resonando en el suelo de concreto anunció su llegada antes de que alguien pudiera verlo. El teniente Juan irrumpió en el cuartel con una mirada feroz, acompañado por un grupo de soldados fuertemente armados. Sus rostros eran duros, inexpresivos, como si el tiempo y la disciplina hubieran erosionado cualquier rastro de humanidad en ellos. Pero no necesitaban expresarse con ternura. Su sola presencia bastaba para helar la sangre de quienes los veían.
El silencio se rompió con su voz, grave y ensordecedora, un rugido que rebotó en cada rincón del cuartel:
—¡Pongan atención, seres de porquería!
El eco de sus palabras se expandió como una explosión. Nadie se atrevió a levantar la mirada.
—En cinco minutos llegará el encargado de supervisar nuestro progreso en el proyecto Raubvögel. ¡Los quiero afuera antes de que él llegue! Pero antes... —Su tono se volvió más amenazante— Antes de salir, se pondrán los trajes que hemos traído en estos maletines.
A una señal suya, los soldados dejaron caer al suelo varias maletas negras, como si arrojaran escombros sin importancia. El sonido seco de los cierres al abrirse llenó el espacio. Dentro de cada una, un traje blanco y una máscara con la forma de un ave. No había tiempo para cuestionamientos.
—Están diseñados para ajustarse a cualquier tipo de cuerpo —continuó Juan con su voz cortante—. Pónganselos rápido y los quiero afuera en tres minutos.
Hizo una pausa, y su expresión se oscureció aún más.
—Si no están fuera para ese entonces, vendré personalmente, y junto con los demás soldados... —sonrió, una sonrisa vacía, carente de cualquier rastro de piedad— los castraremos sin anestesia. Y lo que saquemos se lo daremos de comer a los sabuesos.
El aire se volvió espeso. Algunos tragaron saliva, otros apretaron los puños, pero nadie osó replicar.
—¡¿Entendieron, vagos de mierdas?!
—¡Sí, teniente Juan! —respondieron todos al unísono, con voces tensas, casi mecánicas, intentando ocultar el miedo.
Cada uno recibió un maletín. Las manos temblorosas abrieron las cajas y lo primero que vieron fue el blanco inmaculado de los trajes, seguido de las máscaras de ave. Sus ojos recorrieron los detalles: la forma afilada del pico, las aberturas para los ojos, la frialdad del material. Aquello no era solo una prenda, era una transformación. Un símbolo de algo que aún no comprendían del todo.
El tiempo jugaba en su contra. Sin pensarlo demasiado, comenzaron a desvestirse y a ponerse los trajes. Cada pieza se ajustaba a la perfección, como si hubiera sido moldeada para ellos. No había margen para errores.
Sin embargo, entre todos, el número 34 se detuvo. Sus dedos se aferraron a la tela, pero no se movió. Algo dentro de él gritaba que no debía hacerlo, que ponerse aquel traje significaba cruzar una línea invisible, una de la que quizás no habría retorno.
Pero su vacilación no pasó desapercibida.
—¡Muévete, imbécil! —rugió un soldado, dándole un empujón.
El impacto lo sacudió y, sin opción, se apresuró a obedecer. Se desvistió, luego se colocó el traje con manos temblorosas y, finalmente, la máscara. La visión a través de ella era extraña, algo distorsionada, pero luego ya podía ver como si no llevara puesta una máscara. Se sintió atrapado, como si hubiera dejado de ser él mismo en el instante en que la máscara rozó su piel.
Tres minutos habían pasado, y ahora todos los Raubvögel estaban afuera en el campo, alineados con precisión milimétrica según su número de orden. Cada uno mantenía su postura rígida, sin margen para el error, sin derecho a cuestionar. Sin embargo, en el pecho de número 34, un mal presentimiento latía con fuerza. Algo no estaba bien. Aún no les habían entregado sus rifles.
Los segundos se deslizaban como hojas al viento cuando Stalin hizo su entrada. Su presencia imponía respeto y temor a partes iguales, avanzando con paso firme mientras conversaba en voz baja con el teniente Juan. Sus palabras fluían con naturalidad, analizando cada detalle de los Raubvögel, pero lo que más capturaba su atención en ese momento era la vestimenta de los soldados.
Número 34 entrecerró los ojos, esforzándose por captar algo de aquella conversación, pero las voces se le escapaban como arena entre los dedos. Estaban demasiado lejos, lo suficiente como para que solo fragmentos sin sentido llegaran a sus oídos. Y aun así, algo dentro de él le gritaba que prestara atención, que no desviara la mirada.
Fue entonces cuando el teniente Juan inclinó la cabeza. No fue un gesto brusco ni exagerado, sino más bien una afirmación sutil, como si aceptara una orden silenciosa de Stalin. Un escalofrío recorrió la espalda de número 34 cuando, de pronto, el teniente levantó la mano y señaló en su dirección.
Su respiración se entrecortó.
Lo iban a llamar.
Algo malo estaba a punto de pasarle.
Cada músculo de su cuerpo se tensó en anticipación cuando el teniente comenzó a caminar hacia él. El sonido de sus botas resonaba con un ritmo seco y meticuloso sobre el suelo, acercándose con la certeza de un verdugo. Número 34 sintió cómo su garganta se cerraba. No podía moverse, no debía moverse. Pero por dentro, su mente ardía con mil pensamientos.
¿Por qué yo? ¿Qué hice?
Y entonces, en el último instante, la trayectoria del teniente cambió.
No era él.
Era número 35.
El alivio fue casi inmediato, un peso que se deslizaba de su pecho, pero no del todo. No cuando aún no sabía qué significaba esto. Número 35 fue arrancado de la formación, obligado a dar un paso adelante mientras todas las miradas se clavaban en él como agujas.
El teniente Juan, con su voz firme y sin titubeos, rompió el silencio:
—Les seré sincero a todos ustedes. Me tomó mucho tiempo recordar sus números de código, pero después de tanto tiempo, he memorizado cada uno. No solo sus números, sino también sus personalidades.
Hizo una breve pausa, permitiendo que sus palabras calaran hondo en cada uno de los formados.
—Debo admitir que, entre todos ustedes, pocos lograron llamar mi atención. Y de esos pocos... tú eres uno de ellos, número 35.
El aire se volvió pesado.
Número 35 permaneció en pie, su rostro impasible, pero su mandíbula apenas se tensó. ¿Ser señalado era un privilegio o una condena? Nadie lo sabía con certeza.
Y número 34... aunque ya no estuviera en la mira, sintió que aquel mal presentimiento seguía acechándolo.
Los Raubvögel permanecían inmóviles, como si el tiempo se hubiera congelado en ese preciso instante. La voz del teniente Juan resonaba con una frialdad que helaba la sangre, pero lo que decía era aún peor.
—Ya sé que te masturbaste con una foto de mi hermana Dalila en el baño el otro día. Creíste que no lo sabría. No diré cómo lo supe, pero deberías estar agradecido de no estar en Retter, Gerecht o Rein... Esos países son muy creyentes de cosas puras y odian a los que van en contra de lo sano.
El tono sarcástico con el que lo decía solo aumentaba la tensión en el ambiente. No había furia en sus palabras, solo un desprecio contenido que se sentía como la calma antes de la tormenta. Se acercó a Número 35 con una lentitud calculada y le dio unas palmadas en el hombro, en un gesto que podría haberse confundido con compasión... pero en realidad solo era el preludio de la brutalidad.
Sin previo aviso, su puño se estrelló contra el rostro del soldado con una violencia demoledora. Un golpe seco, directo, que hizo crujir los huesos de la nariz de 35. Antes de que pudiera reaccionar, un rodillazo certero le destrozó la entrepierna, arrancándole un grito de dolor. Luego, el empujón final: un movimiento lleno de ira que lo lanzó al suelo como si fuera basura.
—¡¡Ponte de pie, maldito cabrón!! —bramó el teniente, con los ojos encendidos de furia—. ¡¡Te juro que te castraré y le daré tus bolas a los sabuesos para que se las coman!!
El silencio que siguió fue absoluto. Ninguno de los Raubvögel se atrevió a moverse ni a respirar demasiado fuerte. Todos estaban impactados, menos Stalin. Él observaba la escena con la indiferencia de quien ha visto horrores incontables. Sin embargo, algo en su mirada delataba que entendía perfectamente lo que acababa de ocurrir: el teniente quería desahogarse y provocar a propósito a número 35.
Número 35 se puso de pie, tambaleante, con el rostro desfigurado por el dolor y la humillación. Sus ojos brillaban con furia, y en un acto de desesperación parecía dispuesto a atacar a Juan. Pero no llegó a dar ni un paso.
¡Boom!
La explosión fue brutal. En un instante, la cabeza de Número 35 dejó de existir, esparciendo en el suelo sangre y pedazos de carne . Su cuerpo se desplomó al suelo como un muñeco sin vida, mientras la sangre caliente se esparcía por todos lados. Salpicó las botas del teniente, manchó el rostro de algunos soldados y llegó hasta Stalin, quien frunció el ceño con asco. Sacó su pañuelo de seda y se limpió el rostro con movimientos meticulosos, como si la sangre de un ser tan insignificante no mereciera siquiera ensuciarlo.
El silencio era total. Nadie se atrevía a hablar, a moverse. Solo el sonido del cuerpo aún convulsionándose en el suelo rompía la quietud.
El teniente Juan alzó la mirada y recorrió a los Raubvögel con una expresión implacable.
—Uno menos —dijo con frialdad—. ¿Alguien quiere acompañar al idiota de 35?
Algunas miradas se bajaron de inmediato, como si con eso intentaran desaparecer. Algunos temblaban levemente; otros, como Stalin, parecían completamente indiferentes. Para algunos, la muerte de su compañero no significaba nada. Para otros, era un recordatorio de su propia fragilidad. Pero para número 34 significaba que esto daba a entender que nunca le darían su libertad, aun si llega a cumplir lo que le piden, no lo dejaran ir y solo baja la cabeza por todo el estrés que esta sintiendo ahora mismo.
Stalin fue el primero en romper el silencio.
—Vaya, ese chip es realmente útil para recordarles a estas bestias quién manda.
Juan dejó escapar una sonrisa fugaz, pero sus ojos seguían fríos.
—La verdad es que solo supe lo que hizo gracias a un topo entre ellos —anunció, arrastrando las palabras con desprecio—. Sí, oyeron bien. Dije un topo. Cuando sepan quién es, pueden hacer lo que quieran con él. No me importa. Pero háganlo en silencio.
El mensaje estaba claro: la traición no quedaría impune. La amenaza estaba en el aire, flotando sobre sus cabezas como una sombra. Nadie sabía quién era el topo, pero todos sabían lo que eso significaba. En ese mundo, la delación se pagaba con la vida.
Los Raubvögel no dijeron nada. Solo permanecieron ahí, atrapados entre el miedo y la indiferencia, mientras la sangre de Número 35 seguía tiñendo el suelo bajo sus pies.
Stalin se retira con la satisfacción de quien ya ha dado sus órdenes, dejando tras de sí una atmósfera cargada de expectativas y miedo contenido. Los soldados, rígidos y eficientes, comienzan a organizar a los Raubvögel en grupos de cinco o seis. No hay margen de negociación. Si no eligen por sí mismos, serán asignados sin miramientos. El propósito es claro: deben ser distribuidos en distintas ubicaciones para liberar el virus de la salvación.
El murmullo del movimiento comienza a llenar el lugar. Uno a uno, los soldados empujan la formación de equipos, y la mayoría de los Raubvögel, resignados o indiferentes, obedecen sin resistencia. Sin embargo, hay una excepción: número 34.
Él permanece inmóvil. No es que no sepa qué hacer, sino que ya no tiene ganas de hacerlo. Aunque el chip en su cabeza lo preparó para este momento, algo dentro de él se ha roto. La programación ya no es suficiente. La motivación, si alguna vez la tuvo, se ha desvanecido como humo.
En medio de esa parálisis, una voz irrumpe en su letargo.
—¿Qué pasó, número 34? ¿No puedes hacer equipo o simplemente no quieres?
La voz es neutra, desprovista de género, producto de la máscara que distorsiona cualquier entonación natural. Número 34 alza la vista con lentitud y se encuentra con un Raubvögel que lleva algo distintivo en su traje: en el lado izquierdo de su pecho, escrito con sangre seca, está el número 5.
El reconocimiento es inmediato. Es el pelirrojo tóxico y demente que ha sido así desde el primer día.
Número 5 nota su mirada y sonríe detrás de la máscara.
—Oh... te diste cuenta. Puse mi número en el traje para que todos sepan quién soy. Usé la sangre del masturbador de 35, que todavía estaba fresca en el suelo. Quería darle un toque personal... y los soldados no han dicho nada porque, después de todo, no estoy rompiendo ninguna regla.
Su tono es despreocupado, casi juguetón. Se acerca con un aire amistoso, aunque en su proximidad hay algo perturbador. Coloca ambas manos en los hombros de número 34, con un gesto que parece ser de camaradería, pero que se siente intrusivo, forzado.
—Vamos, número 34. Ven conmigo para formar equipo con otros. Sabía que...
—¡No!
El grito es errático, abrupto. Número 34 da un paso atrás como si hubiese sido quemado. Sus manos tiemblan, sus ojos, aunque ocultos tras la máscara, transmiten una resistencia desesperada.
Número 5 se queda en silencio por un instante. La respuesta lo ha tomado por sorpresa.
—¿No...? —repite, como si no pudiera creerlo—. Oh...
Se aleja con calma, pero su tono ha cambiado. Ya no hay burla en su voz, sino algo más oscuro, más denso.
—Ahora es así... —murmura con un matiz serio, dándole la espalda y se va.
La distancia entre ellos se abre, pero la tensión permanece. De igual forma viene un soldado y lo agarra con fuerza llevándolo a un grupo selecto, ya que es hora de tener terminados los grupos, sin poder decir nada, número 34 solo suspira con algo de desesperación y solo dice en su mente:
—¿Cómo terminé en todo esto?
Su voz es apenas un susurro, como si al decirlo en voz alta pudiera encontrar algún sentido en la locura que lo rodea. Pero no lo hay. Nunca lo hubo.
Siente el peso de su propio cuerpo como si fuera una carga insoportable. Cada músculo le duele, no por golpes ni heridas visibles, sino por el agotamiento que se arrastra desde el interior. Es una fatiga que no se alivia con descanso, porque no es física, sino algo más profundo, algo que lo consume desde dentro.
—¿Qué hice mal para merecer esto?
Es una pregunta que ha repetido incontables veces en su cabeza, pero esta vez sale de sus labios con un matiz diferente, más desgastado, más resignado. Porque si hubiera una razón, si pudiera señalar un solo error, tal vez tendría una forma de justificarlo. Pero no la tiene. No hay lógica en el sufrimiento cuando es impuesto sin sentido.
Suspira, pero el aire que exhala no le alivia el pecho. Solo lo hunde más en esa sensación de vacío.
—¿Por qué, entre tantas personas malas, tuvieron que escogerme a mí?
6 meses antes....
La noche se extiende como un manto denso sobre la ciudad, envolviendo todo en una penumbra inquietante. Las calles están casi desiertas, excepto por unas pocas almas que deambulan entre la precariedad de los barrios bajos. La luz intermitente de un farol parpadea, proyectando sombras alargadas sobre el pavimento agrietado.
Desde su perspectiva, el cansancio es una niebla persistente. Cada paso se siente más pesado que el anterior. Sus párpados luchan por mantenerse abiertos, y por un instante, la visión se le nubla. Un vistazo a un reloj de la calle le confirma la hora: 10 p.m. Ya es tarde, pero eso no cambia nada. El cuerpo le exige descanso, pero la realidad le exige seguir.
Mientras avanza, un movimiento en un callejón cercano llama su atención. Gira la cabeza solo un poco, lo suficiente para ver la escena, pero no tanto como para involucrarse.
Una figura oscura se mueve con rapidez. Un destello de metal brilla bajo la tenue luz y se hunde una, dos, tres veces en el cuerpo de alguien que apenas logra soltar un gemido ahogado. Un bolso cambia de manos y el atacante desaparece en la oscuridad. La víctima se desploma lentamente, su silueta contorsionándose como si aún luchara por aferrarse a la vida.
Pero él sigue caminando.
No hay sorpresa en su mirada, ni indignación ni miedo. Solo un reconocimiento silencioso de lo que siempre ha estado ahí. En estas calles, la violencia es solo otra parte del paisaje.
Finalmente, llega a su casa. La llave gira en la cerradura con un leve chasquido, y al entrar, la familiaridad del lugar lo envuelve con una sensación de pesadez. Está en la entrada, en ese pequeño espacio donde la única bienvenida es el silencio. Mete la mano en su bolsillo y saca un sobre. Lo abre y extrae algunos billetes, observándolos con una mezcla de alivio y resignación.
—Con mi pago de hoy, puedo juntarlo con el resto para el tratamiento del cáncer... y con lo demás en mi cuenta, puedo sacarlo para pagar las cuentas. Aún debo seguir trabajando sin importar qué.
Su voz es baja, casi un murmullo, pero en ella hay una determinación que pesa más que el cansancio. Es la misma voz de número 34, solo que aquí, en esta casa, en este momento, es Joseph.
Guarda el dinero en otro sobre, el cual ya está repleto de billetes de mhons. No es suficiente. Nunca lo es. Pero seguirá acumulando, seguirá resistiendo, porque no tiene otra opción.
Finalmente, abre la segunda puerta de la entrada y deja escapar un suspiro antes de anunciarse.
—¡Ya llegué, mamá!
Su voz viaja por la casa con una calidez contenida, distinta a la que usa afuera.
En el sofá, una mujer mayor levanta la mirada con lentitud. Está frágil, su piel pálida y delgada como el papel. Un gorrito tejido cubre su cabeza calva, una evidencia silenciosa de su lucha. A su lado, una enfermera joven le administra su medicamento con paciencia.
Al verlo, la mujer esboza una sonrisa débil, cargada de amor y alivio.
—Ah... Joseph, por fin estás aquí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro