
8
Boca abajo y algo dormido todavía, Santiago tanteó la mesita para alcanzar el celular, metido en alguna parte entre la taza, en la que había tomado múltiples cafés, y el plato de los sándwiches. Con un ojo leyó los números en la pantalla: las dos de la tarde.
—¡Mierda! —masculló al incorporarse.
Homero, despanzurrado sobre la alfombra, levantó la cabeza y lo miró con ojos limosneros.
La habitación estaba en penumbras. Sobre la cama descansaba la notebook abierta, dos cuadernos y una birome que, de casualidad, no habían ido a parar al piso. Santiago suspiró, se recostó sobre la almohada y estiró la mano para acariciar la cabeza del perro.
—Qué tarde nos dormimos anoche, ¿verdad? —murmuró. Homero estiró el lomo sobre sus patas delanteras y movió la cola—. ¿Dormiste bien?
Tuvo intención de levantar la persiana, pero el sol enardecido lo disuadió, así que la dejó como estaba: entreabierta. Le dolía la cabeza. Se había quedado hasta muy tarde tratando de encontrar un dato, una pista que le dijera dónde podía encontrar a su compañero.
A última hora del día anterior, el padre de Lucas había hecho la dolorosa denuncia policial ante la falta de comunicación con su hijo. Santiago estuvo un rato con él, intentando un consuelo o un atisbo de esperanza. Revisaron juntos las redes sociales del muchacho sin hallar una sola pista sobre su posible paradero.
Caminó hasta el baño en pantuflas y calzoncillos. Se rascó la cabeza, bostezó otra vez y se metió bajo la ducha.
—Tenemos mucho trabajo hoy —habló con el perro que bloqueaba la puerta, esperándolo—. Tengo que encontrar a Luquita, ¿sabés? Y si el desgraciado de Trelles tiene algo que ver ¡me voy a asegurar de que lo encierren hasta que se muera!
Dejó que el agua caliente le corriera por la espalda mientras su cerebro procesaba, una vez más, el recorrido que había hecho su compañero. ¡Ni siquiera se había llevado el auto porque iría cerca y regresaría! Cerró la canilla y se envolvió en un toallón. Fue a la cocina, seguido de cerca por Homero que esperaba su comida.
—¡No tendrás hambre! —exclamó con media sonrisa— ¡Estuvimos comiendo hasta las cinco de la mañana!
¿O eran las seis? Había perdido la noción del tiempo. Dos veces había llenado el plato al perro y él devorado dos paquetes de papas fritas, tres alfajores y unos deliciosos sandwiches de pavita que Elvira había dejado preparados en la heladera.
Tomó una aspirina, llenó el plato rojo de Homero con unos gránulos sacados de una bolsa amarilla a los que roció con un poco de leche, se preparó un tazón de café y trajo la laptop de la habitación para colocarse los anteojos y volver a sumergirse en la pantalla. Insertó el pendrive donde estaban las fotos de los discos de Carolina Machado.
Pulsó en el archivo llamado Bad wed. Allí se veía al juez Marcucci bailando con un joven de torso desnudo y abdominales marcados. Soltó una sonrisa. El juez tenía la corbata atada en la parte superior de su cabeza, a modo de vincha y, en la mano, un vaso con alguna bebida oscura.
Santiago se acodó en el escritorio y atrapó sus mejillas con las palmas, ya había visto la escena y sabía lo que venía: un largo y apasionado beso entre el juez y el muchacho. Meneó la cabeza sonriendo.
—¡Qué travieso éste Marcucci! —pronunció en voz baja, mirando a Homero que jugueteaba con una pelotita de felpa—. No está haciendo nada de malo, claro —murmuró, regresando la atención a la pantalla—, se está divirtiendo... y es su derecho... Pero alguien grabó estas escenas... ¿Con qué fin? —Homero se quedó quieto, con la pelotita entre las fauces, viéndolo, como cada vez que formulaba una pregunta—. Y hay muchas más fotos, más osadas, más atrevidas... Esta mujer, Carolina, ¿estaría chantajeando al juez y a los otros que aparecen allí? ¿Ese sería el trabajo del que le habló a su hija? Parece una fiesta. ¿Habrá estado ahí? ¿O alguien le habrá enviado los videos y las fotos? ¿Serán todos los videos de la misma fiesta, la misma noche?... —Bebió un sorbo de café y leyó—: Bad wed. —El perro volvió a su juego—. En nuestro magro conocimiento de inglés —continuó Santiago, hablando solo—, bad significa «mala, malo, mal...» ¿verdad? ¿O es «mojado»? No, «mojado» es wet... Más bien parece una fiesta de cumpleaños o de... wed... ¿wedding?...¿Será un casamiento? ¿De quién? ¿Serán diferentes fiestas? —Pasó el cursor por algunos rostros y los acercó. A algunos los había reconocido la noche anterior. Había un deportista muy famoso, un abogado... —¡Dios mío! Mirá, Homero, ese es... —Sí, el famoso conductor de televisión también estaba allí. Dejó salir una estupefacta carcajada y se tomó la barbilla con una mano. Homero observó con resignación a su pelotita rodar hasta debajo del mueble—. ¿Ese chico que está en el video, será el que estaba en el auto?... Era bastante tarde, ¿no? ¿Iría a otra fiesta con su...? ¿novio? —Frunció los labios y observó al perro por encima de los lentes—. ¿Te aburriste de jugar? —Abrió Google y tipeó el nombre del juez. Apareció un listado de entradas. Juzgado Nacional Juvenil , rezaba una de ellas—. ¡Qué hijo de...! —Otra entrada, en Wikipedia decía que estaba casado con Mariana Dupond y tenía tres hijos—. ¿Se puede ser tan...? —interrumpió el monólogo al ver una tercer entrada que encendió sus alarmas: Blanca Martínez. La abrió: Aníbal Marcucci fue el juez de la causa.
Mecánicamente llevó los ojos hacia el perro, que tenía la quijada apoyada en el piso, las orejas caídas a los lados y las pupilas clavadas en él. En general, la pose solía arrancarle una sonrisa, pero no esta vez. Manoteó el celular, rodó el listado de contactos y apretó sobre uno de ellos.
—¿Aruzzi? ¿Cómo estás, viejo?... ¡Ah, mirá qué bien! Me alegro mucho... Ramiro, escuchame, necesito hablar con vos. Es urgente.
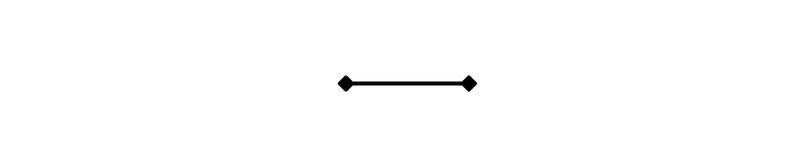
Armando Trelles cortó la comunicación y estrelló el celular contra la pared.
—¡Mierda! —masculló. Se alisó el pantalón y se acomodó el cinturón. Respiró profundo mientras miraba, por la ventana, hacia el jardín. Sus ojos destilaban ira. Giró de mal modo al escuchar la puerta. Era Julián que asomaba su pálido rostro.
—¿¡Qué querés!?
—Escuché un ruido, quería saber si está bien...
—¡Sí, estoy bien! —Volvió a mirar el parque y suavizó un poco la voz—: Vení, no te vayas.
El secretario se acomodó las gafas con el índice y cerró cuidadosamente la puerta tras de sí. Al ver las partes del teléfono diseminadas en el piso, se dispuso a juntarlas.
—Dejá éso ahora —le ordenó Trelles—. ¿Dónde está Delfina?
—No... no lo sé... —El secretario se puso de pie, dejó la batería y un trozo de plástico negro sobre la mesita, cerca de la puerta.
—¿Le sirvo un poco de agua? —ofreció.
—Sí. —Armando dio la vuelta al escritorio y se sentó en el sillón giratorio—. Llamá a Gervassi, decile que venga. Y fijate dónde está mi hija.
Julián le alcanzó el agua y sacó el teléfono del bolsillo.
—¡Doctor Gervassi! Soy Julián... ¿puede venir? El señor lo necesita... ¡No! No, nada de éso... es...
—¡Apurate Gervassi! ¡Es urgente! —gritó Trelles, con intención de hacerse oír desde el otro lado de la línea.
El secretario escuchó alguna palabra más del doctor Gervassi y soltó una pequeña risita. Luego cortó. Muy serio, miró a su jefe, que se había bebido el agua de un solo trago y, tímidamente, asió el vaso para volver a llenarlo.
Trelles no le prestó atención; su cerebro estaba ocupado en encontrar diversas maneras de deshacerse de un cuerpo, pero no cualquier cuerpo, uno enorme. El de Mateo Portillo.
—¡Mierda! —repitió, martillando el puño contra el escritorio.
—¿Puedo ayudarlo, señor? —preguntó Julián con aire inocente mientras volvía a dejarle el vaso lleno.
—¿Sabés cómo deshacerte de un cuerpo? —preguntó el jefe con ironía. Ni en sus más disparatados sueños imaginaba a Julián Mallorca escondiendo un cadáver.
—Sí, señor —respondió el secretario, empujando el puente de sus anteojos hacia arriba.
Trelles lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Le estaba hablando en serio? No. El tarado seguramente pensaba que estaba bromeando. Mejor. No podía permitirse que lo tomara en serio. Confiaba en Julián porque conocía solo dos caras de sus negociados: la oficial y la turbia; no la más oscura. El pibe era eficiente cubriendo baches. Baches. Un cuerpo era otra cosa. Un muerto era algo serio. Ni hablar de un asesinato. Y más si el asunto se resumía al nombre de Mateo Portillo. No. Julián no tenía que saber nada.
Esbozó una sonrisa burlona.
—¡Tomátelas, Julián! Andá, ubicá a Delfi a ver cómo está. Y traeme un café bien cargado —le ordenó sin demasiado ímpetu. Otra vez se sentía cansado. Se había levantado cansado, la noticia de la muerte de Portillo lo había espabilado por unos momentos, pero ya sentía otra vez ese sopor que hacía que sus piernas pesaran más de lo normal y su respiración se dificultara. Ojalá Gervassi no demorara demasiado en llegar.
Se recostó en el sillón y lo giró hacia la ventana. Las hojas de los malvones altos se movieron rápido. Le pareció ver a alguien. ¿Quién andaba por ahí? El reloj marcaba las cuatro de la tarde. Era sábado. Ya no debería haber nadie en el jardín. Julián estaría en la cocina preparándole el café y la jardinera ya se habría ido.
Le costó moverse, se sintió débil, pero se levantó y fue otra vez hasta los cristales. Sí, algo se movía por ahí. ¿Penique? Abrió una de las hojas del ventanal y llamó al perro.
—¡Penique! —Nadie respondió. Nadie ladró. Nada se movió—. ¡Penique! — Era raro que el perro no ladrara al escuchar su voz—. ¡Penique! —gritó con más fuerza. Una punzada le apretó el pecho, respiró profundo. Nada. Silencio total en el parque. Recorrió con la vista la extensión hasta el fondo. Nada. La puerta se abrió y entró Julián con la mesita rodante del café. El aroma de la infusión lo tranquilizó. Y la presencia del secretario también—. ¿Dónde está Penique? —inquirió, mientras caminaba con dificultad hasta el sillón.
Julián lo miró por encima de los lentes mientras volcaba el café dentro de la taza.
—Es sábado, señor. —Al muchacho le extrañó que el hombre olvidara la visita semanal del perro a la veterinaria.
Trelles se mostró confundido, pensó que tal vez, alguien lo había sacado a pasear.
—Ya sé. —balbuceó—. ¿Todavía no volvió?
—No señor, vuelve a las seis y media más o menos —Julián le acercó la taza de café, el azucarero y quedó a la espera de que tomara la cucharilla para agregar el endulzante. El estado de su jefe era preocupante, se veía pálido y le temblaban las manos.
—¿Se siente bien, señor?
—Más o menos. ¿Qué te dijo Gervassi?
—Que ya viene, debe estar al llegar....
Trelles se recostó en el respaldo del sillón con la cucharita en la mano y cerró los ojos.
—Poneme dos de azúcar, o tres, porque me baja la presión... —alcanzó a decir, antes de desmayarse.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro