2
El inspector Araneda es una de esas personas que crean sus propios axiomas. Sostiene que las escenas de los crímenes exhalan diferentes olores de acuerdo al grado de agresividad con el que fueron cometidos. Si la víctima fue tomada por sorpresa, el aroma puede ser bastante suave; si tuvo miedo, se vuelve ligeramente ácido. Si fue torturada emana un tufo más intenso y, si estaba aterrada, apesta. Por supuesto acepta —y acá coincide con la ciencia— que tiene que ver, y mucho, el tiempo transcurrido desde la muerte.
El olor de la escena a la que acababa de llegar, lo sofocó ni bien traspasó la puerta de la vivienda. Era un hedor nauseabundo.
En la calle, los vecinos esperaban con impaciencia alguna novedad, ávidos de morbo.
Araneda se colocó los protectores y avanzó sobre las lajas metálicas saludando a los técnicos a su paso. La mayoría eran los mismos con los que llevaba trabajando los últimos quince años, desde que se ganara, a fuerza de trabajo y constancia, la placa de inspector en jefe de investigaciones criminales.
El cuerpo estaba en la cocina. Femenino y delgado, vestía jean azul oscuro con un doblez a la altura de los tobillos. Estaba descalza con las uñas de los pies prolijamente pintadas de rojo. La diminuta remera de breteles y el corpiño habían sido cortados al medio y dejaban al descubierto dos pechos pequeños que caían, leves, hacia los lados. Los brazos, abiertos en cruz, tenían morados intensos en todo su largo, igual que la mayor parte del torso. El rostro aún era reconocible, aunque el resto de la cabeza estaba desparramado por todo el lugar.
Un grotesco pegote de cerebro con sangre, pelos y trozos de hueso salpicaba las paredes y los bajos de la mesada. Un ojo se había salido de la cuenca y lo habían aplastado como a una cucaracha.
Aunque Araneda contaba en su haber con una larga cadena de crímenes espantosos, no se había encontrado, hasta aquel momento, con algo tan brutal.
—Se ensañaron con ella —dijo el forense con voz compasiva, agachado junto al cuerpo.
El inspector notó que el pantalón de la mujer tenía subida la cremallera y cerrado el botón.
—Presumo que no fue violada —deslizó.
—Aparentemente, no. Si lo hicieron, volvieron a colocarle la ropa como estaba. —Ayudándose con un bisturí, el patólogo apartó con delicadeza la cinturilla para dejar a la vista una tira negra de la bombacha—. Al parecer, está intacta.
—Ya veo. ¿Identidad?
—Carolina Machado. Treinta y ocho años —dijo alguien detrás suyo. El policía giró sobre sus talones y se encontró cara a cara con su compañero, Lucas Barlutto, a quien le regaló una genuina sonrisa.
—¡Lucas! ¡Llegaste antes que yo!
—Así es. Esta vez le gané porque vivo relativamente cerca. La señora vivía sola, según los vecinos.
—Ya veo. —El inspector se volvió hacia el forense—. ¿Arma homicida?
—Diría que fue un martillo que todavía no encontramos. ¿Ves acá? —Señaló la frente. El hueso roto parecía un acantilado con un mejunje que variaba entre el rojo, el negro y el gris. Araneda asintió—. Esta marca, es como si le hubieran dado con la parte aguzada de la herramienta; en cambio acá, se ve claro que el golpe se hizo con la parte cuadrada. Se me ocurre un martillo, de los que hay en cualquier casa. Cuando lo estudie bien, te cuento. ¿Te vas a hacer cargo vos?
—Así parece. Ahora voy a husmear un poco, después nos vemos.
Echó a andar hacia el interior de la vivienda con pasos lentos. Era un departamento bonito, bien iluminado, con dormitorio de cama doble. Las paredes blancas no tenían una sola mancha. Baño limpio. En el botiquín, unos cuantos artículos femeninos. Bañera impoluta. Comedor ordenado. Una laptop encendida. Le hizo señas a Lucas para que la embolsara.
—Creo que esta señora estaba muy sola —comentó el subinspector—, no encontré ni una fotografía en toda la casa.
—¿De veras? ¡Qué raro! Fijate si con la máquina encontrás CDs, DVDs, pendrives, todas esas cosas. Quiero que revisemos todo.
Dos hojas de vidrio comunicaban con un balcón cuya barandilla, pintada de blanco, no presentaba marcas considerables. Araneda se asomó, aspiró el aire fresco y contempló el paisaje de la ciudad. Ya no llovía. Una hilera de macetas pobladas de flores fucsias y rojas se bamboleaban al compás del viento en un entarimado de madera, sobre el lado derecho. Inspeccionó las paredes y la abertura. Nada indicaba que alguien se hubiese colado por allí.
Volvió a entrar. Lucas se le acercó para entregarle un teléfono celular.
—Debe ser de la víctima —consideró.
Araneda lo estudió unos momentos, era un modelo nuevo. Caro. Tal vez encontrara a alguien que pudiera hacer el reconocimiento del cuerpo.
Encendió el aparato y revisó la agenda. En primera instancia, no hubo un nombre que llamara su atención. No había un «papá» , ni un «mamá» , ni un «amor». Ni siquiera alguno en diminutivo. Nada que indicase familia o amigos. Tampoco había fotos. Revisó las llamadas recientes y entonces algo lo obligó a sonreír.
—Lucas, fijate quién fue el último al que llamó.
El joven se acercó y leyó.
—Armando... ¡Shit! ¡El famoso Armando Trelles!
—Ya ves, parece que es nuestro día de suerte.
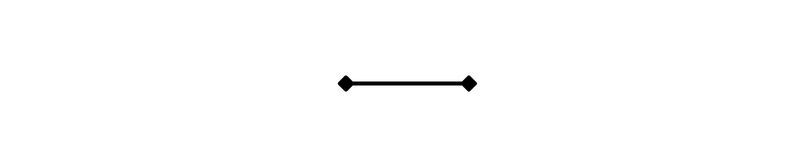
—¡No los voy a recibir en la cama! —gritó don Armando cuando Carlos Gervassi, médico y amigo personal, intentó convencerlo de que no se levantara. Julián acababa de informarles que dos policías estaban en la casa y querían entrevistarlo.
—¡Puedo ir yo y decirles que estás indispuesto! —insistió el doctor.
Trelles prefirió obviar el comentario. Se calzó unas pantuflas negras y se envolvió en una bata de seda. Estaba mareado y furioso, ¡Gervassi estaba convencido de que se había emborrachado!¡No había tomado una sola gota de alcohol! Ya se encargaría de averiguar qué carajo le había pasado. Ahora tenía que deshacerse de los canas lo antes posible.
—Soy Armando Trelles —dijo al presentarse ante el hombre de ojos celestes que lo esperaba en la sala.
—Encantado, soy el inspector Araneda y este joven es el subinspector Barlutto.
—Siéntense, por favor.
—No, le agradezco, no vinimos en visita de cortesía. —Araneda tiene por costumbre permanecer de pie durante las entrevistas, con las manos en los bolsillos del pantalón, como si fuera una conversación casual—. ¿Le informaron por qué estamos aquí?
—Sí, sí, sí. Por lo de Carolina. ¿Me permite? Yo sí voy a sentarme. No me he sentido bien en todo el día.
—Por supuesto. ¿Algo que comió, tal vez?
—Mareos. Algún problema con mi presión, supongo; con este clima....
—Ya veo... Trataré de ser lo más breve posible. Dígame, señor Trelles, ¿estaba usted casado con Carolina Machado?
—¡No! —replicó el empresario con visible molestia—. Salimos un tiempo nada más, hace... no sé, unos veinte años.
—Y ¿qué relación tenía actualmente con ella?
—Ninguna. Nuestra hija ya es grande, así que ya no tenemos nada que ver.
—¿Hija?
—Delfina. Sí. Ahora está en Miami, con una amiga.
—Ya veo... Delfina Trelles —murmuró pensativo. Miró de soslayo a Barlutto que asintió con la cabeza y tomó nota en una pequeña libreta.
—¿Habló con Carolina en estos días?
—No, para nada. Hace años que no sé nada de ella. Bueno, no; discúlpeme, no es verdad. Sé de ella a través de Delfi, cada tanto me cuenta algo...
—Ya veo... ¿Sabe si actualmente tenía alguna relación sentimental?
—No tengo idea.
—¿Su hija vive acá, con usted?
—No. Tiene su departamento en Palermo.
—¿Me puede dar la dirección?
—Sí, por supuesto. Pero ahora no hay nadie, estará cerrado... Julián, por favor.
El muchacho garabateó la dirección en un papel y se lo entregó al inspector quien, luego de leerlo, se lo pasó a Barlutto.
—¿Cuándo regresa su hija?
—En el vuelo más próximo que encuentre. Hablé con ella en cuanto me enteré.
—Ya veo. ¿Podría ver su celular, señor Trelles?
Don Armando dudó por un segundo, la petición lo había tomado por sorpresa; sabía que podía negarse, pero también, que al hacerlo levantaría sospechas y que, con una orden judicial, accederían de todos modos al aparato. Había logrado mantener a los enchapados lejos de sus negocios desde hacía años, no sería justamente Carolina quien le complicara la existencia. Con un gesto le indicó al secretario que se lo diera.
Araneda estudió al muchacho mientras se acercaba: delgado, alto, piel muy blanca. Tímido le pareció. «Los tímidos son de cuidado», pensó.
—Muchas gracias... ¿Su nombre?
—Julián Mallorca, señor. Soy el secretario del señor Trelles.
—¿Mallorca? ¿Como la isla?
El joven dibujó una intencionada falsa sonrisa.
—Sí, señor.
—¿Es Español?
—No, soy Argentino.
—Ya veo —murmuró al tiempo que giraba hacia su compañero—. No sabía que Mallorca fuera un apellido. ¡Mirá vos!
Buscó en el directorio. No estaba «Caro», ni «Carolina», ni «bruja», ni «ex», ni «mamá de Delfi», ni «Delfi's mother». Buscó «Machado». Tampoco.
En realidad, le llamó la atención lo corto del listado telefónico para un hombre de su edad, con semejante casa y con la hija en Miami. Según su experiencia, esta gente de tanto dinero guardaba directorios kilométricos. O tenían dos teléfonos.
—¿No tiene registrada a Carolina?
—No. Ya le dije que no tengo contacto con ella.
Buscó en las llamadas entrantes. Tampoco. Ni siquiera un número desconocido. Rodó algunas pantallas más y lo devolvió con desgano.
—Muchas gracias. ¿El señor es...? —Señaló con los ojos al enjuto cincuentón de traje dos tallas más grande que, cruzado de piernas, había permanecido en completo silencio al otro lado de la sala. El aludido se puso de pie con una sonrisa. Era casi calvo y usaba anteojos de marco negro.
—Carlos Gervassi. Soy médico y amigo del señor Trelles. —Extendió la mano.
Araneda la estrechó. Era huesuda y fuerte.
—Encantado. ¿Qué fue lo que le pasó al señor?
—Un bajón de presión.
—Ya veo. —El inspector asintió con la cabeza mientras observaba todo. Volvió a mirar los ojos de Trelles—: ¿Quién le avisó de la muerte de Carolina?
—La policía, supongo. Julián...
El muchacho, que se había apoyado en la mesa redonda junto al ventanal, se ajustó los lentes y se enderezó al instante.
—Llamaron por teléfono —dijo—. Sí, creo que fue la policía, me impresioné tanto que no me acuerdo.
—Y ¿qué le dijeron?
—Que encontraron muerta a Carolina en su departamento.
—¿Sólo eso?
Julián afirmó con la cabeza.
Los rostros eran graves. Trelles permaneció sentado en el sillón con las piernas cruzadas y los brazos extendidos a los lados, algo rígido, deseoso de que se fueran de una vez por todas.
—Muchas gracias —dijo Araneda sin quitar las manos de los bolsillos. Disculpen las molestias y espero que para mañana esté mejor, señor Trelles.
—Estamos a sus órdenes, inspector.
Los policías se retiraron en silencio.
—Ninguno preguntó cómo murió la mujer —reflexionó el inspector al subir al auto.
—Ninguno preguntó absolutamente nada —confirmó su compañero.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro