La sexta esposa: salvada por los pelos.

A estas alturas imagino que ya te has percatado de que Enrique VIII era un rey que había demostrado ser perverso desde el principio de su reinado y que los años solo consiguieron que la maldad fuese a más. Sin embargo, como después de ejecutar a su quinta esposa no podía contener el llanto y lucía viejo y vencido, hasta las personas que lo odiaban lo compadecieron. Pero el monarca lloraba por egoísmo. Porque no tenía un recambio para sustituirla y comprendía que el amor se había acabado para él. Era esta certeza la que lo asustaba.
Los mismos súbditos que habían censurado su conducta con las anteriores esposas ahora se mostraban unánimes al aprobar la ejecución. Les daba más pena el monarca que la última soberana decapitada. Por las dudas se preparó una legislación contra futuras pretendientas. En ella se consideraba legal, y no una traición, revelar cualquier liviandad de la reina. Cada dama cortejada por Enrique debería declarar a tiempo toda falta en la que hubiera incurrido con anterioridad. Y si no lo hacía sería condenada a muerte.
Establecía la norma:
«Toda mujer no casta que contrajere matrimonio con el rey se hará culpable de alta traición».
Pero en la corte las costumbres eran relajadas. Y las jóvenes que revoloteaban alrededor de Enrique, al enterarse de los peligros a los que las exponían las nuevas leyes, dieron marcha atrás. Según lord Herbert «se retrajeron, temerosas de que el monarca, luego de recibirlas en la cama, dijese, por equivocación, que no eran doncellas». Resultaba comprensible si tenemos en cuenta el comportamiento del soberano con las cinco esposas anteriores. Ahora, encima, contaba con el respaldo de una legislación más misógina aún.
El obispo Latimer decía desde el púlpito de Westminster que el mundo vivía rodeado de «adulterio, prostitución y libertinaje» y acusaba a las mujeres de casarse solo por satisfacer sus ansias «de placer y de voluptuosidad».
Enrique pretendió demostrar que podía sobreponerse a la amargura, así que el domingo siguiente a la ejecución ofreció un banquete al consejo. El lunes comió con abogados, el martes recorrió el palacio de Hampton Court y eligió las cámaras de las damas. Por la noche rio y charló con ellas. Lo cierto era que la presencia de aquel hombre obeso, repleto de joyas y que intentaba mostrarse amable —cuya galantería no ocultaba su obsesión por la fuerza y por su posición— les producía escalofríos a las chicas.
A esto se le sumaba el golpe que le había asestado a su confianza la traición de Catalina Howard. No se recuperaba del dolor y no le regresaba la alegría. Desde su forma de ver la historia él la había hecho reina, la había cubierto de joyas, la había acariciado y la había lucido por todas partes, pero no había conquistado su corazón. Tenía una opinión tan elevada de sí mismo que al principio no había querido creer que fuese posible, aunque la sinceridad de la muchacha luego se lo había dejado claro.
Catalina Parr, en cambio, era una dama de la corte que destacaba por su bondad. Convertía a todo hombre que no fuera un monstruo en una mejor persona. Era de la edad de la fallecida Jane Seymour y procedía de una familia noble, aunque sin grandes riquezas. Muy joven la habían casado con lord Borough, del que quedó viuda a los 16 años. En segundas nupcias contrajo matrimonio con lord Latimer, quien cuando murió en 1535 le heredó una importante fortuna. Su hermano pertenecía al círculo íntimo de Enrique. La muchacha también estaba emparentada con la católica familia de los Throgmorton, aunque no profesaba dicha fe, sino el Nuevo Pensamiento.
Pero ella se había enamorado del cuñado de Enrique —Thomas Seymour— y no tenía el menor interés en ser reina. Al monarca no le había llamado la atención porque su apariencia era corriente... Hasta que sí se fijó por el afecto que les demostraba a la princesa María, a Eduardo y a Elizabeth. Se veía serena y madura, el polo opuesto de Catalina Howard.
Cuando el monarca le comunicó sus proyectos con ella en la primavera de 1545 se horrorizó y le contestó:
—¡Preferiría ser vuestra amante a vuestra esposa!
Y tenía razón, las amantes de Enrique seguían con vida. Las esposas, salvo Ana de Cleves, no.
Poco a poco el rey la convenció de que se sacrificara. Lo veía como un hombre cansado, de edad madura, que más que una esposa necesitaba compañía.
Después de morir Enrique, le escribió a Thomas Seymour:
«Yo no quisiera que creyerais que esta buena voluntad que os demuestro procede de una súbita pasión, pues juro ante Dios que gozabais de mi preferencia la otra vez que estuve libre para casar con vos. Dios retuvo mi voluntad y, por su Gracia, permitió que fuera posible lo que juzgaba imposible yo: esto es, renunciar a mi voluntad para seguir la de Él. Fuera difícil enviaros por escrito todo el proceso de este asunto. Si vivo se lo contaré algún día. Yo nada puedo decir ahora, sino repetir aquello que dice la duquesa de Suffolk: Dios es un hombre maravilloso.
Catalina reina».
El soberano era como un parásito que le devoraba la vida y las ilusiones a las personas que había alrededor. Así, el sexto matrimonio de Enrique Tudor se efectuó sin aparente presagio de un cambio político o religioso. La ceremonia se celebró el 12 de julio de 1543 en una habitación de Hampton Court. Y en presencia de las hijas del rey y en medio de general satisfacción. El sí del monarca fue sonriente y Catalina Parr prometió ser y continuar siendo «alegre y bella en la cama y la mesa hasta la muerte».
Entre 1545 y 1546 la crueldad del soberano subió de grado. Catalina consiguió salvar la vida de Cranmer de los enemigos que proyectaban mandarlo a la Torre de Londres, pero quemó en la hoguera a Ana Askew por haber denunciado la misa católica. Y también a Lassells por hereje. Los católicos —con Gardiner y Wriotheseley a la cabeza— aprovecharon que el rey había montado en cólera contra la reina porque ella quería hablar de temas religiosos y manifestaba su opinión de igual a igual. Entre los dos redactaron un escrito en el que acusaban a Catalina Parr de no estar conforme con el rey y se lo presentaron a Enrique, que lo firmó en un momento de furor.
El médico de la reina se enteró y la previno enseguida. Ella rompió a llorar. Porque, al igual que todos, sabía las barbaridades que el monarca era capaz de cometer. Presa del horror y del espanto perdió la serenidad. Cuando la conmoción producida por el llanto de Catalina llegó a oídos de Enrique, él se olvidó de que era el causante de sus desdichas. Envió a sus médicos para que la atendieran y poco después la visitó en su cámara. Se compadeció de su estado y la consoló.
Acompañada de su hermana lady Herbert, Catalina fue a la alcoba del rey. A este ya se le había pasado el ataque de furia y «con gran cortesía la recibió e inmediatamente empezó a hablar con ella de temas religiosos». Pero la reina había aprendido la lección y se excusó. Le indicó que el lugar de una mujer era el taburete situado a los pies del esposo. Y que en estos asuntos, como en los demás, quería que la guiase la sabiduría del monarca.
Enrique, con su volubilidad característica, exclamó:
—Nada de eso, ¡voto a la Virgen! Vos sois una doctora capaz, a nuestro juicio, de podernos instruir a nosotros.
Pero Catalina, con gesto sumiso, insinuó que lo dicho por ella en otras ocasiones había obedecido tan solo a un deseo de «hacer olvidar al rey las molestias y los dolores que sufría, no al afán de sostener una discusión» y que esperaba deducir provecho y enseñanzas de los puntos de vista mantenidos por él.
El rey, radiante de felicidad, repuso:
—¿Es realmente así, mi vida? ¿Volveremos, entonces, a ser amigos?
Hicieron las paces, pero mientras conversaban llegó Wriotheseley acompañado de una guardia de cuarenta hombres —con el escrito que Enrique había firmado— para detenerla y llevarla a la Torre de Londres.
El rey le salió al encuentro, cojeando, y le gritó:
—¡Idiota! ¡Bestia! ¡Granuja! ¡Imbécil!
Enseguida Wriotheseley se alejó, preso del espanto. Cuando el monarca regresó con Catalina ella disculpó al canciller.
—¡Pobre alma, no sabéis cuán poco merecedor es ese rufián de la gracia de vuestra compasión! —le soltó el rey.
Catalina Parr se escapó por muy poco. Tuvo suerte, Enrique pronto murió.
Catalina Parr (1512-1548). Enrique a punto estuvo de hacer que le cortaran la cabeza por opinar sobre política.


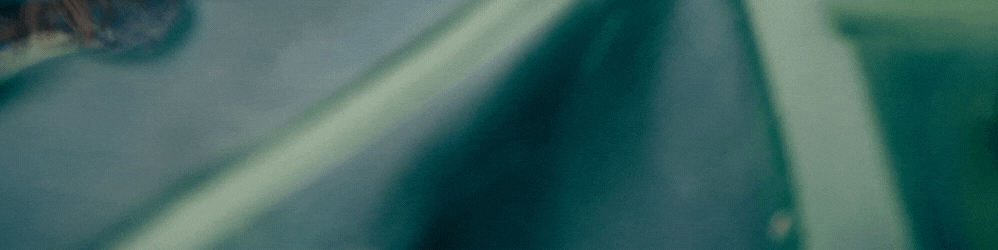
Si deseas saber más puedes leer:
📚Cuatro príncipes. Enrique VIII, Francisco I, Carlos V, Solimán el Magnífico y la forja de la Europa moderna, de John Julius Norwich. Ático de los Libros, España, 2020.
📚Enrique VIII y sus seis mujeres, de Francis Hackett. Editorial Juventud, Barcelona, 1937.
📚Enrique VIII, edición dirigida por Carlos Campos Salvá. Cinco ECSA, Buenos Aires, 2005.
📚Enrique VIII, de Philippe Erlanger. Salvat Editores, S.A, España, 1986.
📚Francisco I de Francia, de Francis Hackett. Editorial Diana, S.A., México, 1959.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro