4. Esposo a la fuerza.
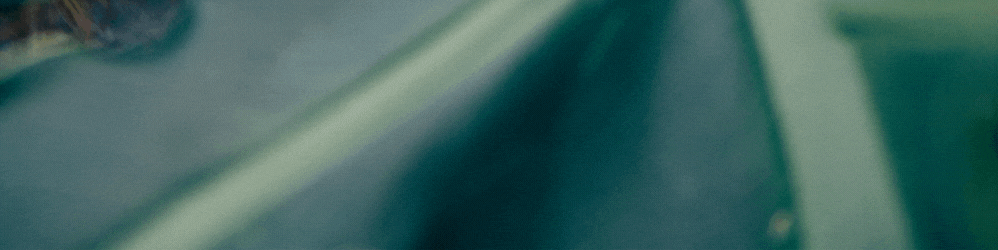
27 de enero de 1520. Ribera del río Támesis en las afueras de Londres. Palacio de Greenwich.
—¡Primita, esperadme! —Jane corría por el pasillo y llegó hasta ella con la lengua afuera—. He soñado con vos. Estabais delante de una puerta roja y dudabais si continuar. Por favor, cuando la encontréis tened el valor de abrirla porque es vuestra vía de escape. ¡No soporto que os consumáis en vida!
—Lo tendré en cuenta. —La ciñó con fuerza, agradecida—. Ahora debo continuar, el rey me espera y no es un hombre paciente.
Sophie siguió hasta la biblioteca para reunirse con Enrique y salir a cabalgar juntos, pero al llegar se encontró a su tío Leonard. Este, transformado en el galgo Hércules, esperaba del lado exterior sentado sobre las cuatro patas. Le acarició la cabeza a modo de saludo y el olor característico de los perros se le traspasó a la mano. Él le movió la cola y dio saltitos de alegría.
Oyó voces masculinas. En el interior el cardenal mantenía una seria conversación con el soberano. Se sintió picada por la curiosidad y se quedó a investigar.
Thomas Wolsey pronunció con voz pomposa:
—Ya sabéis, Majestad, que os he animado a acercaros a Francia desde que vuestro finado suegro, Fernando de Aragón, os traicionó con la complicidad de vuestra esposa Catalina. —A pesar de que la entonación era pausada, no ocultaba el odio hacia la reina—. Me siento orgulloso de que ese revés nos sirviese para conseguir que veinte naciones firmaran el Tratado de Londres de mil quinientos dieciocho. Y que el reino de Francisco sea uno de ellos. Sé que la reina me culpa de que pactarais el matrimonio de vuestra hija María con el delfín para profundizar más en los acuerdos, pero en estos momentos es la solución más acert...
—Id al grano y dejaos de tantos preámbulos —lo cortó el monarca, mostraba la impaciencia propia de la juventud—. ¿Qué me queréis decir con exactitud? Porque no creáis que no me he dado cuenta de que habéis fallado en la tarea de impedir que entren en el reino los panfletos y los libros de ese demonio de Martín Lutero. ¡Sabéis cuánto ansío ser Su Cristianísima Majestad, igual que el rey francés! Y no os olvidéis de que vos anheláis ser Papa. Tenéis que desempeñaros más a fondo en la tarea, Lutero y sus luteranos son un verdadero incordio y nos apartarán a ambos de lo que ambicionamos. ¡Hablad con Thomas More o escribidle a Erasmo para que os den ideas, pero haced algo ya!
—Os ruego que me perdonéis, Majestad, así lo haré. Aunque creo que, más importante todavía, es que pongamos un espía fiable en la corte gala —pronunció Wolsey sin dar más rodeos—. Hasta ahora nos guiamos por los informes del embajador Bolena, pero nadie se abre a él. Deberíamos enviar a algún aristócrata que se camufle a la perfección dentro de ese intrincado laberinto.
—Tenéis razón. Resulta imposible confiar en un francés, todos son traidores —refunfuñó el soberano, molesto—. Todavía recuerdo como si fuera ayer que en el año catorce nos volcamos en la alianza que obtendríamos del matrimonio entre mi hermana María y Luis XII. ¡Y él nos demostró que era un hombre de poca fe! Tuvo la desfachatez de morirse a los dos meses. ¡Y sin dejarla preñada! Encima, después de haberle pagado el rescate de un emperador como dote. ¡Ni siquiera empleó las fuerzas al máximo para consumar la unión! Y con su actitud desganada me condenó al ridículo.
—Cierto es, Majestad, los galos no son de fiar —admitió el cardenal, por la abertura de la puerta Sophie observó que movía la cabeza de arriba abajo—. Y dada la coyuntura actual y que en junio os reuniréis con Francisco, resulta imprescindible contar con alguien que nos envíe información fidedigna desde el otro lado del canal. No deseo dejar nada al azar ni que corráis algún peligro.
—¿Podría ser yo esa persona, Su Eminencia Reverendísima? —Sophie entró en la biblioteca y se arrodilló ante el cardenal—. El bienestar de Su Majestad es más importante que mi propia vida y por eso asumo el riesgo. Y estoy dispuesta a acometer todas las acciones que engrandezcan a nuestro reino... Y hablo francés como si fuese francesa.
—¡¿Cómo osáis escuchar a escondidas una relevante conversación acerca del gobierno y que debería ser ajena a vuestros oídos?! —rugió el rey, enfurecido y a punto de abofetearla, lo que unido a su elevada altura le daba aspecto de trol—. ¿Acaso os creéis que porque me acuesto con vos soy de vuestra propiedad?
—Majestad, me habéis ordenado que me reúna con vos aquí y a esta hora. —La joven puso cara de circunstancias, aunque resistía las ganas de propinarle millones de patadas en las llagas—. Pero como estáis ocupado me voy y no os molesto más. —Se puso de pie, se giró y volvió a traspasar el acceso.
—¡Lady Sophie, esperad! —La detuvo el cardenal.
El aroma a incienso que despidió el religioso al seguirla le llegó hasta las fosas nasales y la hizo reflexionar acerca de que las palabras comprensivas de Catalina la impelieron a buscar esta oportunidad para escaparse de la insoportable realidad. Odiaba oír al rey mientras le resollaba en la oreja y la poseía sin ninguna contemplación, pero escuchar los insultos de ese egoísta, perverso y malcriado constituía un precio mucho más elevado del que se hallaba dispuesta a tolerar. «¡Abandonaré la corte y al diablo las promesas!», pensó, harta. «¡Que se acueste con él la emperatriz Matilde!»
Wolsey, al apreciar que ella se detenía, en dirección a Enrique pronunció:
—¡Lady Sophie es perfecta! Y no existe la menor duda de que nos sería fiel. Además, al tratarse de una dama pasaría inadvertida porque todos sabemos que la naturaleza femenina es complaciente y poco aventurera. ¿Quién sospecharía que es nuestra espía? ¡Nadie!
—¡Pero lady Sophie es mi amante! —protestó Enrique mientras la analizaba rabioso—. En estos momentos es la única dama que me atrae en la corte, no estoy preparado para perderla. ¡¿Por qué debería regalársela a Francisco?! —El soberano la contempló con sospecha y al acercarse su perfume a madera de áloe y a rosas se hizo más fuerte—. ¿Es eso? Quizá anheláis convertiros en la próxima favorita del rey francés y traicionarme. Todos sabemos que la amante principal lo domina, se entromete en la política del reino y obtiene de él grandes riquezas. ¿Por este motivo habéis indagado sobre Francisco en la última recepción?
—Vos sacasteis el tema en el banquete, Majestad —se defendió la muchacha, las manchitas miel de los ojos le destellaban—. Yo solo mantuve con vos una conversación cortés.
—Quizá —gruñó él, reacio—. Aunque estoy convencido de que si vais allí a ejercer de espía Francisco os hará su querida. —Implacable, la escrutó—. Sois hermosa, original y única, no os dejará más alternativa que su cama. ¡Ninguna bella dama se salva de enredarse con ese sátiro entre las sábanas! Nunca ha mantenido los sagrados votos matrimoniales y es completamente indiscreto en sus infidelidades, pues se vanagloria de cada beldad que se desliza en su lecho. Y cuenta lo ocurrido a quien lo escuche con pelos y señales. ¡Solo Dios sabe cuánto me esfuerzo yo por mantener la discreción y seguir el camino recto! No soportaría que caigáis en sus redes, ¡vos sois mía! —La cogió del brazo sin compasión y la impactó contra su musculoso cuerpo, tan sólido como los contrafuertes de una catedral centenaria—. ¡De ninguna manera consentiré que os alejéis de mí!
—Sé que es un atrevimiento tan solo sugerirlo, Majestad, pero si lady Sophie llegara a convertirse en la amante de Francisco sería mejor para nuestros intereses. —El cardenal puso una expresión pensativa—. Solo hay un obstáculo, pero es de fácil solución: primero debería casarse con un noble francés. Una dama sola y soltera en la corte gala despertaría sospechas.
—¡¿Casarme?! —La joven se atragantó con saliva y comenzó a toser—. ¡No deseo casarme con nadie, Su Eminencia Reverendísima!
El plan de fugarse y de ser independiente naufragaba igual que el galeón que se escoraba en medio de una tempestad.
—Lady Sophie, Su Majestad es un hombre casado —le replicó el cardenal con tono convincente—. Cuando regreséis a Inglaterra vuestra relación no podrá seguir como hasta hoy. —Clavó en ella los ojillos porcinos—. ¿No habéis pensado que ahora mismo podríais estar preñada de un bastardo real? El rey no debe permitirse de nuevo un desliz de esta magnitud, ya tiene a Henry Fitzroy y pretende que sea su único hijo ilegítimo. ¿O acaso vuestra intención es deshonrar a nuestro soberano? ¡Debería preocuparos la conciencia de Su Majestad y sus votos!
La entonación del cardenal Wolsey era tan contundente que Sophie ya no buscó más excusas. Ni intentó liberarse del aprieto en el que se había colocado.
—Me habéis convencido también a mí. —Enrique, concentrado, arrugó el entrecejo—. ¿Pero con qué francés contamos que tenga el suficiente rango como para ocupar un sitio relevante en la corte de Francisco? Y, lo que más me preocupa: que no nos delate al regresar a su reino. La mayoría nos traicionaría a la primera oportunidad.
—Todavía hay a vuestra disposición un amplio ramillete de caballeros que atrapamos en la Batalla de las Espuelas... El duque de Longueville, por ejemplo. Podríamos presionarlo para que se case con lady Sophie si mantenemos como rehén a Bastian de Dreux, su hermano bastardo. Siente mucho cariño hacia él porque el anterior duque los crio como familia, pese a la oposición de la duquesa... Y hablando de su madre, ya sabéis que se ha negado a pagar el rescate que pedíamos por ambos y que prefiere administrar ella sola el ducado y la enorme fortuna. Por eso sigue aquí, pese a que ya han pasado siete años desde que lo hicimos prisionero. ¿Creéis que hay un mejor incentivo para el duque? ¡Estará impaciente por volver y por ajustar cuentas!
—¡Ni hablar! —Enrique bufó con desagrado—. ¡Nunca le perdonaré su afrenta, rozaba la traición! Buscad a otro aristócrata, el duque de Longueville está descartado.
—Pensad, Majestad, ¡el duque de Longueville es el falso esposo ideal! —insistió Wolsey sin darse por vencido—. Lleva siete años con nosotros. Recordad, además, que fue el marqués quien lo hizo prisionero en la Batalla de las Espuelas. ¡Sin duda este milagro es una señal de Dios!
—¡Os repito que no le perdonaré su afrenta! —pronunció el monarca con más énfasis, aunque la expresión era la de una persona que dudaba.
—Solo os ruego, Majestad, que mi posible esposo no me avergüence. Me da igual que sea el duque u otro cualquiera —intervino Sophie, pues comprendía que no había escapatoria posible—. Sería inexplicable que contrajera matrimonio de improviso con un caballero feo como el pecado y más viejo que Matusalén.
El rey le lanzó la mirada afilada que empleaba con los que lo contradecían y le replicó:
—¡Que os quede claro como el agua que sois mía y de nadie más, no me traicionaréis! —recalcó las palabras para que se le quedasen grabadas—. No permitiré que os acostéis con el hombre que elijamos para vos.
—¡No tengo ningún interés en acostarme con ese desconocido ni con nadie más! —Y Sophie puso tal cara de horror que Enrique le creyó.
Lo que el monarca no deducía —lo cegaba la insuperable opinión sobre sí mismo— era que ejercer de amante suya resultaba igual de sórdido que trabajar de meretriz y tan poco placentero como el venenoso aguijonazo de un escorpión. Y que una vez que se deshiciera de él nunca repetiría la experiencia en lo que le quedara de vida.
—Reconozco, Majestad, que la actuación del duque de Longueville fue inexcusable. —El cardenal retomó el hilo de la conversación—. Se burló de vos después de ganaros al jeu de paume... Pero conocéis a los franceses. Son creídos, fanfarrones, pagados de sí y no se comportan con humildad ante la autoridad. El mismo comentario despectivo que os hizo se lo hubiese soltado a Francisco. Y él ni se hubiese inmutado porque está acostumbrado a este tipo de conducta soberbia en sus subordinados... Además, sabéis que desde que están en el útero de sus madres juegan al jeu de paume y también al tenis con raqueta, es normal que os ganara en un mal día... Recuerdo que esa jornada estabais decaído porque pensabais que Dios os castigaba al no daros un heredero varón por haberos casado con la viuda de vuestro hermano mayor. —A Sophie no le extrañó que Enrique se alejase de Catalina, el religioso no daba puntada sin hilo.
—¡Ni hablar, no lo perdonaré! Siempre se vanagloria de lo guapo que es y de lo bien que juega. —Los gritos del soberano eran destemplados, quizá porque las dudas se incrementaban—. ¡Permanecerá en ese mugriento agujero por el resto de su mísera existencia! —Se le empequeñecieron los ojos debido al gesto de crueldad.
—Si os muestra la correspondiente humildad y os ruega de corazón que lo perdonéis, Majestad, ¿os plantearíais recurrir a él? —Volvió a la carga el cardenal Wolsey con la melosa voz de un trovador medieval.
—Tal vez si se disculpase de corazón y sin subterfugios. —Enrique meditó, serio—. Quizá si ejercitase la modestia tanto como los músculos lo perdonaría lo suficiente como para incluirlo en nuestros designios.
—¡Perfecto! Entonces, lady Sophie, vayamos a ver a vuestro posible marido. —El cardenal caminó hacia la puerta con pasos enérgicos.
—¡¿Ahora, Su Eminencia Reverendísima?! —La joven se asombró tanto que no conseguía cerrar la boca.
—La «Fiesta de las Armas» es en junio, solo nos quedan cuatro meses. Si no partís ahora mismo hacia Francia dará igual si vais o no. —La escrutó con la mirada de cochinillo desconfiado—. ¿O acaso os habéis arrepentido de vuestra propuesta?
—¡Nunca me arrepentiría! —exclamó la chica con ganas de alejarse de forma inmediata y definitiva—. ¡El bienestar de Su Majestad es un tema prioritario para mí!
—Pues vamos a las mazmorras ahora y demostradlo. —Thomas Wolsey efectuó un movimiento con la mano a modo de invitación para que traspasara el acceso.
Cuando salieron de la biblioteca el cardenal le ordenó a su tío:
—Vamos, Urian, acompáñanos.
El perro meneó la cola y le echó una ojeada inteligente y muy humana a Sophie. Por medio de ella le transmitía que había escuchado la conversación. Y que sabía que se había ofrecido empujada por resentimiento hacia el clan Grey. «¡Perfecto, me ahorra el mal trago de dirigirles la palabra!», pensó la chica, pues sería Leonard quien informaría a la parentela de las novedades sobre su próximo desposorio y acerca del viaje a Francia.
Mientras recorrían los pasillos interminables, salvo el conde de Surrey —que le echó una mirada irónica— apenas reparaban en ellos, ya que los nobles estaban acostumbrados a que la acompañase el religioso. Nadie ignoraba que Wolsey ejercía como alcahuete real. Sophie había escuchado, inclusive, que Su Eminencia Reverendísima promovía que Enrique se divorciara de la reina Catalina para que enseguida contrajese matrimonio con una francesa. En concreto, con la hija del duque de Borbón. Según esos mismos rumores los galos recompensaban al ambicioso cardenal con sumas muy cuantiosas por sus servicios en pro de la paz. El emperador Carlos no, siempre andaba escaso de dinero y le pedía prestado a todo el mundo.
Cuando bajaron por las estrechas escaleras que conducían a la prisión no había ningún cortesano a la vista y sí muchos guardias. El hedor a sangre, a vómitos que nadie limpiaba, a queso rancio y a putrefacción le resultaba insoportable. Se tapó la nariz con su inmaculado pañuelo, que olía a perfume de lavanda.
Poco después observó, pasmada, que la puerta que comunicaba con la cárcel era de color carmesí. Daba la impresión de que ardía como las llamas que engullían los troncos secos de la estufa de su hogar. Y se parecía al acceso al Hades, tal como ella se lo imaginaba.
—¿Por qué os detenéis? —inquirió el cardenal con voz prepotente—. ¡Abridla!
Y Sophie ya no dudó de la decisión que había tomado por impulso. Sin duda el sueño de su prima le había anticipado que el paso que daba la liberaría de la esclavitud. «¡El rojo simboliza mi independencia!», pensó deslumbrada.
Wolsey la condujo hasta una salita pestilente y temió que tanto ella como su tío se llenaran de piojos y de pulgas.
El cardenal solo le indicó:
—Esperad aquí, lady Sophie. Iré a buscar al prisionero, pero antes le explicaré qué se espera de él y los incentivos que le daremos. Urian, protegedla.
Aprovechó la ausencia del religioso para confesarle a Leonard:
—Sé que habéis escuchado todo y espero que le digáis a mi padre que me siento defraudada por la familia. Lo que me habéis exigido resultó peor que una tortura... Debo alejarme, quizá en Francia encuentre mi lugar. Porque, si algo tengo claro, es que entre los Grey no se halla mi sitio. —La joven le rascó detrás de las orejas y el perro emitió un ladrido y movió la cola con gran ímpetu, como para indicarle que todos la querían, aunque hubiesen obrado mal—. Decidles que a partir de ahora los libero de mi presencia. Y que Jane vendrá conmigo.
Sophie le volvió a frotar la cabeza y el galgo se echó sobre la espalda.
—Lo siento, tío Leonard, pero no os acariciaré la barriga. ¿Preferís que os lance algún objeto?
Y como su pariente dio un salto alegre y se hallaba a punto de arrasar las sillas con el bamboleo incesante de la cola analizó los alrededores e intentó encontrar algo para arrojarle y que se calmara. No había nada, pero tampoco lo necesitó porque Wolsey se reunió con ella.
—Os presento a Guy de Lorena, duque de Longueville, vuestro futuro esposo. —El cardenal hizo un gesto y entró en la sala el hombre en cuestión.
—Encantado de conoceros, madamoiselle. —El individuo efectuó una elegante reverencia—. Me ha dicho que erais hermosa, pero no imaginaba que tanto.
Sophie se horrorizó. El sujeto era alto, joven y de complexión atlética, pero una capa de mugre le cubría cada trozo de piel que se hallaba expuesto. Además, en lugar de cabello tenía grasa oscura similar al hollín que se formaba dentro de los hornos que nadie limpiaba. Y lo peor: olía a orín, a comida podrida, a vomitonas y a heces.
—¡¿Para «eso» me habéis hecho bajar a esta horripilante mazmorra?! —Sophie perdió la compostura y señaló al prisionero—. Siento ser maleducada y tan poco humana, pero vos no sois lo que me habían prometido —y al cardenal le recriminó—: Creo que no he sido demasiado quisquillosa, Su Eminencia Reverendísima, al imponer mi única condición. Solo pedí que fuera guapo y me traéis a una rata de alcantarilla.
—Reconozco que huele peor que un cerdo en una pocilga. —Wolsey frunció la nariz—. Lleva muchos meses en prisión por mal comportamiento, aunque os juro por el Creador que cuando estaba limpio las damas se volvían locas por sus atenciones. —Sophie lo analizó con gesto de escepticismo y el francés, descarado, le guiñó el ojo sin que la actitud femenina lo hiciera perder la autoestima—. Haré que lo bañen y que lo acicalen, volved en una hora.
—Sospecho que sería una pérdida de tiempo, mejor traedme a otro noble galo. —La muchacha lo descartó con un simple movimiento de la mano—. Me temo que en sesenta minutos esta rata seguirá siendo una rata —y en dirección al prisionero, añadió—: Sin ánimo de ofenderos.
—«Sin ánimo de ofenderos». —El duque la imitó tan bien que Sophie creyó escucharse a sí misma—. No queréis, pero me habéis ofendido. Sin embargo, madamoiselle, os perdono porque os entiendo. Pero tened en cuenta que estoy presente mientras os referís a mí con estos comentarios despectivos, que se añaden a mi sufrimiento en esta cueva miserable. Lo que dice Su Eminencia Reverendísima es cierto, las mujeres se pelean solo por una mirada mía. ¿¡Y cómo voy a lucir apuesto si llevo medio año sin bañarme?! Después de transpirar durante el partido de jeu de paume terminé aquí y ya no he visto más el agua. Y, lo principal: sé que soy la persona idónea para lo que vos precisáis.
A pesar de la regañina, no parecían acomplejarlo los comentarios acerca de su apariencia. Se notaba que tenía el enorme ego de todo francés y que nada lo descolocaba.
—¿Y por qué os interesa ayudar a un rey inglés, enemigo tradicional de vuestro reino? —inquirió la joven en medio de un sinfín de dudas.
—Deseo colaborar para que haya paz entre nuestras naciones. Y, por encima de todo, amo la libertad, esa sería mi mayor recompensa. Por añadidura, si os ayudo pronto me devolverán a mi hermano.
—¿Aunque para conseguir lo que anheláis debáis uniros a una mujer a la que no conocéis de nada? —Sophie puso rostro pensativo.
—El cardenal me explicó que no será un matrimonio de verdad, madamoiselle. Como no lo consumaremos será fácil de anular.
—Por el bien de vuestro hermano os doy una oportunidad —aceptó Sophie y esbozó una sonrisa que aumentó su belleza—. Volveré mañana, milord, y espero que vuestra gallarda apariencia me convenza tanto como hoy vuestras acertadas palabras.
Regresó sola a su habitación. Necesitaba meditar con más calma acerca del paso que daba. Y, en especial, hacia dónde la conduciría. Intentaría provocarse alguna visión, pero estas la habían abandonado y dudaba que tuviese alguna.
Empero los buenos propósitos se le torcieron. Porque al abrir la puerta se encontró con el rey recostado sobre su cama. Disimuló el asco, sabía cuánto le molestaba a Enrique que las personas no fueran marionetas de las que él moviese los hilos. Y, menos aún, que tuvieran deseos y pensamientos propios.
—¡Qué sorpresa, Majestad! —pronunció mientras se sentaba en el borde contrario del lecho—. Si me lo hubieseis pedido hubiera ido a vuestras reales estancias.
—Estoy aquí para que memoricéis algo que nunca debéis olvidar. —Le levantó la falda y le pellizcó la pierna con saña—. ¡Que sois mía y que Francisco o el duque de Longueville jamás os proporcionarán el mismo placer que yo!
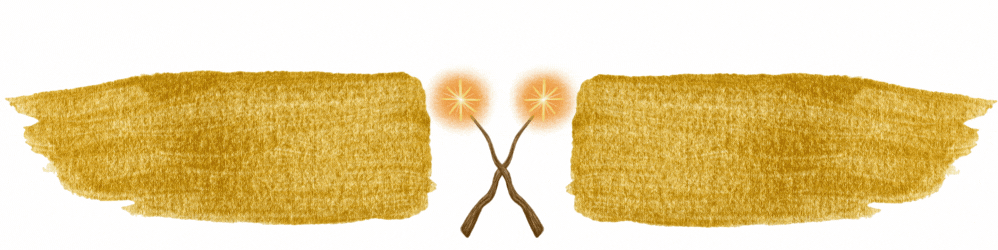
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro