3. La amante del rey.
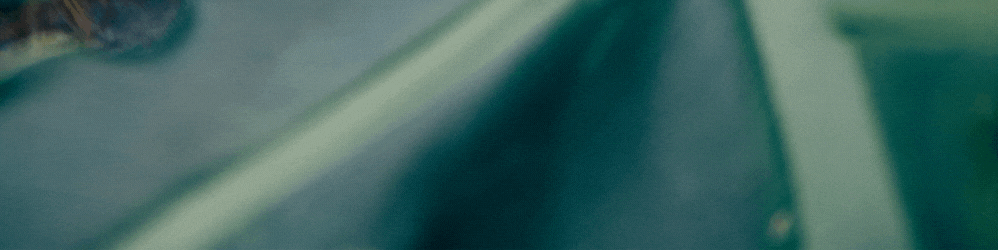
20 de enero de 1520. Ribera del río Támesis en las afueras de Londres. Palacio de Greenwich.
«Hoy se cumple un mes desde que malogré mi vida por una ridícula decisión», reflexionó Sophie con ganas de llorar a los gritos. «Ni siquiera tengo una mísera visión desde la última reunión ejecutiva. ¡Mi poder se esfumó a causa de tanta desdicha!»
Mientras el resto de los asistentes al banquete se reían a carcajadas de algún chiste insustancial —achispados por las bebidas alcohólicas—, ella anhelaba haberle hecho caso a su prima y encontrarse en España, en Francia o en el Nuevo Mundo. Los Sandy, los Howard, los Compton, los Bryan, los Brandon, los Grey, los Carew, los Bolena y los Guilford mezclaban sus siluetas poderosas y emperifolladas en la sala con una actitud tan sublime e inasible que se asemejaban a la espuma que coronaba las crestas de las olas.
Había abrigado la esperanza de infundirle al soberano el mismo rechazo que las espinas de un cardo, debido a que era el polo opuesto al modelo imperante. Este establecía que la mujer debía ser rubia, de ojos celestes y con una amplia frente despejada. En definitiva, una muñequita que se desmayaba al ver un ratón. Y que solo servía para adornar el hogar e intercambiar el sitio con el jarrón que contenía las rosas de color blanco.
A Sophie, en cambio, la abundante cabellera le caía sobre el rostro —encima, negra como las alas de un cuervo— y el cuerpo era musculoso gracias al ejercicio habitual, en lugar de blando y femenino. Y los ojos le resplandecían en una decena de matices indefinidos, pues constituían una amalgama de azul, de gris y de miel. Pero, por desgracia, su inusual atractivo había conquistado al rey Tudor enseguida y le concedía el honor de sentarse al lado de él en la gran sala de Placentia. Un suplicio que se repetía noche tras noche...
Pese a que el nombre del palacio aludía a los placeres, ninguno le reportaba a la joven la estancia ahí. Porque poco después de arribar había perdido la virginidad mientras elaboraba un listado mental de las pociones mágicas que entre los ingredientes llevaban menta salvaje —fresca y perfumada—, raíz de ricino —olía a papel húmedo— y hojas de ruda. Y de los gatos que había adoptado desde que era pequeña. Había rememorado, incluso, las características físicas y de comportamiento que hacían inolvidable a cada uno. Por fortuna, se había evaporado el dolor desgarrador que había sentido cuando Enrique había buscado el éxtasis en acompañada soledad, ya que los recuerdos habían silenciado el asco que le inspiraba su personalidad. Y la repugnancia que le producían las llagas supurantes que le brotaban en las piernas, que según contaban lo «decoraban» desde que había contraído un antiguo brote de viruela durante uno de sus juegos de guerra en el continente.
De improviso, el duque de Suffolk efectuó un brindis fuera de lugar:
—¡Levantemos las copas por la espada de San Jorge! —Y luego continuó con una perorata que nadie le entendía porque la lengua le realizaba movimientos descoordinados.
Se hallaba ebrio como una cuba y lo disimulaba mediante discursos pomposos que lo dejaban en evidencia. Para distraerse recitó las reglas de los brujos Grey una y otra vez a modo de castigo, imitaba a su hermana Katherine en la última reunión ejecutiva.
Por eso le resultaba incomprensible que las aristócratas envidiaran su tortura y que le clavasen miradas asesinas, celosas de las atenciones que Enrique le prodigaba. Sophie detestaba al hombre fanfarrón que se sentaba a su lado vestido con un jubón y con una braga blanca que le destacaban los músculos. Y que, rudo, le acariciaba la pierna como si ella fuese parte de su patrimonio. Todas la observaban con envidia, excepto una: la reina Catalina de Aragón la contemplaba con velado reproche.
Y no la culpaba, pues los Grey habían movido las influencias para imponerle su servicio y lograr el inmerecido ascenso. Habían conseguido en tiempo récord que sir William Compton —el «mozo del taburete»[*] del monarca, es decir, quien le limpiaba el trasero— la propusiese para asistirla. Y del honor de ser dama de compañía a compartir el lecho del soberano había solo medio paso.
El pobre caballero que la había recomendado tenía el rostro gris, mirada melancólica y el permanente gesto de oler excrementos, lo que no resultaba extraño dadas sus obligaciones. «¿Por qué los monarcas son tan inútiles?», pensó Sophie mientras le sonreía —falsa— a Enrique, que ahora le acariciaba la cadera con disimulo. «¡Hasta los niños saben limpiarse el culito!»
Jane le efectuó un guiño de apoyo desde la mesa cercana y un gesto que indicaba «huyamos ahora mismo». Y la embargó el deseo irresistible de cogerla de la mano, de escapar a los establos y de azuzar a los potros hasta arribar al punto más distante del reino. «Tendría que haberme enfrentado a la emperatriz Matilde y dejarle claro que no contara conmigo», pensó con ganas de sollozar.
Se arrepintió, también, de no haberle hecho caso al «chico azul», el fantasma que habitaba en su dormitorio del castillo de Chillingham. La madrugada siguiente a la reunión ejecutiva la había despertado con un aullido que rivalizaba con el de los lobos y que casi le había hecho estallar los tímpanos. Luego había efectuado más ruidos ensordecedores, tal como si una piara de jabalíes hubiese entrado en la habitación. Y había provocado que su espíritu lanzara destellos celestes. En forma de luz había rebotado a lo largo y a lo ancho de la estancia, igual que si dudase sobre dónde posarse. Al final se había instalado en su lecho a la altura de los pies y la había inundado con el aroma dulzón de la lavanda. Así, había adquirido consistencia hasta formar el rostro de un adolescente.
A continuación había vuelto a rugir —más bajito, como si se aclarara la garganta después de haber mantenido un silencio de cientos de años— y había pronunciado:
—No estáis atrapada, lady Sophie, tenéis salida. En el Conciliábulo Extraordinario de Espectros hemos hablado de vos y hemos acordado deciros que no deberíais aceptar ser la amante de alguien que os desagrada. No conocemos a Enrique VIII en persona, pero si es tan desagradable, cruel y autoritario como lo era Eduardo I Piernas Largas ni siquiera deberíais planteároslo.
—Gracias por el apoyo —le había respondido, conmovida—. Pero tanto la emperatriz Matilde como mi bisabuela han asistido para alentarme a que lo haga. Sería una persona cobarde si me escapase de lo que los Hados han dispuesto para mí. —El fantasma, compasivo, había desaparecido sin agregar nada más.
—Hoy estáis demasiado callada, lady Sophie —le reprochó el rey en voz baja y con tono condescendiente—. He aprendido que cuando los tonos miel de vuestros hermosos ojos grises crecen os perdéis en pensamientos muy agradables y os olvidáis de mí.
Nunca utilizaba con ella el plural mayestático. Debería considerarlo un honor, pero resultaba cargante fingir tanta idolatría.
—Jamás me olvidaría de vos, Majestad. —Llevaba media hora sin adularlo y podría seguir así de por vida—. Os observaba y pensaba que os veo muy feliz en este palacio. ¡Resplandecéis!
Solo en esto la joven no mentía. A la luz de las velas los collares de oro de Enrique y los diamantes del colgante de San Jorge deslumbraban, al igual que el brillante del tamaño de un huevo de faisán que pendía de su correspondiente cadena dorada. Y también lanzaban destellos —idénticos a los de los rayos del sol— los anillos que le adornaban cada uno de los dedos. Y el paño de oro que decoraba su ropa blanca. Porque para impresionar a los aristócratas el monarca, previsor, conjuntaba las joyas con las inmensas fuentes de oro macizo que había sobre la mesa. Y rivalizaba en esplendor con ellas. «Deberíamos poner a Enrique de adorno en algún rincón. O al lado de los unicornios de mar y de tierra que adornan la sala», consideró sarcástica. «Está acostumbrado a ser el centro de atención, le vendría bien para adquirir un mínimo de humildad».
—No niego que este palacio de Greenwich me gusta. Aquí nací yo. Y también mi hija María —bajó el volumen y prosiguió—: Pero a veces me da la impresión de que el fantasma de la reina Margarita de Anjou todavía permanece en sus estancias. Quizá hayáis escuchado que se lo confiscó a su propietario y lo renombró llamándolo Placentia. El nombre anterior, Bella Court, le parecía redundante... Os cuento un secreto que sin duda os sorprenderá: me agrada, pero disfruto más en el castillo de Windsor. Allí paso de cazar montado a caballo a ejercitarme con el tiro al arco o en la lucha cuerpo a cuerpo. Después compongo canciones o misas con el virginal o entono baladas o danzo en buena compañía. Lo reconozco, mi hermosa amante, pero solo ante vos: la diversión en Windsor es más completa. —Le dedicó una mirada apasionada que, en su equivocada opinión, debería halagarla—. Solo me faltabais vos allí, pero pronto os llevaré.
—Estaré encantada de acompañaros, Majestad. —Sophie lamentó no haber buscado otro tema de conversación, aunque igual inventaba que tenía la enfermedad del sudor y Enrique la querría lo más lejos posible.
—Sé que Francisco, el rey de Francia, se jacta de ser un hombre del Renacimiento. Y que se dedica a erigir un palacio tras otro —pronunció el monarca con indisimulable envidia—. Yo remodelo los míos y pronto levantaré unos increíbles que opacarán a los suyos. Hasta tengo el nombre perfecto para uno: Nonesuch. Porque, tal como sugiere la palabra, será ideal. Chambord, el que construye ahora Francisco, quedará en el olvido.
—Estoy segura de que lo conseguiréis. —Era rara la ocasión en la que no mencionaba al monarca galo, parecía obsesionado con él—. ¿Conocéis al rey de Francia en persona?
—Aún no. El cardenal Wolsey organiza nuestro primer encuentro para el próximo mes de junio. —Se irguió en el asiento como si el soberano francés asistiera al banquete y su espalda pareció más ancha y más masculina—. Juntaremos a ambas cortes para entrelazar las encomiendas y las ramas de la caballería. ¿Asistiréis a apoyarme en los torneos? Me gustaría lucir vuestros colores al combatir.
—Me honráis, Majestad, no merezco vuestra gentileza. —Y, recatada, Sophie bajó la mirada, sabía que Enrique prefería a las damas en actitud servil.
—¡Ahora a danzar! —Se puso de pie y estiró el brazo para ayudarla a levantarse.
El rey la avasalló con su metro noventa de altura —como si fuese una cierva a punto de cazar— y no le dejó ninguna escapatoria. La piel le lucía sonrosada y los ojos amarronados y el pelo rubio oscuro le brillaban y le proporcionaban el aspecto de un joven de veintiocho años inocente y tímido. Pero la apariencia galante y animada era la fachada que escondía al tirano que había mandado ejecutar a Empson, a Dudley y a su propio primo Edmund de la Pole.
—¿Cómo es Francisco? —inquirió, intrigada, mientras bailaban una pavana muy lenta que les permitía conversar; se hallaban tan cerca que el perfume del soberano, a base de mirra y de lirio, le hacía picar la nariz.
—Dicen que es más saludable que los anteriores. —Efectuó un movimiento despectivo con la mano—. Pero su nariz es tan grande que el pueblo lo llama Le Roi Grand-nez. Y me ha contado el embajador veneciano que sus pantorrillas son tan finas como ramitas. Encima, tiene las piernas algo combadas... Pero dejemos de hablar de él. ¿Qué os parece si me esperáis en mis aposentos y en cuanto pueda os muestro las mías? Mis muslos son como robles y os permitiré acariciarlos... Y también os dejaré jugar con mis joyas reales. —El tono era sensual e insinuante, no había forma de evadirse del crudo sentido de las palabras ni de la invitación.
La danza finalizó y Enrique llamó a Wolsey. Este acudió enseguida.
El monarca le ordenó al cardenal:
—Conducid a milady hasta mis estancias. Yo acudiré en cuanto pueda liberarme de mis obligaciones. —Más que una promesa, significaba una amenaza.
Pero la chica con fingida condescendencia pronunció:
—Os esperaré impaciente, Majestad.
Mientras Sophie caminaba por los amplios pasillos con Wolsey se cruzaron con su tío John. Este le pidió permiso al cardenal y la condujo cerca de la ventana.
—Podéis dormir tranquila, querida sobrina. He analizado la mente del rey Enrique y solo piensa en vos —bajó el volumen y le susurró con disimulo—: Sabéis que mi poder telepático es infalible y que yo jamás os mentiría. Si deseáis que indague sobre algo en su cerebro solo necesitáis pedírmelo.
—Lo sé, muchas gracias.
La muchacha lo contempló, resignada, mientras se alejaba. Luego reanudó la caminata, pero enseguida se tropezaron con la tía Elizabeth Fitzgerald, otra hermana de su padre.
—Querida sobrina, deseo ayudaros —se ofreció la mujer en un aparte—. Puedo recitar mi hechizo, volverme invisible y espiar al rey Enrique mientras no está con vos. Así no os inquietaréis al pensar que os es infiel.
—No es necesario, tía, me fío de él —le musitó Sophie, cada vez más agobiada.
Avanzaron un poco más y se dieron de bruces con la tía Margaret. «¡¿Por qué mi padre tendrá tantos hermanos?!» se lamentó Sophie. «¡Qué feliz sería si me pudiese alejar de todos ellos!»
—¿Habéis perdido a Su Majestad? —le preguntó la dama en el oído, preocupadísima—. Si lleváis encima algún regalo suyo me concentro y enseguida doy con él.
—No es necesario, tía, todavía está en la celebración. —Sophie le solicitó a Dios que le concediera paciencia—. Debo proseguir o el cardenal Wolsey nos escuchará.
Después de tantos incidentes llegaron a las estancias privadas del monarca. El ministro abrió la puerta de roble con la llave que llevaba oculta en un bolsillo del hábito cardenalicio. Y le cedió el paso para que entrase en el dormitorio. Allí el olor a mirra era mucho más intenso. Contemplar la gigantesca cama —que por su descomunal tamaño cabrían en ella todos los ogros de los cuentos— le revolvió el estómago.
—Al menos aquí, lady Sophie, no corréis el riesgo de encontraros con los miembros de vuestra extensa familia —bromeó Wolsey y sus ojillos porcinos casi desaparecieron al sonreír—. Vuestra parentela es tan numerosa que resulta imposible dar dos pasos sin tropezarse con algún tío o con algún primo vuestro.
—¡Tenéis toda la razón, Su Eminencia Reverendísima! —coincidió ella y lanzó un audible suspiro—. ¡Son un incordio! —Y el hombre se fue.
Estaba harta de que sus parientes se entrometieran en todo. Y de que no fuesen conscientes de su desdicha y del odio que la colmaba hacia el soberano, aunque un mes atrás los pusiese al tanto cuando se resistía a aceptar el vaticinio. Se habían olvidado y mostraban una pasmosa normalidad ante su perpetua humillación. «¡Cómo desearía cruzar el canal de la Mancha en compañía de Jane y recorrer Europa!», suspiró cansada.
Minutos después oyó el ruido de la llave contra la madera y la embargó la repulsión. Pero la puerta se abrió de un empellón y entró la reina.
Catalina se le acercó:
—Tenía que venir a tranquilizaros, lady Sophie, no ignoro cuánto sufrís. Sé que no estáis aquí por gusto y que os sentís culpable. Basta conoceros un poco para percatarse de ello y de que no sois ambiciosa.
La joven se prosternó a los pies de la soberana y le suplicó:
—¡Perdonadme, Majestad! Porque cuando un rey se empeña en que una dama sea su amante y la familia no la protege, dar el sí es la única opción. ¡Os juro que aborrezco esta indignidad!
—Y yo os creo, lady Sophie. Me gustaría ayudaros, también, aunque en estos momentos el cardenal Wolsey me ha desplazado y es quien detenta el poder. —El rostro compungido de la soberana aumentó el dolor de la chica—. Siempre propicia los encuentros de Enrique con distintas damiselas. El rey es inconstante y pronto se aburre de las conquistas, rezad para que en breve encuentre vuestro reemplazo.
—¿Y qué me recomendáis para librarme de sus atenciones? —inquirió, agradecida.
—¡Huid a la primera ocasión! Ahora se muestra encantador, pero pronto se volverá contra vos. Es su naturaleza perversa. —La reina le acarició el rostro con gesto maternal—. Siento en el alma vuestra desdicha. Hacedme caso: en cuanto se os presente la oportunidad de alejaros de la corte, no lo dudéis. Los cortesanos son más crueles que una jauría de perros rabiosos. Y poned distancia con vuestra familia porque no ha sabido ampararos, dulce niña, como merecéis.
[*] Durante el reinado de Enrique VIII se los llamaba «mozo del taburete» —«groom of the stool»—, más adelante el nombre cambió. Si quieres saber más lee el tip que le dedico al tema.
El palacio de Greenwich, conocido también con el nombre de Placentia. Fue demolido en 1660, durante la Revolución Inglesa.

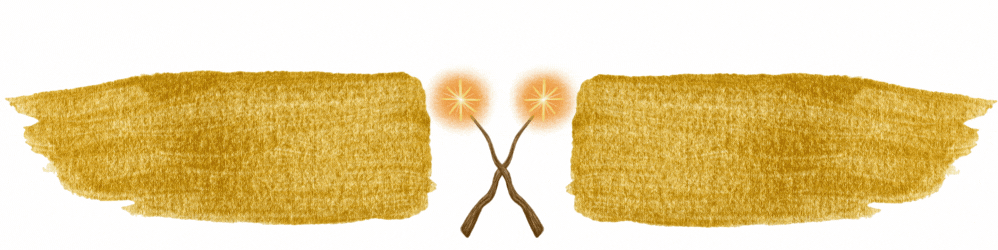
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro