12. La fiesta de las armas.
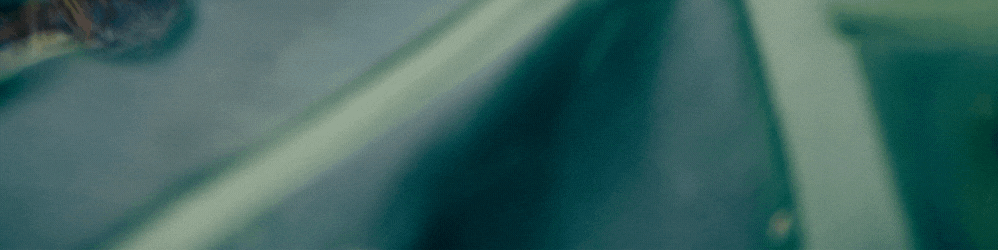
Fines de mayo y principios de junio de 1520. Guînes, Calais.
«Si estuviésemos desharrapados pareceríamos peregrinos hacia Jerusalén», pensó Sophie, divertida, mientras observaba desde lo alto la larga columna de viajeros que se prolongaba hasta el horizonte. A la cabeza iba el monarca con su brillante bragueta dorada, tan cómodo sobre el potro como si descansase en un mullido sillón.
Tanto ella como su prima Jane, Guy, Bastian y el resto de los cortesanos se movilizaban en miles de caballos y con cientos de carretas y de carruajes hasta el valle de Oro de Guînes, a menudo obligados a zigzaguear entre caminos intransitables. Y, lo que era peor, los ejes de los vehículos soportaban el equipaje personal y el peso de los muebles y de las vajillas de oro y de plata. Porque, aunque se hallaban incómodos, no renunciaban a los lujos ni al acomodarse a la sombra de un arce blanco. Ni cuando se sentaban sobre la hierba y los rodeaban las hormigas.
La chica nunca imaginó que en el interminable recorrido arrastraran en masa a personas de profesiones tan diversas. A los sacerdotes para que les recordasen que Dios siempre los amparaba y a los herradores con la finalidad de que mantuviesen en condiciones los cascos de los equinos. A los médicos, que atendían las infecciones causadas por las picaduras de las abejas, de las avispas y de otros insectos, los pequeños cortes provocados por la maleza y dolencias más serias. A los cocineros, que se las ingeniaban para preparar manjares en tiendas improvisadas, de las que emanaban aromas de distintos tipos de carnes mezclados con especias exóticas como nuez moscada, pimienta o jengibre. A los funcionarios de la corona, cuyos dedos iban más manchados de tinta de lo habitual al no limpiarse con agua tan a menudo. A los embajadores, que se dedicaban a escuchar las conversaciones y luego las repetían por escrito en los reportes que les enviaban a los soberanos extranjeros a los que servían.
También los acompañaban los perros, los sirvientes, los arqueros y los cazadores que los proveían de protección y de comida. Y los artistas y los bardos, quienes amenizaban las horas de descanso con sus rimas. No faltaban ni las prostitutas —iban montadas a lomos de mulas o a pie—, que entonaban canciones soeces para atraer a los clientes.
El sitio al que arribaron —sede de las distintas celebraciones— se hallaba en pleno territorio inglés, a unos veinte kilómetros al sur de Calais. Se suponía que el encuentro tenía como objetivo que los monarcas se conociesen en persona y que se entrelazaran las encomiendas y las ramas de la caballería, aunque la joven suponía que entre bambalinas se dedicarían innumerables horas a acordar diversas cuestiones diplomáticas y a aclarar los malentendidos.
Sophie bajó del carruaje. Le apretó la mano a Guy para compartir su fascinación ante tanto esplendor porque no conseguía articular la más mínima palabra.
—¿Os gusta, ma princesse? —le preguntó su esposo, solícito, mientras le daba un beso en la frente.
Por respuesta la chica movió de arriba abajo la cabeza.
—¿Y a vos, mi brujita? —interrogó Bastian a su prima con un ronroneo erótico—. ¿Os gusta tanto este lujo como estar en la cama conmigo?
—Me lo ponéis muy difícil, pues Su Majestad se ha lucido con los preparativos. —Lo aguijoneó para no perder la costumbre.
Y era cierto. Francisco había hecho levantar en el valle unas cuatrocientas tiendas de seda entretejida con hilos de oro y en las que habían bordado flores de lis. La del rey tenía, además, tres franjas horizontales de terciopelo azul brillante y en la cima una gigantesca estatua de San Miguel, captado en el instante justo en el que mataba al dragón.
Pero, más impresionante que este derroche de caudales, le resultó —días después— el momento exacto en el que divisaron la flota inglesa mientras arribaba al puerto de Calais.
Tanto los impactó que su cuñado Bastian pronunció con cinismo:
—Se diría que Enrique viene con sus buques de guerra para conquistar el resto de Francia. Aprecio desde aquí que traen los cañones preparados como si estuviesen a punto de dispararlos...
Y no exageraba. Entre la amplia flota destacaba la Henry Grace à Dieu —más conocida como Great Harry—, una descomunal carraca cuyo castillo de proa constaba de cuatro pisos. Enarbolaba, orgullosa, las velas cuadras doradas sobre el mástil maestro y el de mesana, que resplandecían con los rayos de sol. Las latinas de los otros dos mástiles eran del blanco más puro y rivalizaban con la espuma del mar en albura y en esponjosidad. El Mary Rose —el barco insignia— era una nao más ligera, pero mucho más rápida. Su nombre honraba a Mary —la hermana menor de Enrique— y a la rosa, el emblema de los Tudor. Las tripulaciones de ambas rondaban las mil quinientas personas y revoloteaban a lo largo de las cubiertas como si fuesen abejas obreras.
—No me extrañaría que ese perverso rey aprovechara la excusa del encuentro para agredirnos —bufó Guy con tono despreciativo—. Aunque sospecho que esta maniobra tiene como objetivo exhibir el poderío y la riqueza de Inglaterra. ¡Como si pudiese compararse con la de Francia, qué tontería! Pero lo que nos queda muy claro es el mensaje: hoy vienen en son de paz, pero en el futuro podrían utilizar esta misma flota para atacarnos.
Esperaron horas hasta que Enrique desembarcó del Great Harry y se fue por el lado opuesto sin verlos. Poco después pusieron pies a tierra los ruidosos miembros del clan Grey, pues —como siempre— todos hablaban al mismo tiempo. Y suspiró al apreciar que su abuela Cecily discutía con su padre como de ordinario para defender los derechos de las mujeres. Luego Sophie sonrió con indulgencia, y, recién ahí, comprendió cuánto los había extrañado.
La percibieron y tuvieron la decencia de mostrarse avergonzados, por lo que la muchacha decidió perdonarlos. Al fin y al cabo, había sido la magia la que la había empujado de modo inexplicable en dirección al manipulador soberano.
El marqués de Dorset se acercó a ella, la abrazó y le musitó en el oído:
—¡No imagináis cuánto me arrepiento de no haber sido un buen padre! Ahora solo os ruego que me disculpéis, querida hija.
—Lo sé. ¡Y tened cuidado con el rey Enrique! —le advirtió enseguida—. Me amenazó con hacerle daño a la familia.
—Lo sabemos gracias a Elizabeth y a Matilde, no os preocupéis que ya tomamos precauciones —y, en alta voz, añadió en dirección a Guy—: Me alegro de veros en mejores circunstancias que cuando os capturé en la Batalla de las Espuelas.
—¡Santo Dios! ¿¡Justo vos sois el padre de mi esposa?! —inquirió el duque de Longueville, pasmado.
—Lamento no haber asistido a vuestra boda para que lo descubrierais mucho antes, pero no estaba invitado —repuso el aristócrata, el tono sonaba a reproche—. Quizá os hubierais salvado de emparentar con vuestro antiguo enemigo.
—¡¿Vos, padre, apresasteis a mi esposo?! —Sophie no daba crédito a lo que escuchaba.
—No os inquietéis por ello, ma moitié. —La tranquilizó Guy mientras le daba un tierno beso sobre los labios—. El trato de vuestro progenitor fue honorable. Y, aunque lo hubiese sabido, nada hubiera impedido nuestra unión, pues sois la estrella que guía mi camino.
Como cada minuto estaba programado solo le dio el tiempo para abrazar a sus hermanos. Y para presentar a su nueva familia y participarles acerca de la próxima unión entre Jane y Bastian. No parecieron asombrados y ni siquiera se molestaron en aparentarlo. «¡Demasiada parentela y demasiados poderes!», pensó Sophie con una sonrisa divertida. «Seguro que lo saben desde antes que nosotros mismos».
El siete de junio —día estipulado para el gran encuentro— Enrique y Francisco se presentaron desde lados opuestos. A cada uno lo acompañaban quinientos caballeros montados sobre impecables corceles y tres mil soldados de infantería que aplastaban a su paso las margaritas salvajes. Y provocaban, también, que el aire se impregnase del aroma de la hierba y de la fértil tierra. Más que una celebración en honor a la paz parecía el comienzo de una batalla por la conquista del territorio.
Uno de los monjes hizo repicar el enorme gong. Este instrumento musical produjo una vibración a lo largo del valle y el penetrante sonido saturó hasta la última partícula. Pero no significaba una muestra de alegría, sino la señal de permanecer en los sitios bajo pena de muerte si se desobedecía.
Sophie esbozó una sonrisa irónica al constatar que ambos soberanos lucían frondosas barbas. Incluso Enrique ondeaba a la brisa una tupida pelambre dorada, sucesora de la que se había afeitado y que había creado la crisis diplomática entre las dos naciones.
Cada monarca espoleó a su potro —níveo el del rey inglés y blanco arenoso con las patas y las crines negras el de Francisco—, de tal modo que avanzaron como si cargasen el uno contra el otro en una justa. Se notaba que a Enrique lo embargaba la furia por algún motivo que la concurrencia desconocía. «¿Se habrá dado cuenta de que me propuse como espía solo para escapar de él?», pensó Sophie, atemorizada. Porque el rey, cegado por la cólera, se descontroló al arribar y arrasó a Francisco de la montura como si fuese la plaga de fuego y de granizo que envió Moisés contra el faraón, pero más letal... Y ambos terminaron despatarrados sobre la tierra salpicada de flores silvestres que exhibían sus alegres colorines.
Así empezó el Apocalipsis. Los gritos amenazantes de los soldados ingleses y de los franceses cortaron el aire y se lanzaron los unos contra los otros. Las buenas intenciones se desvanecieron. Todos se olvidaron de las normas de convivencia y solo veían frente a sí al tradicional enemigo.
Sophie contempló, horrorizada, cómo Guy iba en busca de Enrique mientras Bonnivet se tiraba encima del duque de Suffolk. Borbón, más contundente, se lanzó sobre el conde de Surrey y le rebanó el cuello con una daga. Este cayó a tierra en los últimos estertores de la muerte. La sangre saltó hacia todos lados y competía en intensidad y en coloración con los surtidores de vino que había en el castillo temporal inglés. Y el penetrante y metálico hedor actuó a modo de acicate y los transformó en algo semejante a sedientas lamias. A este olor se unía el de la pólvora, ya que alguien disparaba un arcabuz y los caballeros ingleses caían como moscas.
—¡Abuela, hay que detenerlos! —Sophie cogió del brazo a la anciana, que se situaba a su izquierda—. ¡Ahí van mi padre y los tíos a intervenir en el conflicto!
—¡Este desbarajuste lleva el sello de vuestra madrastra! —exclamó la dama, furiosa—. Esa maléfica mujer le ha pisado con premeditación al rey Enrique el sombrero dorado y Su Majestad ha tenido que ponerse uno negro. ¡Y sabéis cómo enloquece cuando su voluntad se tuerce! Ya veis, ha salido hecho un basilisco. He sospechado que Margaret algo tramaba, pero nunca la creí capaz de cometer tal barbaridad. —Buscó a la nigromante en todas las direcciones, pero no la encontró.
—¡Tía Dorothy, tenéis que hacer algo! —Sophie le suplicó a la noble que estaba a su derecha—. Se suponía que hoy sería una jornada alegre y presenciamos una matanza.
—¡Sí, por el tocado de la emperatriz Matilde! ¡Hay que frenarlos ahora mismo! ¡Han derribado a Bastian del caballo y ahora lucha a pie! —El tono de Jane era de pánico—. ¡Me quedaré viuda antes de casarme!
Ambas primas lloraban sin control. El temor estaba justificado porque tanto Guy como Bastian participaban en la recepción desde el lado francés y ahora combatían contra los ingleses. En cualquier momento podrían luchar contra alguno de los Grey sin darse cuenta.
—¡Tenéis razón, queridas sobrinas! ¡Este vergonzoso espectáculo es inadmisible! —Lady Dorothy se llevó la mano a la frente, espeluznada—. ¡Qué comportamiento propio de patanes! No se puede dejar a los hombres solos, arruinan cualquier celebración.
Furiosa y sin disimulo sacó su varita mágica del forro de la manga y le preguntó a lady Cecily:
—¿Cuánto tiempo creéis necesario que retroceda, madre?
—Margaret se entrometió hace alrededor de una hora, así que dejemos un poco más de margen para encontrarla, encerrarla y que no cause daño —le respondió con cara de cansancio—. Retrocede ciento veinte minutos. ¡Apuraos o asesinarán a un miembro de la familia! ¡Mirad al duque de Longueville! Acaba de empujar al rey Enrique y está a punto de perforarlo con la espada. Su Majestad es una persona abominable, pero por ahora no contamos con ningún recambio para poner en su lugar. Y no deseo que volvamos a la época de la guerra civil y que se enfrenten todos contra todos por el poder sin importarles que desgarran Inglaterra.
Dorothy enfocó el cielo con su varita de roble y recitó:
—Viento del norte, retrocede el tiempo dos horas.
Viento del sur, deshace el tejido de las parcas.
Viento del este, ayúdalas a tejer uno nuevo.
Viento del oeste, impide el recuerdo.
El eclipse oscureció el cielo de inmediato. Y de la nada apareció un vórtice con aroma a trébol y engulló a las personas que había en el valle. Jugaba con ellas del mismo modo en el que un tornado entreveraba las hojas que atrapaba en su hambriento interior.
Al arribar al pasado —si bien los Grey al completo recordaban los infaustos acontecimientos— solo las mujeres de la familia unieron las piezas y dedujeron quién había ocasionado la carnicería. Y también fueron las más veloces al atrapar a Margaret y arrastrarla hasta la habitación de la suegra. Sophie propuso que la envenenaran o que le cortasen la cabeza o que pensaran en alguna otra muerte dolorosa. Y las demás se sintieron tentadas. Solo evitó el deceso de la nigromante un tema práctico, pues no contaban con los implementos a mano y el tiempo apremiaba. Al final la ataron fuerte de las manos y de las piernas, la amordazaron y la encerraron con llave en el arcón que se hallaba a los pies de la cama... Y si el oxígeno se le acababa ninguna lo lamentaría.
—¡Apuesto a que ahora desearía haber adquirido el poder de mi padre! —Sophie lanzó una carcajada que la liberó de la ansiedad y que todas secundaron por el mismo motivo.
Poco después se repitieron los hechos de manera ordenada. En esta oportunidad Enrique avanzó hacia Francisco con una sonrisa de oreja a oreja mientras movía la cabeza para que su sombrero dorado despidiera destellos con el brillo del sol. Y, si bien dio la impresión de que colisionarían de nuevo y de que el combate sin cuartel sería inevitable, detuvieron con maestría las cabalgaduras y se abrazaron. Luego desmontaron de un salto, se quitaron los sombreros y volvieron a ceñirse en un abrazo. Las damas Grey soltaron un suspiro colectivo tan sonoro que el resto de los aristócratas las observaron con curiosidad. «¡Ignorantes!», pensó Sophie rencorosa. «¡No sabéis de la que os hemos salvado!»
Enrique y Francisco caminaron cogidos del brazo igual que los niños pequeños. Bonnivet le ponía a Suffolk la mano sobre el hombro como si fueran grandes amigos. Y Thomas Grey desfiló portando la espada del Estado sin que pudiera disimular el alivio que lo embargaba al reescribir los acontecimientos.
Un efecto adverso del hechizo consistía en que, mientras avanzaban, el conde de Surrey se rascaba el cuello de modo descontrolado hasta sacarse sangre y Borbón analizaba cada gota como si lo fascinase. El mariscal estaba tan distraído que cuando Enrique le alabó el caballo se lo regaló sin más y enfocó otra vez la atención en las arterias del conde. Otro efecto consistía en que Sophie no podía dejar de acariciar y de besar a su duque de Longueville, pues al hallarse a punto de perderlo había descubierto que lo amaba con toda el alma. Por fortuna, él le devolvía cada beso y correspondía a sus sentimientos.
El soberano inglés fue el anfitrión del primer banquete. Y, al contemplar la construcción temporal que había hecho levantar, la joven se vio obligada a reconocer que el esfuerzo de los seis mil artesanos de Inglaterra y de Flandes que había contratado para que trabajaran noche y día durante seis meses se recompensaba con la belleza del resultado final, un castillo con almenas que imitaba al de Calais. Contaba con una puerta en forma de arco en la que habían dibujado una y otra vez la rosa Tudor. Tanto las ventanas como las almenas se hallaban decoradas con imágenes de guerreros en actitud marcial, que parecían tan auténticos como cualquiera de los asistentes. Algunos disparaban flechas, otros tiraban lanzas arrojadizas y también los había que portaban cañones de mano.
Pese a que el tejado se trataba de una simple lona, lo habían elaborado con tanto detalle que todos lo creían de piedra. Y si no fuera por el olor a cal, a grafito y a pintura nadie diría que era reciente. No habían escatimado ningún gasto, pues mayólica dorada de excelente calidad revestía el suelo y las paredes lucían tapices como los de cualquier palacio real inglés. La única decoración discordante la constituían los borrachos desparramados dentro y fuera de las dos fuentes de las que manaba vino.
Sophie, tan cerca del cuerpo de Guy que parecían siameses, escuchaba las conversaciones como si estuviese envuelta en una burbuja de jabón.
—Me alegro de que hayáis tomado la iniciativa de proponer este encuentro, Santo Padre —halagó Margarita de Valois a Thomas Wolsey, ya que con esta intervención y el título que le daba le recordaban que los galos lo apoyarían en el intento de ser pontífice.
—Hija mía, la paz es un esfuerzo conjunto —le replicó este, pero el tono humilde no concordaba con la mirada avariciosa ni con el porte arrogante.
Hasta la joven, que se hallaba distraída, se percató de que el religioso se ponía tan orondo de orgullo como un pavo real.
Sophie efectuó una mueca cínica cuando el heraldo anunció:
—Yo, Enrique, rey de Francia...
Y estuvo a punto de largar una carcajada cuando el soberano, en medio de la pantomima que él mismo había organizado, lo frenó:
—No puedo serlo mientras vos, Francisco, estéis aquí. Decid, heraldo: «Yo, Enrique, rey de Inglaterra».
Pero pronto finalizó la tranquilidad. Porque, cuando Guy la dejó para formar parte de los actos, el monarca inglés se le acercó, le apretó el brazo con su fuerza descomunal y la arrastró detrás de una cortina que olía a rosas marchitas.
Y le murmuró al oído:
—Esta madrugada os espero en mis aposentos. —Le señaló con la cabeza en qué dirección estaban—. Y, por vuestro bien, por el de vuestro falso esposo y por el de los Grey, traedme alguna prueba de lo que habéis descubierto en vuestra labor de espía o no respondo de mí. ¡Os juro que si no venís os haré ejecutar por Alta Traición!
Después de amenazarla la soltó y se unió, sonriente, a la celebración. Y sin mostrar evidencia alguna de que acababa de arruinarle la vida. Igual que siempre, Enrique corrompía todo lo que tocaba. Se obligó a mentirle a Guy, le dijo que le dolía la cabeza y que pasaría la noche con su abuela porque no se sentía capaz de regresar a la tienda que les correspondía en la parte francesa. Y se sintió miserable ante su cara de preocupación, pero temía que matase al rey si era sincera. Sí fue honesta con lady Cecily. Le explicó la situación al completo y qué se proponía hacer.
—¿Estáis segura, querida nieta? —La anciana la abrazó—. Ya conocéis a Su Majestad. Podría ponerse violento y empujaros a hacer algo en contra de vuestra voluntad. Se nota que amáis a vuestro marido, ¿para qué dejar que ese perverso rey os arruine vuestra unión?
—Sé cómo tratarlo, abuela. Si no aparezco hará algo contra Guy o contra Bastian o contra cualquier Grey.
La seguridad que Sophie le había infundido a la voz horas antes no se correspondía con los miedos que le apretaban el corazón mientras caminaba por los pasillos hasta los aposentos del monarca.
—¡Ah, estáis aquí! ¡Os pedí que vinierais de madrugada y ya es de mañana! —pronunció Enrique cuando el guardia le avisó de su llegada—. No os quedéis ahí, ¡pasad! Os puede ver alguien y estropiaríais mi reputación de marido fiel. Si hay algo que me he prometido desde el inicio de mi matrimonio es ser discreto con mis aventuras.
El rey se enfundaba en un camisón masculino y por encima lucía una bata de seda púrpura. Verlo tan informal como cuando eran amantes le provocó un nudo en la garganta.
—Lo siento, Majestad. No me resultó fácil encontrar una excusa con tan poco tiempo de preaviso —se disculpó Sophie mientras anhelaba perderlo de vista para siempre.
—Hubo una época no tan lejana en la que no era preciso avisaros nada —le soltó, rencoroso, y la belleza del semblante quedó opacada por la máscara de crueldad—. ¿O acaso ya os habéis olvidado de cuánto disfrutábamos en el lecho?
A la joven le costó un esfuerzo sobrehumano controlar las náuseas. Y, para distraerlo, le entregó la misiva que llevaba en el bolsillo.
—Esta carta es de Margarita de Valois a su hermano Francisco. Comprobaréis, Majestad, que mantienen una relación incestuosa.
—¡¿Qué?! —El soberano se desmoronó sobre el lecho, y, con precipitación, comenzó a leerla.
Sophie no lo imitó. Se mantuvo de pie para no darle ideas extrañas que le despertaran la libido. Durante diez o quince minutos nada estropeó el silencio. Solo el entrecejo fruncido del monstruo anunciaba a las claras qué opinaba de lo que leía.
—¿Creéis, Majestad, que mi descubrimiento vale los esfuerzos que os costó hacerme vuestra espía? —lo apremió, impaciente por concluir la entrevista de una buena vez.
Porque se sentía sucia al traicionar a personas con las que compartía el presente, aunque despreciase la conducta con la que se comportaban. Esperaba, al menos, que tal deslealtad sirviera para proteger a sus allegados.
—¡Es mucho más importante que cualquier información que cabría esperar! —exclamó, entusiasmado—. ¡Lo que no entiendo es cómo pueden rendirse ante una pasión tan antinatural! Yo tengo a María y a Margarita y jamás se me hubiese ocurrido hacer algo semejante con ellas. ¡Y ahí está «Su Cristianísima Majestad», que se acuesta con su hermana y con todas las mujeres que lo rodean! ¿Quién lo diría?
—Es un comportamiento aberrante, Majestad, coincido con vos —y luego le mintió—: Debo volver a los aposentos de mi abuela. Si se despierta y no estoy pensará que me han raptado y alertará a los demás.
—¿Os cuento un secreto, lady Sophie? —le preguntó y el tono sensual disparó las alertas de la chica—. Me había olvidado de lo bella y de lo mansa que sois. Siempre os habéis comportado obediente a vuestro amo y señor. Ya sabéis que no me gustan las mujeres gritonas ni las que quieren entrometerse en política. Y, menos todavía, las que hablan demasiado o las que se ríen de forma estridente. ¡Sois perfecta para mí!
Efectuó una pausa. Luego la avasalló con la descomunal altura y empleó la potente fuerza muscular para empujarla sobre el lecho, de nuevo como si fuese de su propiedad.
—Es una pena que deba dejaros en Francia, pues como espía habéis demostrado ser muy efectiva. —Le acarició el rostro con rudeza—. Pero hoy os quedaréis aquí y satisfaremos todos mis anhelos.
Y Sophie deseó morir por ponerse al alcance de un hombre despiadado y cuya perversa naturaleza competía con la del mismísimo Diablo.
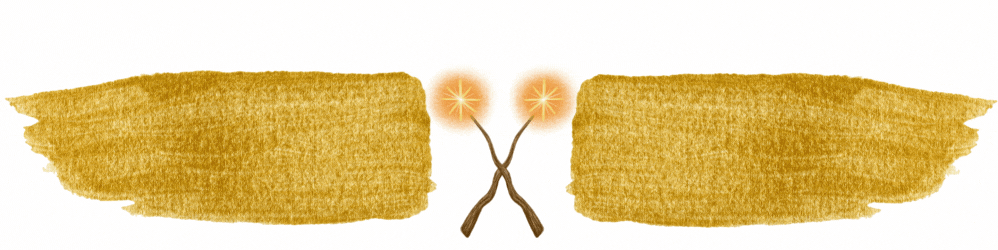
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro