Volvemos a vernos, lector
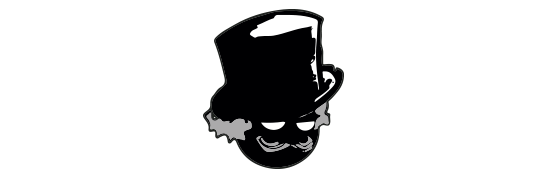
Así es, lector, nos volvemos a ver. Por si no le ha quedado claro, déjeme decirle que soy Gutts. Me toca narrar esta parte, pues el autor de esto ha creído que mi conversación con Margareth era lo suficientemente interesante como para no obviarla. Pero, digo yo: ¿no sería más fácil narrar esto en tercera persona? Así no habría que ir cambiando de narrador cada vez que se ha de explicar algo que Cross no ha vivido...
En fin, qué le vamos a hacer. Como ya sabe, al terminar de hablar con ese par de tarambanas me fui corriendo a ver a Margareth. Galopé hasta el coche y coloqué la sirena —yo siempre llevo una que se pega en el techo, por si surge un imprevisto—. Así tendría vía libre para acelerar todo lo que quisiera. Me daba igual que no hubiera motivo para utilizarla: el Toro de la Central hace lo que le sale de los cojones.
Como un rayo globular que se acaba de colar por una chimenea, recurrí a máxima velocidad todos los atajos hasta el hospital donde se encontraba la pequeña. Normalmente visitaba la tumba de mi mujer antes de ir a ver a Margareth, pero en esta ocasión, como supongo que entenderá, no me lo podía permitir.
La preocupación me hacía pisar el acelerador hasta un punto exagerado. ¿Qué haría si a aquella pobre niña le había pasado algo? No había tenido ya suficiente, ¿que encima tenía que venir yo a destrozarle aún más la vida? No me perdonaría nunca que mi futura hija adoptiva se volviera a ver involucrada en esta historia de tragedias.
Después de un trayecto de quince largos minutos, llegué al hospital. El coche quedó aparcado como mis nervios me permitieron, y enseguida corrí hacia el blanco y ancho edificio.
Al llegar al anaranjado vestíbulo principal, enseguida caminé hacia recepción. Erica, una recepcionista encantadora y atenta, me saludó al verme. Tuve suerte, ya que las enfermeras se solían turnar para estar en la recepción y Erica era quien más contacto tenía con Margareth. Enseguida se dio cuenta de mi crispación.
— Qué necesita, señor Gutts? Le veo alterado —me preguntó.
Esperé unos segundos para tranquilizar el cerebro y ordenar las ideas para convertirlas en palabras.
— ¿Cómo está Margareth? ¿Se ha levantado bien? —pregunté, desesperado.
Erica hizo una mueca de extrañeza.
— Sí, ha desayunado bien y está de bastante buen humor. Su herida evoluciona bien. ¿Por qué lo pregunta?
— Quisiera verla ahora mismo, ¿es posible?
— Ahora mismo no, el horario de visitas comienza más tarde porque todavía están repartiendo desayunos...
Enseguida, la chica se estremeció. Retrocedió con la silla, aterrorizada.
Este es el efecto que provoca LO que mis hombres llaman humorísticamente como la Mirada del Toro. Una que reservo a los criminales que más se resisten a los interrogatorios. Mi cara se tensa, el bigote se dobla hacia arriba, todas las arrugas se vuelven más profundas, las cejas se arquean de forma diabólica (o eso dicen) y los ojos se convierten en los de una bestia a punto de embestir. Es una mirada llena de odio, de alguien que en cualquier momento atacará de una forma cruel y despiadada si no se satisfacen sus deseos. Me dolía muchísimo tener que utilizar esa estrategia en una chica tan maja como Erica, pero no tenía más remedio.
La pobre joven me miraba confusa, incapaz de descifrar la furia que transmitían mis ojos. Si hubiera sido cualquier otro, no habría dudado en llamar a la policía o a los de seguridad. El problema es que ese que quería que ella se saltara las normas era la máxima autoridad de aquella ciudad.
— De acuerdo, pase... —Se rindió finalmente.
Cambié la mirada al momento. Suspirando, enseguida me disculpé.
— Perdóname, Erica. Pero necesito verla sí o sí para asegurarme de que está bien. Ya te compensaré por lo que te acabo de hacer, te lo prometo.
— ¿Es un tema policial? ¿Quiere que llame al director del hospital? —me preguntó, más calmada después de oír mis palabras.
— Sí, siento no poder decirte nada. Y no, no avises a nadie.
Erica intentó improvisar una sonrisa, pero aún se le notaba el miedo en la cara. Me tomé aquel gesto como una aceptación de mis disculpas.
Me puse en marcha ipso facto, subiendo las escaleras hasta el piso de arriba. Avancé por el pasillo mientras esquivaba los carros de las enfermeras que repartían los desayunos. También aprovechaba y esquivaba las miradas de extrañeza que me enviaban aquellas mujeres.
Por fin, me planté delante de la puerta de la habitación de Margareth. Esta vez venía decidido. Entré sin pedir permiso.
— Señor Gutts, ¿qué haces aquí? —preguntó enseguida la niña, sorprendida.
Como en las visitas anteriores, estaba sentada en la cama con la manta hasta la altura de la cintura. Llevaba la camisa y los pantalones cortos que le había comprado días antes, y aún no le habían retirado la bandeja del desayuno, llena de platillos y tazas vacías. La luz del Sol, que se colaba por la ventana de su izquierda, rebotaba en su cabello dorado e iluminaba toda la habitación. Erica tenía razón: tenía muy buena cara, más que los otros días. Cuando me miró con esos ojos inocentes y aún tristes, azules como una laguna deslumbrada por la luz de la Luna, mi alma enseguida se tranquilizó.
Aun así, mi corazón seguía latiendo aceleradamente. Sólo había una cosa que conseguiría calmarlo. Me senté a su lado. Ella me miraba con curiosidad.
— ¿Cómo estás, Margareth? ¿Todo bien?
Tardó unos segundos en contestar. Seguía sin entender mi visita.
— Sí... Todo bien. Esta noche no he tenido pesadillas, y ya no tengo tanto sueño como los otros días. La mano ya no me duele tanto —respondió, algo intimidada.
— Y, cuando te has levantado, ¿no te has notado nada extraño en el cuerpo?
— No... Estoy como siempre.
Ella seguía mirándome llena de confusión. Me fiaba de sus palabras, pero aun así necesitaba asegurarme. Tragué saliva, incrédulo ante lo que le iba a pedir a la pobre chica.
— Margareth... Necesito que te quites la camisa.
Agaché la cabeza enseguida, avergonzado. Ella se puso como un tomate y me lanzó una mirada que nunca hubiera deseado recibir.
— ¿Qué quiere hacer, señor Gutts? —me preguntó.
Sabía que su pregunta no tenía ninguna connotación perturbadora, pero aun así la sentí como una hostia directa a la cara.
— No hagas esa pregunta, mujer, que suena fatal... No pienses mal, enseguida te cuento...
Margareth seguía mirándome, aterrorida. No podía obligarla a hacer tal cosa.
— Mira, no es necesario que te la quites. Sólo necesito que me enseñes un poco el pecho izquierdo. Pero no me enseñes nada, no sé si me entiendes...
Era inútil, intentara lo que intentara seguía quedando como un enfermo.
Sorprendentemente, Margareth empezó a desabrocharse los primeros botones del cuello de la blanca camisa. Una vez hecho, estiró la pieza hasta enseñarme la parte que le había pedido. La pobre chica seguía con la cara roja, y se esforzaba muchísimo para no enseñarme más de la cuenta.
Al instante le dije que ya era suficiente. Respiré tranquilo. Margareth no tenía la marca que nos había salido a Queen, a Cross y a mí.
Ella volvió a abrocharse la bata, y el rubor de su rostro se fue marchando poco a poco.
— No te ha salido ninguna marca en ningún lugar del cuerpo, ¿verdad? —le pregunté para acabar de confirmar.
— No. La enfermera tampoco ha visto nada.
— Bueno, me alegro.
— ¿Qué pasa, señor Gutts? —preguntó, aun confusa.
No valía la pena ocultarlo.
— Ya que te he hecho pasar por este mal rato, yo haré lo mismo —dije.
Y así lo hice. Me quité la gabardina y me desabroché la camisa. Le mostré el pecho a Margareth, enseñándole la marca. Ella estaba sorprendida y extrañada, deseaba preguntar.
— Ayer, Cross, Daniel Queen y yo atacamos al loco de las gafas. Pero nos encerró dentro de una especie de torre y aparecieron una serie de personajes extraños. Cuando nos hemos despertado esta mañana, los tres teníamos este tatuaje. Y Cross y yo hemos ido corriendo para saber si a ti o a sus familiares también les había salido.
Margareth cambió la cara, por fin entendía qué pasaba.
— ¿Y es peligrosa esta marca? —preguntó, mostrando preocupación.
— Creemos que no. Si lo fuera, ya nos habría pasado algo —respondí, suavizando lo que sabíamos para no asustarla.
— Ten cuidado, señor Gutts, por favor —me pidió.
El dulce tono de voz con el que me hizo esa petición me dejó sin palabras. Sólo supe asentir con una sonrisa. Me llenaba de alegría que se preocupara por mi estado.
De repente, la chica puso una cara desconocida para mí. Parecía pensar algo que yo no sabía descifrar.
— ¿Has dicho que también iba con vosotros el Daniel Queen? —me preguntó, intrigada.
Aquella duda me cogió con la guardia baja. No me esperaba que se interesara por ese chico.
— Sí. Por lo visto, Cross y Queen son conocidos de hace muchos años. Cuando se dieron cuenta, enseguida Daniel se juntó con nosotros. Y ahora nos ayuda a luchar contra el loco de las gafas.
La intriga de Margareth no desapareció completamente, pero algo me decía que había satisfecho su curiosidad. Una tímida sonrisa surgió en su rostro. Cuando me disponía a preguntar, la niña me interrumpió.
— A veces puede parecer muy antipático, pero conmigo siempre se portó muy bien. Excepto el día que ayudó a Cross, que sí me enfadó bastante.
Aquella confesión me llenó de sorpresa.
— Vaya, no me lo esperaba. Él siempre está diciendo que odia los humanos.
Margareth rio.
— Sí, es verdad que los odia. Pero siempre que yo me despertaba de una pesadilla, muerta de frío y de miedo, él estaba allí al lado y me empezaba a hablar de sus arañas o de los animales de los bosques. Y entonces yo conseguía calmarme.
¡Fíjate tú con el exterminador de la humanidad! Ahora resultaba que había estado cuidando de una niña.
— Pues eso no nos lo ha contado. Ya se lo recordaré. Aunque me pregunto por qué se preocuparía por ti.
— No sé, pero me alegro de que las cosas hayan terminado bien con él.
En ese momento, un fugaz recuerdo se me cruzó por medio. Ahora, de alguna manera, entendía por qué Queen había aparecido el día que visitamos la casa de Margareth. Y aun así, me faltaban detalles.
— Entonces, ¿le pediste a él que nos diera la carta con la que nos retaste a la batalla en el parque? —pregunté.
Y Margareth bajó la cabeza. Una triste mirada ensució su cara, y pude deducir que en cualquier momento se pondría a llorar. Sin darme cuenta, había tocado un tema demasiado delicado. Recordar ese momento para Margareth no sería nada agradable, y yo la había obligado a hacerlo. ¡Mira que eres burro, Peter!
— Perdón, Margareth. No quería hacerte recordar ese día, lo siento —dije, intentando arreglar la situación.
Ella me lanzó una mirada llena de melancolía.
— No se preocupe, señor Gutts. No tiene que pedir perdón. De hecho...
La joven respiró profundamente. Quería decir algo que le costaba muchísimo. Yo la miraba intrigado, sabía muy bien qué quería pedirme.
— ¿Tiene veinte minutos para explicarle algo? Es sobre mis padres y ese día...
Y volvió a bajar la cabeza, a punto de llorar. Me sorprendió la madurez de aquella acción por su parte y la inteligencia que demostraba con ella.
Un día oí decir a Cross (a saber de quien lo había oído él) que los hombres y las mujeres procesamos de forma diferente los problemas. Los hombres solemos asimilar lo que nos angustia y lo masticamos desde dentro, en silencio, sin que nadie lo sepa. Cuando hemos llegado a una solución o a una conclusión, la compartimos con la gente más cercana. Las mujeres, en cambio, exteriorizan más los problemas: necesitan explicarlos a alguien y, a medida que van hablando de ellos, los van procesando y finalmente, cuando el discurso ha terminado y el interlocutor las ha escuchado con atención y sin interrumpir, llegan a una solución.
No suelo creer en las tonterías del detective, pero quizá era eso lo que necesitaba Margareth. Poner en palabras ese torbellino de experiencias negativas que había vivido y deshacerse de ellas. Desahogarse con alguien de confianza y liberarse de aquella tortuosa carga. Además, todavía habían quedado cosas sin saber sobre el pasado de la joven.
— Claro que tengo tiempo, Margareth. Cuéntame qué pasó el día que tus padres murieron. Suéltalo y, cuando lo hayas sacado todo, volvamos a empezar de cero.
La pequeña levantó la cabeza con una sonrisa. Agradecía mi disposición a escucharla. Con la mirada intenté transmitirle que no era necesario que me lo agradeciera. Al fin y al cabo, yo era el único que podría escucharla.
Ella tragó saliva y se preparó. Apretó los puños, aferrándose a la manta como si necesitara algún apoyo. Todo su cuerpo empezó a temblar.
— Cuando la Editora me dio la pluma, al principio no sabía qué hacer. Cada cosa que escribía se iba, así que cogí el abecedario que habíamos inventado con una amiga y empecé a escribir algunas letras. Al principio me asusté cuando aparecieron los animales de mis sueños, pero enseguida probé nuevas letras y aparecieron más y más, incluso algunos que ni recordaba. Yo siempre he tenido sueños muy vivos, y convertía mi habitación en esos campos tan bonitos y los hacía venir, y jugábamos durante toda la tarde. Y todo lo hacía en secreto, porque si se lo contaba a mis padres tenía miedo de que todo desapareciera..-
— Me imagino que hasta ese momento todo iba bien, ¿no? —le interrumpí, al ver que un sollozo hacia que ralentizase el discurso.
— Sí. La escuela iba muy bien, mis padres me querían mucho y por las tardes me divertía mucho con esos animales. Cuando tenía que hacer que se fuera porque ya llevábamos mucho rato jugando, los echaba tanto de menos que los dibujaba en las paredes de la habitación. Mis padres me dejaban porque veían que me gustaba mucho tener la habitación así. Daba las gracias a la Editora cada día, porque gracias a ella no me aburría nunca. Hasta que un día...
— Tuviste la primera pesadilla, ¿verdad?
Margareth va asintió con la cabeza. Volvió a coger aire.
— Lo recuerdo muy bien. Yo estaba en medio de una llanura muy oscura. Era todo lo contrario a mi mundo colorido. Mis animales me rodeaban y me miraban asustados. Y de repente, aparecían aquellos monstruos de un brazo y empezaban a perseguirnos... Y cada vez que cogían a uno de mis animales, les hacían cosas terribles. Al final, cuando sólo quedaba yo, todo se volvía negro y un montón de ojos rojos me miraban...
En ese punto su voz se rompió. Se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar. Yo no hice ningún gesto: ella tenía que sacarlo todo. Tampoco tenía voz para decirle nada: la emoción y tristeza con que me contaba su historia me tenían conmovido. Lo único que deseaba era que acabara lo antes posible para poder abrazarla y decirle que ya no era necesario que sufriera más, que ahora me tenía a mí.
Se quitó las manos de la cara y volvió a la posición de antes. Entre llantos y con la cara empapada, la pequeña continuó.
— Esa fue la primera. Después, las pesadillas eran muy similares pero cambiaban un poco. A veces era una nube lo que me lanzaba un montón de pinchos, y en otras los monstruos me rompían en pedazos y me comían. Y yo, todo aquello, lo sentía. Notaba el dolor, como si me lo hicieran ahora mismo. ¡Era horrible, señor Gutts!
Volvió a detenerse para secarse las lágrimas. Aproveché para darle un pañuelo del paquete que llevaba encima, que aceptó dándome las gracias.
— Dejé de invocar mis animales. Cuando los hacía venir, se quedaban en la habitación, inmóviles, mirándome. Era como si me culparan por lo que les había pasado. La pluma se fue oscureciendo cada día más. Y no me atrevía a decir nada a mis padres por miedo que no me creyeran. Así que la única manera que tenía de liberarme de aquellas pesadillas era dibujarlas en la habitación. Pero al poco tiempo ni eso sirvió. Mis padres se dieron cuenta de los dibujos y vieron que empezaba tener peor cara. Les expliqué que tenía pesadillas y me intentaron ayudar durante las noches, cuando tenía una. Pero no sabían cómo curarme.
— ¿Y empezaron a llevarte a psicólogos? —le volví a interrumpir.
— Sí. En la escuela también intentaban ayudarme, pero yo cada día tenía peores pesadillas y me sentía más cansada. Fui a cuatro médicos diferentes, y cuando se lo conté todo al primero, me miró con una cara que no me gustó nada. Desde aquel día decidí que no se lo contaría a nadie, ya que no me creerían. Los médicos me preguntaban cosas muy extrañas, sobre la escuela o las amigas, y yo, por supuesto, tenía que decir que no a todo. Nadie me entendía, señor Gutts...
Volvió a detenerse y bajó la cabeza para dejar caer unas cuantas lágrimas. Le pregunté si quería un vaso de agua, pero me dijo que no. Yo me sentía impotente, ojalá hubiéramos conocido a aquella chica antes para evitar tanto sufrimiento. Mientras esperaba a que recuperara el aliento, me surgió una duda.
— Pero me has dicho que habías dejado de utilizar la pluma, ¿no? Si fue así, las pesadillas deberían haber desaparecido.
Ella levantó la cabeza. Hizo una mueca de sorpresa, como si acabara de darse cuenta de que se había dejado algo importante de la narración.
— No, yo no había dejado de utilizar la pluma. Había dejado de invocar animales. Pero, cada tarde, escribía la letra que hacía aparecer el mundo de mis sueños. Lo que más deseaba era volver a ese campo de césped que siempre me tranquilizaba. Pero no funcionaba, las letras parpadeaban pero enseguida se iban. Más tarde, cuando mis padres ya estaban muertos, la Editora me dijo que no aparecía nada porque la pluma estaba haciendo el cambio entre mis sueños anteriores y las pesadillas... —explicó.
— Pero aun así, la pluma seguía detectando que estaba siendo utilizada y por eso seguían funcionando los efectos secundarios... Supongo que en ese momento no te diste cuenta de que el problema era la pluma.
— No. Vino todo tan de repente que no supe darme cuenta. Además, tenía la cabeza tan cansada que incluso las cosas más tontas me costaban mucho. No lo supe hasta la muerte de mis padres, cuando la Editora me llamó y me explicó que para revivir mis padres y hacer desaparecer las pesadillas debía conseguir todas las plumas. Y no ha sido hasta ahora que he visto que las pesadillas se van si no usas la pluma... Me engañó.
Margareth se mordió el labio, enfadada. Pero pronto se destensó y volvió al posado triste. Empezó a temblar de nuevo. Con más dificultad que antes, prosiguió.
— Y ahora toca... Aquel día...
Y se volvió a detener. Ese día... La muerte de sus padres. El día en el que su vida cambió para siempre y empezó la pesadilla en la vida real.
— Recuerdo que fue un martes por la tarde. Como desde hacía semanas, llegué agotada de la escuela y no quería hablar con nadie. Sólo estar sola e intentar descansar. Mis padres no me molestaban porque sabían lo mal que estaba. Como cada día, cogí la pluma y dibujé el símbolo de siempre... Y ese día, después de mucho tiempo intentándolo, la pluma funcionó. Pero lo que trajo fueron cuatro de los monstruos de mis pesadillas... Al verlos, grité tan fuerte como pude y me escondí debajo de la cama. Mi padre subió a la habitación enseguida y, al abrir la puerta, se encontró los monstruos de cara. Salió corriendo escaleras abajo y los monstruos lo persiguieron hasta el comedor, donde estaba mi madre. Yo, desde la cama, me tapaba los oídos. Pero aun así oía los gritos y los golpes en el piso de abajo...
Hizo una pausa para respirar. Esta vez, sí quiso un poco de agua. Con uno de los vasos que tenía en la bandeja del desayuno, me dirigí al baño y lo llené. Después de un par de tragos y de secarse las lágrimas, Margareth continuó.
— Cuando los golpes y los gritos se detuvieron, salí de la cama, muy asustada. Bajé las escaleras y me acerqué al comedor... Los monstruos estaban metiendo lo que había quedado de mis padres en el armario, como si fueran ropa sucia. No pude más y me fui de casa corriendo. Me escondí en un callejón y allí vomité y me puse a llorar. Pasé la noche en la calle y, al día siguiente, la Editora me llamó y me lo contó todo. Fue entonces cuando conocí a todos los demás Escritores. Saber qué hacer me ayudó bastante, porque estaba convencida de que podría solucionarlo todo. Los primeros días me daban mucho miedo, pero al final conseguí invocar a los monstruos de mis sueños y usarlos sin que me asustaran, y me atreví a volver a casa la semana siguiente y cerrarlo todo para que nadie viera lo que había pasado. Pero aun así, los primeros días fueron muy duros. Daniel Queen me ayudó a pasarlo un poco mejor, ya que me traía comida robada de los supermercados. Vivir en la calle era horrible y yo no me veía capaz de conseguir las plumas. Elizabeth era demasiado buena conmigo y no quería hacerle daño; Daniel Queen me ayudaba mucho y yo sabía que no sería capaz de hacerle nada; al de las gafas no lo llegué a ver hasta hace poco; la chica de cabellos blancos se ofreció a ayudarme cuando la necesitara, así que decidí dejarla para la última; y el antiguo dueño de la pluma de Cross fue mi objetivo, pero mientras lo vigilaba para encontrar el momento de atacarlo se metió en el nido de Queen y él lo mató una noche que yo buscaba un lugar donde descansar.
— Y entonces llegamos nosotros, ¿verdad?
— Sí. Cuando la Editora nos dijo que había un nuevo Escritor y nos dijo dónde vivía, me alegré. Después de encontrarnos por primera vez, vi que no sería tan fácil como pensaba y pedí ayuda a la chica de cabellos blancos. Cuando vio mis monstruos cambió la manera de mirarme y se marchó a media pelea en el parque porque mi niebla era muy oscura y tapaba el Sol. Al principio Cross me cayó mal porque se reía de mí. Pero, vigilándole desde cerca de su casa y siguiéndolo por la calle, me di cuenta de que erais personas muy divertidas. Me daba rabia tener de haceros daño, pero como las bromas de Cross me hacían enfadar, acababa queriéndome vengar.
— Cross, como siempre, haciendo amigos —comenté, destensando un poco la situación.
Margareth intentó sonreír. La conversación había cambiado de tono y las lágrimas habían dejado de caer de los ojos de la joven. Aquello me animó. De repente, me surgió una pregunta.
— Y, Margareth, ¿cómo lo hacías para seguirnos?
Ella se sorprendió de que le preguntara aquello.
Como policía con mucha fama, estaba acostumbrado a ser espiado por gente de todo tipo. Y vigilar mis hombros era un hábito que tenía incorporado en la rutina diaria. Me costaba entender que una niña hubiera conseguido seguir al Toro durante más de un día. Cross es un despistado de cojones y ya me suponía que él no se daría cuenta de nada.
— Una de las letras me permitía crear una especie de portales, los que utilizaban mis monstruos para salir del suelo en aquella llanura oscura. Con ese portal sólo tenía que imaginar el lugar donde tenía que estar al otro lado y podía verlo a través de él. Si lo atravesaba, aparecía en el lugar, pero no había otro portal de salida, era invisible a vuestros ojos. Así que os vigilaba desde muy lejos, normalmente desde callejones, y os veía y os oía a través del portal.
Lo del portal me sonaba: era lo que había utilizado en el parque para huir. Ahora lo entendía todo. Aquella niña era bastante más astuta de lo que pensaba. Pero, pensando en aquello, una pregunta cruzó mi mente.
— Entonces, si podías ir a cualquier lugar y sabías donde vivíamos. ¿Por qué no nos atacaste mientras, por ejemplo, dormíamos?
— Porque me daban miedo los remordimientos. No me quería sentir una mala persona. Tampoco quería mataros, yo lo único que quería era obligaros a darme la pluma. Y si para ello os tenía que hacer daño, pues aún podía soportarlo. Pero no quería matar a nadie... Intenté robarle la pluma a Cross varias noches, pero siempre me acababa rindiendo porque no quería que me oyera y me angustiaba mucho...
Me respondió enseguida, intentando justificarse. Yo me rendí ante la ternura de aquella explicación. Al fin y al cabo, no era más que una niña incapaz de hacer daño. Sólo quería recuperar lo perdido y un monstruo la estaba utilizando.
— ¿Y por eso decidiste enfrentarte contra nosotros cara a cara?
— Sí. El día que fuisteis a mi casa yo os vigilaba. Al ver que descubriríais lo que había dentro, me desesperé y no supe qué hacer. Desde la esquina empecé a llorar, y entonces apareció Queen con un trozo de papel y un bolígrafo. Me dijo que, si quería, él podía daros un mensaje de mi parte. Y decidí que todo debía terminar ya, porque después de descubrir el cadáver de mis padres toda la policía me perseguiría.
— Y el resto es historia...
Por fin, Margareth terminó su relato. Le di otro pañuelo para secarse las lágrimas que le quedaban y dio un largo suspiro. Se la veía más animada.
Yo también me tranquilicé.
— ¿Cómo te encuentras ahora que lo has soltado todo? —le pregunté.
Intentó sonreír de nuevo y me miró con unos ojos llenos de gratitud.
— Mucho mejor, señor Gutts. Gracias por escucharme. Necesitaba contárselo a alguien.
— No hay de qué, Margareth. Sé que no podré sustituir tus padres, pero te prometo que intentaré todo lo posible para que seas feliz. La pesadilla ya ha pasado, es hora de que empecemos de nuevo. Tanto tú como yo.
— ¿Usted también? —preguntó, extrañada.
— Yo perdí a mi mujer hace diez años. Y, desde entonces, he vivido por el simple hecho de que la muerte no ha venido a verme. Como tú con Queen, Cross me ha ayudado a que estos años hayan sido más llevadores, pero me sentía vacío. Ahora que vendrás a vivir conmigo, siento que tengo una razón para continuar —le confesé, nostálgico.
Margareth sonrió una vez más. Con una ternura inmensa, la joven me cogió la mano derecha y la sujetó fuertemente con ambas manos. Una de ellas, la de la herida, temblaba. Le dolía, pero aun así no quería soltarme.
— Por cierto, ¿cómo está Cross? —me preguntó, después de unos segundos.
— Metido en todo el follón. Además, últimamente los efectos secundarios de la pluma la están afectando mucho, así que no está del todo animado. ¿Recuerdas lo que te hizo en la mano? Aquello lo empezó todo, fue culpa de la pluma. No se lo tengas en cuenta, está deseando verte y curarte escribiéndote "felicidad". Aparte de todo eso, está bien.
Margareth rio.
— Vaya, pues a mí que no me escriba nada. Ya estoy harta de plumas. Y no se preocupe, aunque tuve un susto muy fuerte y aunque la mano todavía la tengo un poco mal, sé que quien me disparó no fue el Cross de verdad. El Cross de verdad es risueño y bromista, y en el fondo se preocupaba mucho de mí.
— Exacto. Ah, y por cierto: está deseando que conozcas a su hija de cinco años. Quiere que seáis amigas. Te aviso de que es tan hiperactiva como Cross, pero mucho más educada.
El rostro de la joven se inundó de sorpresa.
— Es un poco pequeña, pero seguro que nos caemos bien —Levantó la mirada, imaginándose a su futura amiga— Estoy muy contenta de tener una amiguita por allí, porque dejé de juntarme con las de la escuela cuando pasó todo aquello.
Me contagió aquella diminuta alegría. Al mirar el reloj, me di cuenta de que habíamos estado hablando bastante más que veinte minutos. Era hora de irse.
Pero cuando intenté hacerle la señal a Margareth de que debía irme, la niña me agarró la mano con aún más fuerza. Aquellos azules ojos que parecían pedir piedad me ganaron.
— De acuerdo, mujer, me quedaré un rato más... —Cedí, expresando una dulce derrota.
Margareth me agradeció el gesto con una cálida sonrisa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro