II

Ellas se dibujaban solas, aparecían sombreadas en el lienzo, él solo repisaba los bordes y, poco a poco, iban apareciendo las imágenes...
Una ventisca empujaba la arboleda que, se sostenía abrazada danzando la melodía de la shakuhachi. Los pétalos rosados giraban en las corrientes de aire y acababan enredados en los matorrales... Veía las caras que dejaba el vaho sobre las ventanas, veía ojos entre las ramas; su cabello eran las hojas, sus labios, los cerezos; su cuerpo, un tronco delgado y serpentino.
La brisa le contó al oído: a veces era un murmullo lejano y, otras, música Zen; quizás se confundía con la caída del agua sobre el remanso, la lluvia furiosa contra el tejado, o los ruidos de animales que lo contemplaban, desde las sombras del jardín... Escuchaba la espada blandiéndose, los pasos huyendo, la respiración agitada y los gritos desesperados.
Los escuchaba y él solo describía lo que le mostraban, y sentía que eran letras prestadas...
Le mostraban las imágenes tan palpables tan visibles y las vivía como si estuviera allí. Él era el protagonista, a veces era hombre, una mujer, un niño, una anciana..., un kodama. Tenía mil personajes dentro y cada uno, una vida diferente; en otra época, en otro mundo aguardando a que se abriera el telón. Los quería a cada uno, con sus rarezas, miedos y oscuridades.
Él escribía y todos oían y veían las imágenes...
La bella Saya, en la tina, se bañó con sangre que fluía de sus venas. El joven Hiro bebió un elixir que le deshizo la garganta. El pequeño Ikari subió a la cima del Fuji extendió los brazos... y no voló. La lista no terminaba y el escritor comprendió como le cobraban las palabras prestadas.
Los rayos del sol intensificaron el verde de las hojas y como hipnotizado, el escritor entró flotando en el Mar de árboles. Los curiosos que pasaban, abstraídos contemplaron aquella imagen: El reflejo de la luna llena, titilaba en el río, y las ramas se mojaban con el agua plateada. Delante del astro, una silueta oscilaba colgada del viejo ciprés.

—¡Fin! ¿¡Eso era todo!? —Se queja Luisa pasando páginas.
—Más o menos lo que me dijeron —confirma Mónica.
—Pues no me asustó nada.
—¡Jum!
—Es como romántico.
—¿Romántico?
—Es raro... pero lindo.
—Ya.
—Hasta rimaba y todo.
—Quizás hablaba de él mismo... No te preocupes por maldiciones.
—¿¡Ah no!?
—Tienes pésima comprensión lectora.
Son las nueve de la mañana del domingo. Pero afuera, parece más temprano, el sol todavía se esconde de la lluvia que no cesa. Las hermanas que se habían acostado tarde y despertaron de madrugada; pasan el tiempo entre lecturas acompañadas de un café.
Luisa acaba de prender la tele se estira en el sofá y empuja con los pies, los libros sobre la mesita del teléfono, los que trajo a primera hora de la biblioteca. El del coleccionista, cae abierto boca abajo.
—¡Mira lo que hiciste! —Mónica recoge el libro y alisa las hojas que se doblaron al caer.
—Lo siento, ya no quiero leerlos —Y se tapa la cara con un cojín.
—¡Jum! Ya lo sabía —le reprocha.
Luisa no presta atención, ahora su interés está puesto en las imágenes que solo le muestran la tele. Mónica vigila ansiosa la pantalla del celular y de repente, aparece el símbolo en verde de una llamada entrante.
—¿¡Don Orlando!? —pregunta exaltada.
—¡Sí!, la SIJIN tiene acordonado el edificio, encontraron rastros de sangre usando luminol. Andrea va para allá, pregunten por Felipe Pulido. Es amigo mío.

La carretera está llena de charcos, que el carro de Mónica levanta al pasar. Ella se ha ido usando ropa deportiva, no se maquilló, se sujetó el pelo con la coleta que le quitó con algunos cabellos a la hermana y, en lugar de los de contacto, lleva unas enormes gafas que no le dejan lucir sus ojos pardos. Arruga la frente al ver su cara en el retrovisor. No se había visto así desde que preparaba el proyecto de grado.
Serpentea las dos últimas curvas y siente un punzón en el pecho apenas empieza la arboleda, el único espacio donde no llueve, se acaba el túnel de árboles y aparece el edificio: rodeado de luces de patrullas y una cinta amarilla que lo separa de los curiosos. Ni la lluvia los espanta.
Encuentra Andrea en el tumulto y la saluda con señas.
—Apúrate que este señor, Pulido, te espera —La afana Andrea y la lleva del brazo con el investigador.
Pulido, un hombre maduro que se rehúsa a pensionarse, se lleva una sorpresa al ver a la jovencita de sudadera y cola de cabello, no agradable, lo delata su gesto en la boca.
Mónica se presenta y sin disimulo examina al hombre de apariencia impecable y arrugas en el entrecejo.
—¿Muchos asesinos locos? —Mónica busca conversación mientras le sigue el paso.
—Asesinos y locos, siempre, pero nada tan elaborado, aquí rara vez se esfuerzan.
—Tampoco los investigadores... —Termina la palabra y se muerde el labio inferior, sabe que ha metido la pata.
—Nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo, lo que haga la fiscalía después, ya está fuera de nuestro alcance.
—Sí, sí, a eso me refería —corrige sonrojada.
—Cosas así, solo se ven en el cine, ah, y en los Estados unidos.
—Sabe —intenta simpatizar de nuevo—, antes pensaba que el cine inspira a los sádicos, pero son los sádicos que inspiran al cine, como hay gente loca por allá y después dicen que nosotros los tercermundistas, somos los salvajes.
—Ajá —responde indiferente y mientras doblan en el último tramo que los lleva al cuarto piso, agrega—. El cine solo les enseña a usar armas y borrar huellas.
—¡Pues sí!... Esto lo hice yo —Señala el hueco en el escalón que le dañó sus zapatos favoritos—, es que bajé muy rápido.
—¿¡La seguían!?
—No —Voltea a verlo—, pero sentía que sí.
El investigador asiente desconcertado.
—Entonces fue usted... —murmura, enseguida pregunta—: ¿Antes o después que llegara la policía?
—Antes... ¿Por qué?
—Nada.
Pone el pie en el último escalón, gira la cabeza de lado y descubre de dónde proviene la brisa que la despeina. El lugar ya no le asusta. La luz que entra por todas las puertas abiertas de par en par le da un aspecto distinto. Ella no ve la sangre, se oculta en el suelo y la pared, solo los expertos con un líquido especial hacen aparecer las imágenes azuladas y brillantes aprovechando la oscuridad de la habitación con ventanas selladas.
—¿No ve nada fuera de lo normal? —le pregunta Pulido.
—La... ¿Cómo qué?
—Venga. —caminan hasta el fondo—. El patrullero, Ortega, dijo que las ventanas no tenían esas tablas, que no parecía el mismo cuarto.
Mónica exhala un suspiro y añade:
—La primera vez, sí se veía así.
—¿Por qué no lo comentó antes?
—Lo mencioné a los policías.
—No omita detalles, yo soy distinto... también me dijo el joven que, estaba pálida, como si hubiera visto un fantasma.
Mónica evade el comentario relatando lo sucedido, sus recuerdos siguen frescos, las imágenes se ven nítidas en su mente, les cuenta todo, excepto lo de las caras en la pared, las que observa de reojo.
—Todos los pisos son casi iguales y las habitaciones —apunta Pulido—. La segunda vez no pudieron haber estado aquí.
—Sí, lo sé por el número —asegura Mónica.
Se oye el ruido metálico de algo que ha caído al suelo. Ambos voltean a ver.
—Es el número de la habitación...—interviene otro—. Está podrido.
—Pues no lo llevamos —ordena Pulido.
—Él solo se llevaba las cabezas... —argumenta Mónica—, deben estar vivos, ¿cierto?
—¿Él? ¿Habla del muerto?
—¡No! —Hace una pausa—. E, el que lo esté copiando.
—Ahora tendré que leer ese libro y encontrar relación. ¿Sabe si hay algún resumen en internet?
—No señor, pero no se lo recomiendo, los resúmenes omiten detalles, detalles importantes.
—Eso es cierto... Ah, y no piense en cosas raras, al final siempre hay una explicación lógica.
—Yo no le temo a cosas raras como usted dice. Le temo a la gente que sí las cree.
—El creerlas no las va hacer realidad. Las creencias no matan y los fantasmas tampoco.
—Pero ha matado a la gente que las cree, ¿no?... y de paso a los que estuvieron cerca.
Pulido eleva el dedo índice en señal de hacer un comentario, pero lo olvida ipso facto y se le desdibuja la sonrisa en la cara al ver la angustia en los ojos de la joven que lo mira fijo, se ha quedado con el dedo levantado sin decir nada. Se devuelven en silencio, se despiden en la salida y cada uno toma su camino.
Mónica abre la puerta del carro y la vuelve a cerrar, para ver lo que se refleja en la ventana del conductor: es la imagen borrosa de una niñita, en el regazo de una mujer que la peina con las manos. Siente que la coleta se desliza y, unos dedos, le desenredan el cabello. Se toca la cabeza y observa alrededor, no hay nadie. Vuelve la mirada al frente; solo es ella, con el pelo suelto, la coleta, la tiene en la mano. Sube de inmediato al auto y abandona el estacionamiento.

Luisa se asoma por encima del sofá cuando escucha girar la llave en la cerradura.
—¿Qué pasó con Méndez y el otro?
—No aparecen —responde a secas.
Y pasa directo al estudio a encerrarse. No quiere que nada la distraiga. Pero desde su ubicación, en un espacio entre la cortina y la ventana, ve el libro de El coleccionista sobre el comedor. Estira el cuello de costado, porque las esquinitas dobladas dejan un resquicio entre las hojas. Como un túnel que la lleva a un paraje que no es más que los dibujos grabados en el mantel; y va directo hacia él, con especial cuidado se asegurara que no quede ni un doblez, sin darse cuenta, ya está leyendo.
Son solo letras, pero ella ve imágenes y escucha bajito el rechinar de los pasos sobre el baldosín recién lustrado. Los recuerdos del Coleccionista, también hacen ruido, es sutil, lo produce la espada al hacer un corte, una línea de sangre mancha la pared y se escurre en tiritas hasta perder la forma.
Esos pasos han puesto sobre aviso a la detective que observa por la mirilla y, las dos, ven a ambos; a él, y a la imagen que deja su reflejo en el suelo y camina a su lado. Daña la cerradura, está a punto de entrar. Detrás de la puerta, la joven lo espera con la luz apagada.
Un golpe a los tobillos lo derriba. A tientas, busca la bolsa que se le escapó de las manos; tambalea al ponerse en pie y siente el frío del viento que levanta la gruesa cortina, vislumbra el brillo del 44 Magnum que le apunta. Huye por la ventana envuelto en la cortina que arranca con barra y ganchos y, se aferra al árbol y a las ramas que rompe al caer.
Ella se asoma y lo 'ven': Primero cae la katana, después él, cerca de la farola, levanta la cara cubriéndose con el brazo y la luz rebota contra uno de sus lentes. La detective y Mónica apartan la vista, vuelven al coleccionista, él ya no está, pero algo se mueve entre los matorrales.
Una vez oprime el interruptor, se percata de la bolsa que, deja caer apenas revisa, y unas gotas de sangre salpican sus pies. Mónica también suelta el libro y la imagen se diluye en un halo de polvo que ha salido al cerrarse...: las contemplaba desde el fondo de la bolsa, con una mueca horrida y los ojos vacíos que pertenecieron al policía que la resguardaba.
—¡Qué fea imagen! —murmura Mónica.
—¿Es una novela gráfica? —la sorprende su hermana.
—Sí, no —le contesta recogiendo el libro y junto con el otro del mismo autor, los guarda bajo llave en el estudio.
Y continúa lo que había dejado y escribe tan rápido. No se detiene a meditar y escoger términos o frases que adornen el texto. Porque teme, que esas ideas que surgen de repente se refundan en tantos pensamientos. Hay varios interrogantes que dejan cabos sueltos que, le corresponde no ignorar como buena periodista.
Se le ha ido la tarde leyendo cientos y cientos de comentarios. Aunque es su segunda noticia, para la gente que ya la había olvidado, es la primera, y con esa basta, el nombre de Mónica Corzo resuena en los medios. Su artículo es el más leído y comentado, más que cualquier otra noticia relevante... Le recuerda a su investigación, a su proyecto de grado. Una idea ronda en su cabeza, una corazonada.
Llama a la policía y pregunta a Ortega. No le gusta Rojas, le resulta soberbio, aunque piensa lo mismo de todos los que usan armas. El joven no está. Entonces se conforma y lo pide al teléfono.
—¡Qué casualidad! —comenta Rojas—, justo estábamos hablando acerca de su artículo.
—No le quitaré mucho tiempo. Quería preguntarles algo: cuando revisaron los demás pisos, ¿vieron una habitación con las ventanas tapadas?, me refiero a la primera vez.
Rojas se queda en silencio un momento, luego responde.
—No, me lo habrían mencionado Ortega o Jiménez. Vea usted. No íbamos a andar los tres por el mismo lado. Nos dividimos.
—Y... ¿cómo se dividieron?
—Bueno, del cuarto para abajo, revisé yo, y los otros se repartieron los de arriba.
—Ya... Hay otros edificios con las mismas características que...
—Espere —interrumpe— que me están llamando—. Cuelga y se aleja el sonido de su voz. Rato después, se vuelve a oír que levantan el teléfono—. Salgo para el edificio, unos jóvenes escurridizos vieron algo. Nos vemos allá si quiere.
—¿En serio?
—Sí lleve sus cámaras y esas vainas, para que sea otra vez noticia.
—Pero...
—Bueno decídase que no hay tiempo que perder las horas de sus compañeros deben estar contadas.
—Voy para allá.

En un día que amaneció tarde y anocheció más temprano. Mónica va de regreso aquel lugar, apresurada, con la misma ropa cómoda y sus enormes gafas; esta vez siente las punzadas en el pecho durante todo el trayecto.
Afuera está la patrulla, Mónica camina hasta la entrada.
—¡Venga, señorita! —es la voz de Rojas dentro del edificio —Suba, nos esperan arriba.
Lo sigue, aunque no lo ve, solo escucha el peso de sus botas sobre el metal de las escaleras.
—Espéreme —grita ella.
Los pasos se detienen, Mónica sube hasta donde deja de oírlos, es el cuarto piso y, en la penumbra, alcanza a vislumbrar la puerta abierta de la habitación del fondo. Siente que se le corta la respiración. Va de regreso y escucha una puerta abriéndose, es la habitación del medio que deja salir un cuadro de luz que rompe la oscuridad. Respira tranquila y se dirige a ella.
No ve nada, aparte de un escaparate metálico destartalado cerca a la ventana. Se adentra un poco más, el baño está cerrado.
—Hola —saluda introduciendo su mano en el bolso y palpa su mini perfume.
Da media vuelta, quiere correr hasta la salida, hasta su auto y luego hasta su casa. De nuevo oye otra puerta abriéndose, esta vez es la del baño, no alcanza a verlo, por el uniforme, sabe que es un policía quien le tapa la boca y la arrastra a la ventana. Ella se frena con los pies, saca la mano del bolso con el frasquito y le rocía la cara.
La ha liberado, aprieta los párpados, los abre y recibe más líquido, está casi ciego, pero no se aparta del camino. La advierte cuando le pasa por el lado y la derriba. Desenfunda el revólver y un puntapié que viene desde el suelo se lo aparta de las manos. La escucha chocar contra el escaparate y se abalanza sobre ella, solo atrapa uno de sus pies, y recibe un golpazo en la cara del que le deja libre.
Ella logra incorporarse, ve que él también está a punto de hacerlo y con todas sus fuerzas, tumba el pesado mueble sobre él. El estruendo retumbaba en los oídos de Mónica y el eco de su grito, un sonido cada vez más distinto al tono de su voz, se va deformando mientras abandona el pasillo. El cuerpo de Rojas, había quedado fuera y, la cabeza, aplastada bajo el escaparate metálico destartalado.
Falta un tramo y se acaban las escaleras. Alguien se aproxima. Mónica retrocede tres escalones y entra en el pasillo del segundo piso. La habitación del fondo está abierta, la luz que viene de afuera le abre camino a su sombra que corre adelante. Cierra la puerta a su espalda y vigila por la mirilla: se asoma una sombra metida en el suelo, ahora se sube a la pared y luego, el dueño de esa sombra... No espera a ver más. Se queda acurrucada en un rincón tiritando de frío y miedo... Unos pasos se acercan. La perilla se mueve. Se levanta mirando la ventana y aprieta los puños; apoya los pies en el alféizar y salta hacia el viejo árbol aferrada a las ramas que rompe al caer. Una linterna la alumbraba desde la ventana que saltó, se tapa la cara con el codo y la luz choca contra uno de sus lentes. Aprovecha y escapa entre los matorrales.
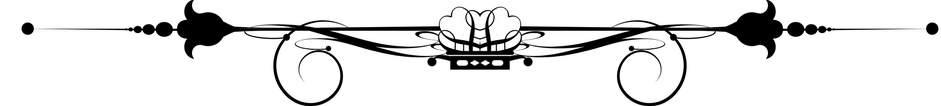
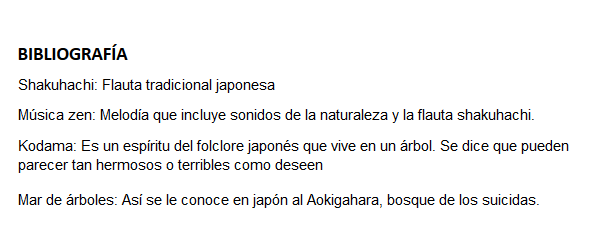
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro