I

Satanás se regocija — cuando soy malo,
y espera que yo — con él me hunda.
En el fuego y las cadenas — y las horribles penas.
Poema infantil victoriano, 1856.
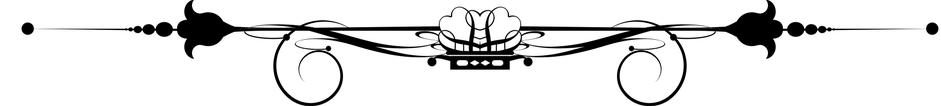
Mónica azota la puerta del carro al cerrarla. Ve el edificio y recuerda que se convirtió en periodista con el fin de buscar verdades que nadie quiere encontrar. No para publicar notas amarillistas acerca de sociópatas extranjeros.
—¡Oigan! —pregunta Rodríguez—, no les parece raro que, si el tipo le temía tanto al número cuatro, ¿haya escondido el saco precisamente en el piso cuatro?
—Debió costarle mucho —responde Méndez—, pero tenía que seguir la novela.
—Y si tenía un cómplice —agrega Mónica.
—Ah sí, la esposa, ¿se acuerdan? —Se burla Rodríguez.
—Me refiero a alguien que no sea japonés. —Sus compañeros la miran incrédulos.

El largo pasillo es alumbrado por la linterna de Méndez y, el techo, por una bombilla que prende y apaga; a su alrededor, las polillas revolotean embelesadas a manera de ritual. El círculo de luz descubre la puerta que buscan. Los tres avanzan más rápido. Méndez observa el número en el centro del foco mientras se acerca. Mónica camina rezagada detrás de Rodríguez: El goteo continuo que se escurre en distintos rincones del techo de madera vieja, la inquietan. Las grietas y el moho en las paredes, le parecen figuras de personas, personas atrapadas. «Tienen caras», se dice. Ve como ojos y bocas los pequeños espacios dentro de esas manchas.
—Tranquila —dice Méndez—, es un edificio abandonado, qué se puede esperar.
—Esto no es nada, ¿cierto, Méndez? —comenta Rodríguez—. El anterior estaba lleno de ratas sarnosas.
—Ajá —contesta Méndez y se le adelanta a Rodríguez que intenta rebasarlo, gira la perilla, no abre.
—Era obvio —dice Rodríguez y agrega—: ¿Nadie trajo herramientas?
Méndez escarba en su morral desde antes que Rodríguez hiciera la pregunta. Le pasa la linterna a Mónica y saca la llave mixta. La usa como palanca, destruye el pilar de madera entre la pared y la cerradura, con las manos retira los pedazos sobrantes.
—¡Maldita sea! —exclama revisándose la mano—, me clavé una astilla.
Mónica le alumbra la mano, cuando le retira la astilla, de reojo ve la puerta abriéndose. Silenciosa. Sin aviso. Una corriente de aire sale presurosa, pasa entre sus costados revolviendo unos cabellos sueltos en su frente. Todos se cubren la cara con las chaquetas, apenas asoman los ojos. El hedor es imprégnate, les impide entrar a los curiosos. Méndez toma la linterna, apunta al rincón y ve el saco: apilado de cabezas pútridas y gusanos pululando por cada orificio, hay tantos que, al moverse, da la impresión que son las cabezas que lo hacen.
Mónica se aleja del hedor y hace las llamadas correspondientes, Rodríguez esforzándose por no respirar, toma las fotos desde fuera. Solo se acerca Méndez, asombrado por la que ocupa el puesto, en la cúspide de las cabezas.
—¿Acaso es...? —se pregunta en voz alta.
—No puede ser, es él —asegura Rodríguez tosiendo.
—¿Ustedes ven alguna ventana? —los Interrumpe Mónica.
Todos siguen el círculo de luz con la mirada. Hay dos ventanas selladas con tablas. Ni un resquicio, ni una grieta por donde pudiera colarse la brisa. Tragan saliva y sabe amarga, retroceden dos pasos.
—Ya tenemos suficientes fotos —dice Méndez cerrando la puerta—. Esperemos a que llegue la policía.
Tres hilos de sangre oscura se deslizan debajo de la puerta. Los tres se alejan y la sangre se acerca. Mónica camina de espaldas vigilándola, se enreda en sus pies, siente caerse y se apoya en la pared, toca el moho y se encuentra cara a cara con «la mancha».
—Odio esto —grita mientras huye.
—Ve acompañar a Mónica y esperan a la policía —recomienda Méndez.
—Ay, que hable, Mónica —Dijo encogiéndose de hombros— ya está grandecita y se asomó de nuevo a la puerta.
Mónica baja de a tres escalones y tan rápido que choca en uno de los tramos. Su pie queda atrapado. Un escalón metálico deteriorado araña su tobillo. Saca primero el pie, después el compañero de sus zapatos y sigue corriendo con él en las manos, ve la salida y la puerta le parece chica, o lejana, duda. Solo corre, corre porque siente que la alcanzan.
Cruza la puerta, el vómito sale a chorros de su cuerpo, no puede evitarlo, huele el hedor en su ropa, en la brisa. Aguarda impaciente. Al fin a lo lejos escucha el ruido de una sirena que le devuelve la calma.

Rojas, el jefe de la policía se acerca y otros dos lo acompañan. Mónica los pone al tanto y les dice que esperará afuera. Ellos observan el vómito y ella se tapa la cara. Quince minutos después, regresan.
—Oiga señorita, no vimos a nadie —comenta Rojas enojado—, revisamos los otros pisos por si acaso y tampoco.
—No han salido, no me he movido de aquí.
—Mire que esto no vaya a ser una broma, porque...
—No, nosotros somos periodistas serios.
Los policías se miran entre ellos y luego a ella con desconfianza.
—Venga y se cerciora usted misma —Ordena Rojas.
—Espere los llamo.
El teléfono timbra y timbra, ninguno contesta. Mónica debe volver a entrar.
Los tres policías van adelante. Suben las escaleras sin tomar descanso. Mónica les sigue el paso. Llegan al pasillo. La luz de la bombilla ya no titila y, la puerta, continúa cerrada.
—¡Rodríguez, Méndez! —grita sus nombres. Nadie responde—. Es la última habitación, la cuarenta y nueve.
—Ya estuvimos por aquí y no vimos nada. Venga con nosotros.
Rojas gira la perilla, cruje y se abre. La habitación es iluminada por la luz de una tarde anaranjada, que se dibuja en los cuadros de los ventanales. No hay rastros de sangre, ni de muerte. El único hedor es a humedad y madera añeja. El policía suelta la puerta y se azota con la pared. Todos brincan, luego ríen, menos Mónica.
—¡¿Qué broma es esta, señorita?! —pregunta Rojas —. ¿Sabe que es un delito dar información falsa?
Mónica ignora a Rojas y registra la habitación con los ojos.
—Debe ser en el otro piso —sugiere ella.
—Ya le dije que revisamos todo —Exhala cansado Rojas —, los pisos y cada habitación. Jiménez, Ortega, díganle que vieron.
Ortega niega con la cabeza y Jiménez contesta:
—Telarañas, goteras... personas cero y fantasmas cero.
—¡Mis compañeros están aquí! —asevera Mónica—. Encontramos las cabezas que les faltaban a los cuerpos, las del escritor japonés. ¿Por qué mentiríamos?
—¡Jum, periodistas! —crítica Rojas y sus compañeros asienten—. Ya me tienen cansado con ese loco. Cómo iba a traer cabezas en el avión.
—Pero es que él hacía todo...
—Sí, el tal libro ese, esas cabezas ya tienen que estar pudriéndose bajo tierra.
Mónica retuerce la solapa de su chaqueta con ambas manos. Ortega, el policía más joven, la observa y comenta:
—Yo no creo que esté mintiendo—. Rojas le frunce el ceño—. Usted, ¿entró con ellos?
—Sí, sino que salí antes, el olor era insoportable y..., las ventanas estaban selladas.
—Mire, creo que ya sé que ocurrió —continua Ortega y sus compañeros se cruzan de brazos—, sus amigos le jugaron una broma. Aprovecharon que estaba afuera y pusieron todo en su lugar.
—Sí, debe ser eso —aprueba Rojas.
Mónica sonríe nerviosa y retiene las lágrimas.
—Sí, ¿cierto? Ellos no pueden desaparecer.
Los policías ríen y Rojas agrega:
—Sí, eso fue, señorita, usted tiene cara de novata, yo conozco a los novatos—. Y mira al joven policía.
Mónica finge no oírlos. Solo habla para ella misma.
—¡Estúpidos!, me las van a pagar.
—Seguro que lo van a pagar, esta broma les sale cara —sentencia Ortega—. Tranquila, denos los nombres —Y saca una libreta.
Mientras dicta los nombres, el teléfono vibra en sus manos, mira la pantalla y se anima a contestar.
—¡Mónica!, ¿por qué los demás no contestan? —dice la voz del otro lado del teléfono—. ¿Ya llegó la policía? Necesito que escriban esa historia y me la envíen antes que la policía llame a otros medios. ¡Mónica! ¡Mónica!
—¿Quién es, señorita?, ¿es uno de ellos? —pregunta Ortega.
Mónica inclina la cabeza de costado, observa detrás de Rojas y comenta:
—Méndez había dañado la cerradura.
—¿Qué?, —Pregunta su jefe y también Rojas.
—Por favor, don Orlando, ya basta. La policía no está contenta con esto.
—Sí, no estamos contentos —exclama Rojas —. Jiménez, que ya no venga medicina legal. ¡Qué vergüenza!
—¡¿De qué carajos hablas Mónica?! —Se exalta su jefe—. Dile a Méndez que les doy una hora.
Don Orlando cuelga el teléfono y Mónica de nuevo tiene un interrogante.
—Esta no es la cerradura —Mónica devuelve la mirada donde comienzan las escaleras y ve el número del piso, —pero era aquí: piso cuatro, habitación cuarenta y nueve.
—¿Qué le pasa?, ya no siga con eso —insiste Rojas.
Mónica no responde, se da vuelta y abandona el pasillo, solo pasos largos y con rabia, se escuchan pesados sobre la baldosa. Cuando la pierden de vista, empieza a correr, no por miedo, sino por vergüenza. Ortega la llama.
—¡Oiga, señorita!, espere. —En la salida, la alcanza—. Oiga, cómo corre usted —dice el joven agitado.
—¿Qué quiere?, ya le di los nombres, nada de esto fue mi idea.
—Yo le creo. —dice sonriendo.
—Mire, Méndez, es muy serio y mi jefe, es un viejito chuchumeco. Ellos no se prestan para esto y Rodríguez..., él no cuenta.
—¿Cómo llegaron acá?
—Una llamada anónima, nos dieron el nombre del edificio. El resto..., por el libro.
El joven ve que sus compañeros ya vienen bajando. Cuando se acercan a la puerta, Mónica se despide y da las gracias. Sube a su auto y atraviesa el arco que forman las ceibas en el único trecho recto de la carretera, antes de llegar al recodo. Voltea sus ojos al retrovisor, el edificio se oculta detrás de los árboles. Pone música con el volumen alto, no se distrae y empieza a cantar. Conduce muy rápido, no quiere que la alcance la noche.

—Todo esto está muy raro, debiste insistir —le reprocha Andrea.
—Pero... la policía los buscó, creí que era un montaje.
—¡Por Dios! Ellos no serían capaces —recalca Andrea—, es obvio que algo les pasó.
Todos realizan llamadas a los familiares y amigos cercanos. Todos, menos don Orlando y Mónica que se quedan cavilando sin decir nada. Él, con los ojos clavados en la columna reciente de Méndez: «El escritor maldito». Ella, deseando que todo se trate de una broma.
—Don Orlando...
—No te disculpes, Mónica. Hiciste lo que podías. Ya aparecerán —concluye.

El peso de la noche cae sobre las montañas, hoy no hay estrellas. Las farolas se intercalan, intermitentes: algunas encendidas y otras apagadas. Las luces del tráfico guían su camino.
Abre la puerta de su casa y la saluda Lola, su gata pasándole entre las piernas. Prende todas las luces, aunque con una sola basta. Sube todo el volumen a la tele para poder oírla desde la cocina, mientras prepara la cena.
Se va a la cama, pero no puede conciliar el sueño, espera a que llegue su hermanita. Enciende el televisor que no ve y la luz de la lámpara que no necesita.
Un reloj negro en forma de gato, es el único adorno en la pared de la alcoba: con cola de péndulo y ojos que giran de lado a lado. Sus bigotes, marcan las diez. Mónica cuenta los minutos. Sus párpados pesan y los abre con fuerza. Los bigotes marcan las doce. Se levanta asustada y sale al corredor. Tropieza con algo: dos cabezas que reconoce de inmediato. Grita, eso intenta, pero no emite ningún sonido, solo un gemido silencioso se escapa por la garganta. Luisa la despierta. Mira el gato, son las diez treinta. Toma el teléfono y realiza la llamada. El celular de Méndez suena apagado, igual el de Rodríguez...
—¿Qué pasó? Parece que viste al diablo —pregunta Luisa.
—Y tú ¿por qué llegas tan tarde? —le reclama Mónica a su hermana.
—Es sábado —contesta pestañando—, estaba en casa de Juliana haciendo tareas.
—Cierto, lo olvidé.
—¿No me vas a decir?
Entre titubeos y en desorden, Mónica le cuenta lo sucedido desde que entró a aquel edificio incluyendo el sueño. Luisa la escucha sin interrumpirla y arma el rompecabezas. Luego se recuesta a su lado y la abraza.
—No te preocupes Moni, seguro es una broma... Me hubieras llevado. —Le enseña sus bíceps—. Sabes que soy fuerte por ambas.
—Y porque te mueres de curiosidad por averiguar el chisme.
—¡Solo un poquito! —Se ríe Luisa—, ya sabes cómo es internet, cada vez escucho algo diferente.
—¡Ah sí! Hay una cantidad de noticias erradas donde se pierde la verdad, es que las verdades siempre son menos interesantes y populares.
—¿Al fin el tipo sí estaba loco?, ¿o fingía para salvarse de la cárcel?
—Méndez decía que sí.
—Debió estarlo. Hay que estar enfermo, asesinar y escribir un libro de eso, ¡qué horror!
—No fue así. El coleccionista de cabezas. Se publicó diez años antes de que empezara todo.
—Bueno y la maldición esa, que si leías en voz alta su cuento te cortaban la cabeza.
—Estás mezclando la historia con un poema también de Japón. El de él, es de una antología de cuentos publicada un año antes. Textualmente ninguno de los dos, decía así.
—Pero, el tipo lo hizo para vender libros, ¿no?, estaba quebrado.
—Ummm, en realidad, el tipo ya era rico antes de ser escritor, además, vendió muchos libros. Eso se puede corroborar en las listas de los más vendidos de esa época.
—¡Carajo!, entonces, ¿qué pasó?
—Bueno, te cuento la investigación de Méndez, él es muy profesional... Aunque él mismo dice que siempre hay tres versiones, la de la víctima, la del victimario y la verdad, verdad.
—¡Espera!
Luisa se pone la pijama a tirones y se tarda más de lo que acostumbra. Se acomoda en la cama, pone dos almohadas detrás de su cabeza y se arropa hasta al cuello. Mónica sonríe. La frescura de su hermana de quince años la contagia y recupera un atisbo de tranquilidad.
—Bueno. —Mónica se acomoda de lado apoya el codo sobre la cama y su cabeza en la mano—, Saijō Matsumoto, era un buen tipo hablaban bien de él. Luego... su esposa Yuko murió en un accidente de tránsito. Chocó con un camión y se cercenó la cabeza.
—¡Por Dios!, yo leí que la esposa había sido la primera víctima.
—No me extraña, a la gente le encanta hacer sus propias conclusiones. El revuelo de todo es porque ese día: asistió a una feria del libro y leyó a todos los presentes, el cuento de la maldición que recién se había publicado.
—¡Oh por Dios!
—Fue una terrible coincidencia, pero la gente... Hay un montón de vídeos en YouTube, decían: que estaba maldito, que le vendió el alma al diablo para vender libros y que se lo cobraron con su esposa y, las burlas, que eso le pasaba por hacerse el gracioso con maldiciones, que la vida lo castigó. Hasta lo relacionaron con los Yakuza.
—No puede ser, estoy sintiendo lástima por él.
—Matsumoto... cambió. Se encerró, dijeron que, estaba raro. Al cumplirse un año de la muerte de su esposa, apareció la primera víctima, a los dos meses otra, al mes otra y, a la semana... Las víctimas fueron las personas que leyeron el cuento y hacían mofa de su desgracia.
—Sí, tiene sentido. Qué les pasa, ven lo que les sucede a algunos y siguen con el jueguito.
—Es que... ese jueguito los lucraba, la ambición pudo más que el miedo. Después la tal maldición salió de Japón y, llegó aquí.
—¿Cómo se llamaba ese cuento?
—El escritor maldito.
—¿De qué se trataba?
—De un hombre que escribía temas oscuros y aquel que leía sus historias más de dos veces, moría en condiciones extrañas. Se deprimió y se perdió en el Aokigahara. Todo el que pasaba por allí, veía su espíritu meciéndose colgado del árbol.
»En el encabezado de este cuento dice: "Nota importante, no lo leer este cuento más de una vez en el mismo día".
—No puede ser. ¡Él también se ahorcó!, y tenía el libro en las manos.
—En las manos, no —Sonríe—, no creo que eso sea posible. El libro sí estaba ahí. Lo raro es, que alguien le quitó la cabeza en la morgue y no aparece por ningún lado.
—¡No inventes!, no se la había cortado cuando se ahorcó.
Mónica arquea las cejas y mira perpleja a su hermana, después de meditar unos segundos pregunta:
—¿Dónde lees toda esa mierda?
—Por ahí —Suelta una carcajada— ¿y el vigilante sí está en el manicomio?
—¿El vigilante que lo custodiaba?, solo pidió cambio. Dijo que seguía viendo el cuerpo meciéndose en la celda donde se ahorcó.
—Me caché por el manicomio.
—¡Sí!, solo por eso. —Ambas se ríen—. Méndez dice que seguro el guardia leyó el cuento y lo inventó para vender la historia.
—Sí, tal vez..., ¡qué decepción! —Se queda pensativa un momento y luego pregunta—. ¿Al menos si usaba una katana?
Mónica se sienta, cruza los brazos y tuerce los ojos.
—Sí, Luci, así era.
—¡Vaya! —De nuevo le brillan los ojos—. ¿Y el Coleccionista? ¿De qué trataba?
—De un hombre que coleccionaba los cráneos de sus víctimas y las llevaba con él a donde fuera. Al final de la historia, se revela que su novia muerta, era la que lo hacía cometer los crímenes.
—¿No es lo mismo que él dijo, cuando lo detuvieron?
—Más o menos, dijo: que era inocente, que fue Yuko, la esposa.
—¡Ay por Dios!, sí estaba deschavetado... ¿Qué pasa? ¿Por qué te quedaste pensando?
—Acabo de recordar algo.
—¿Qué?
—Cuando estábamos allá y Rodríguez y Méndez alumbraban las cabezas, se preguntaban entre ellos: «"¿Es él?", "sí, es él"».
—¿Crees que se referían a...?
—¿A quién más?
—¿Entonces?... quiere decir que...
—No lo sé...
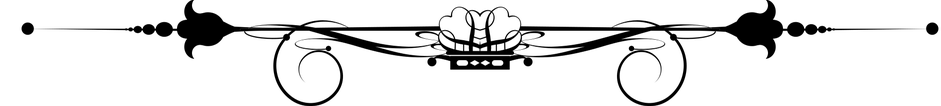
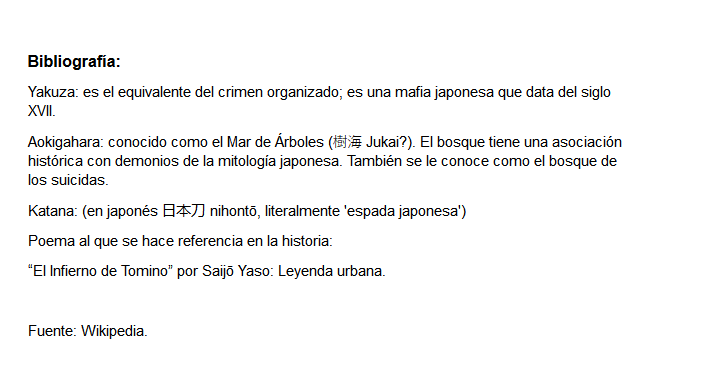

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro