16. La ciudad de la furia, Parte 1
Ezra Saucedo tenía miedo, y no era para menos. Estaban en medio de una guerra civil, gente moría cada hora y la Armada Carmesí no pretendía ceder pronto: los refuerzos llegarían varias horas después y si los agentes en la capital no aguantaban para entonces, todos sus esfuerzos habrían sido en vano.
Y, para rematar, Kai pretendía enfrentarse cara a cara contra Zeta: a sabiendas de que sería inútil tratar de disuadirlo, decidió acompañarlo. Dado que Nora y otros altos mandos llegarían junto a los refuerzos, las fuerzas en la capital carecerían de una figura que los dirigiera. Sin embargo, en el fondo, Ezra sabía que era más importante permanecer con Kai: después de todo, los agentes se las arreglarían muy bien por su cuenta: había suficientes élites disponibles para ayudarlos.
Y aún así, cuando terminaron de bajar las escaleras y salieron a la calle, rodeados de un buen número de agentes: la sede de Alba Dorada había quedado casi vacía. A pocas cuadras, se alzaba el ángel de la independencia y múltiples barricadas habían sido erigidas por civiles y miembros del Alba Dorada. A Ezra le espantó ver a tanta gente común unida contra la Armada Carmesí, jugándose la vida en una guerra. Muchos ni siquiera eran guerreros. Muchos eran tan sólo ciudadanos de clase media. Oficinistas, consultores, dueños de negocios, abogados, doctores, actuarios... probablemente nunca habían empuñado un arma en su vida y sin embargo, estaban a pie de guerra junto a los miembros de la organización.
— Si salimos de esta, más les vale anexarnos al ejército - Bromeó Ezra.
Un agente se le acercó a Ezra, con un traje de administrador, en lugar del clásico uniforme de agente de campo: por supuesto, la tableta y demás dispositivos que venían con el traje estaban inutilizados por culpa del PEM de hace un rato. Sin embargo, eso no lo detuvo de hacer su trabajo: con una papeleta en la mano y varias hojas prensadas, no paraba de vocear órdenes: según lo que decía aquél chico, habían llegado ya alrededor de quince grupos de agentes alrededor de la torre y faltaban otros cinco más. Aparte de la sede, otros puntos estratégicos servirían como puntos de partida para lo que quedaba del ejército dorado.
Y, sin previo aviso, el cielo se iluminó.
Varias bengalas amarillas habían sido lanzadas desde otras zonas de la capital: eran la señal que esperaban. Mientras los hombres detrás de la barricada corrían al frente para asaltar a las hordas carmesíes, Kai y Ezra se desviaron por la primera calle lateral que tuvieron enfrente. Aunque Ezra seguía convencido de que esto era una locura, iba a apoyar a su amigo.
Lucy, por su parte, corrió junto a todo un grupo de civiles y agentes contra la primera línea de malasangres: si bien su tarea era resistir hasta que llegasen los refuerzos, el enemigo no podía creer ni por un segundo que habían lanzado ataques sistemáticos alrededor de la capital tan sólo para ocultarse en sus trincheras durante horas. No, eso podría poner sobre alerta a Arze y a sus tenientes. Tenían que coordinar ataques simultáneos y hacerles creer que iban en serio: por eso el Pulso. Por eso se habían tomado tantas molestias.
Y aún así, el eco de la última pelea en la que participó se coló en su memoria, con los miembros de su pelotón siendo abatidos de uno en uno. La imagen de Sietes quedándose atrás para permitirle escapar. El Muerto tirando de su brazo, instándola a seguir huyendo. Lucy ya no quería seguir huyendo, pero, ¿realmente quería seguir peleando?
Se quedó congelada en su lugar, a media carrera. Ocasionalmente, los hombres que iban detrás de ella rozaban sus brazos al pasar, cargando hacia una pelea de la que podrían no salir con vida. Lucy se preguntó a cuántos de ellos tendrían que enterrar al día siguiente. ¿Cuántos quedarían para llorar su pérdida. Las guerras no dejaban nada bueno y ella se sentía como una idiota al recordar que semanas antes, se vio tan ansiosa por unirse a una pelea, uniéndose al escuadrón del Muerto.
Era repulsivo.
Lalo la alcanzó en medio de la estampida y tomó su mano. Su mirada lo decía todo: "si quieres, podemos irnos", comunicó su novio a través de la mirada. "No tienes que pelear con nosotros".
— Tú tampoco tienes que pelear. Lalo, tú no peleas.
— Quizá encontré una razón para hacerlo.
Lucy no podía imaginar una buena razón para salir y matar a otras personas, y así se lo expresó a él.
— Porque no puedo tolerar la idea de que te hagan daño, que un día desaparezcas y sepa que fue por culpa de gente como ellos - Le dijo Lalo, mirándola a los ojos. Su cabello ondulado se movió con la brisa que provocó un estallido a lo lejos - Pero si no quieres salir y pelear hoy, podemos ir a un lugar seguro hasta que pase el temblor.
— ¿De qué temblor hablas? - Lo interrumpió Lucy, bastante segura de haber arruinado el momento.
Lalo le restó importancia a su propio comentario y sonrió, esperando una respuesta.
— Vamos - Dijo finalmente Lucy, asintiendo con una sonrisa. No por Alba Dorada. Por nosotros.
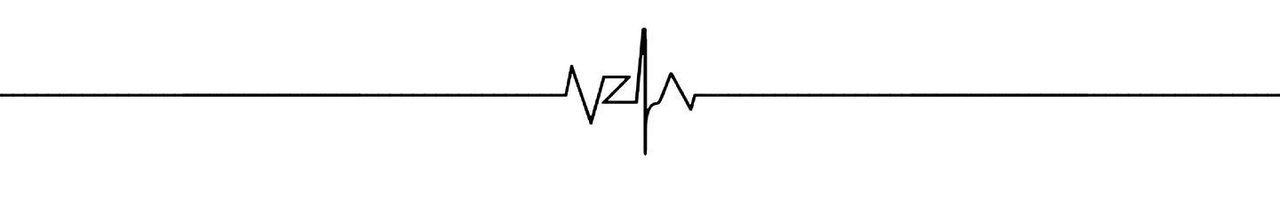
Ecatepec era un caos. Es decir, más de lo habitual.
Keith consiguió adentrarse en las defensas de un grupo de malasangres atrincherados al interior de una tienda departamental, a varias calles de una de las avenidas en las que se concentraban el grueso de los combatientes. Tras separarse de Lucy y su novio, Keith decidió abrirse paso: con un machete en la mano, recién robado de un desgraciado carmesí, se aseguró de no dejar a nadie vivo a sus espaldas. Con ese ímpetu guerrero, varios de los que lo seguían pronto fueron contagiados al verlo.
Pero por dentro, Keith estaba cansado. Sus ansias de hacer algo no se calmaban ni siquiera al abrirse paso contra una cantidad imposible de carmesíes: seguía sintiéndose vacío y no sentía hambre. Sentía tristeza, o alguna emoción semejante. ¿Qué ganaba con todo esto? Recién había recuperado a Lucy y lo que menos quería era perderla a como ella lo perdió a él en el pasado. Era su mejor amiga. Probablemente, su única amiga, además.
Mientras describía arcos imposibles al saltar, dando piruetas mientras de su muñequera salían hojas de acero, cortando el aire como cuchillas y clavándose en cuellos ajenos, cortando las venas y arterias necesarias para mandar a la otra vida a sus enemigos, Keith se preguntó si hacía lo correcto. Nunca se preguntó si era moralmente aceptable matar a estos terroristas hasta ahora. De hecho, nunca antes se había formulado siquiera la frase "moralmente aceptable". No formaba parte de su diccionario personal.
Keith se sintió sucio. Indigno. Un despojo humano. Una máquina asesina, sin propósito o convicciones. Peleaba porque estaba en el mismo bando que sus amigos, pero alguna vez El Muerto también fue su amigo y los traicionó. ¿Qué le impidió marcharse con él en su momento?
Alguien a sus espaldas disparó una escopeta: Keith volteó y pudo ver a un chico afeminado portando una escopeta recortada con las dos manos. A su lado, una chica morena con trenzas y lentes que vestía el traje de Alba Dorada, portaba una muñequera en el brazo izquierdo y un bastón eléctrico en su mano dominante.
— No te quedes atrás, viejito - Se burló la morena, asegurándose de que Keith la voltease a ver. Acto seguido, el afeminado de la escopeta abrió fuego una vez más, reduciendo a confeti rojo a otro de los carmesíes.
Keith siguió avanzando. La barricada de la que salieron había quedado bastante atrás y ahora, a marchas forzadas, pero seguras, su grupo se acercaba cada vez más al Zócalo, donde estaría concentrado el grueso de la Armada Carmesí. Pero, en vez de seguir avanzando, al ver con el rabillo del ojo a un sujeto moreno, con el cabello alborotado y una sonrisa maquiavélica, creyó reconocerlo y, tras un par de segundos de duda, exclamó "¡Maldición!" y se desvió de su rumbo para perseguir a aquél hombre.
Ya algo separado de las vialidades principales, Keith se dio cuenta de que nadie vino con él (ni tampoco los había llamado para cubrirlo). Instintivamente, se llevó la mano izquierda al comunicador, pero no servía gracias al Pulso. Maldijo en silencio: si querían atraerlo a una trampa, iban por buen camino.
El sonido del metal raspándose contra el pavimento llamó la atención de Keith: una barra, no, una palanca, se arrastraba, desprendiendo pedacitos de gravilla del pavimento. Keith volteó en busca del origen de aquél desesperante sonido y se encontró frente a él, abrazado por la penumbra de la noche en aquella calle mal alumbrada, al sujeto que había estado persiguiendo.
— Te conozco - Le dijo Keith al criminal - Fuiste de las primeras misiones de Adhara.
Al escuchar ese nombre, el hombre de la palanca sonrió: era joven, más o menos de la edad de Keith. A Keith le enfermó ver aquella sonrisa burlona. Claro que sonreiría. Después de todo, era él quien la dejó paralítica durante un buen tiempo.
— Sak - Lo nombró Keith - Tienes bastantes huevos como para presentarte aquí, con tantos dorados recuperando la capital.
— Los dorados no han podido mantenerme preso - Se burló Sak - Ni siquiera pudieron mantener controlada su prisión de "máxima seguridad" - Siguió burlándose, ahora haciendo comillas con su mano libre para rematar la oración - ¿Qué? ¿Me vas a decir que no te hierve la sangre al recordar lo que le hice a tu aprendiz?
— Adhara no fue mi aprendiz. Era muy delicada.
— Muy persistente también - Le recordó Sak - No importaba cuántas veces le rompiera los huesos, siempre volvía por más. Ahora que lo pienso, quizá solo era masoquista.
Keith hizo acopio de toda la paciencia del mundo para no correr a quebrarle el cuello. Sak se lo esperaba y probablemente tenía algo preparado para contrarrestarlo. Si tan solo mantuviese la calma en todo momento...
— Fui débil con ella - Admitió Keith, prolongando la conversación para ganar algo de tiempo y averiguar qué se traía entre manos aquél imbécil traficante de personas - Debí reportarla en cuanto descubrí su enfermedad, pero me conmovió su voluntad para seguir peleando aún cuanto todo estaba en su contra. Es un error que no he vuelto a repetir jamás.
Sak se encogió de hombros.
— Yo sé dónde está - Sonrió, a sabiendas de que si pinchaba solo un poco más a Keith, obtendría la reacción deseada.
Keith negó con la cabeza.
— Desapareció hace casi dos años. ¿No hemos podido hallarla ni con todos nuestros recursos y quieres convencerme de que tú la tienes?
Ahora fue Sak quien negó con la cabeza.
— No, no, no. Yo no dije nada respecto a tenerla yo. Digamos que ahora... bueno, se ha vuelto nuestra colaboradora, pero no en México - Sugirió Sak, mostrando una amplia sonrisa.
— Mientes - Acusó Keith, apretando los dientes - Ella no... ¡Ella nunca!...
No esperó más y le disparó una hoja de acero en la pierna. No saltó ninguna trampa. No le dispararon ni salieron quinientos asesinos a destriparlo. No pasó nada, excepto que Sak soltó su palanca y cayó al suelo, con sangre brotándole de la pierna.
Sin embargo, Sak seguía riendo, aguantándose el dolor, pero exhibiendo la sonrisa más amplia que un humano pudiese mostrar.
— ¿Dónde está? - Gritó Keith, exigiendo una respuesta - ¿Dónde está Adhara, desgraciado?
Sak no dijo nada. Solamente siguió sonriendo.

Violet asomó su cabeza por encima de la camioneta blindada: si bien, Tristán no era el mejor conductor, era bastante precavido y consiguió llevarlos a todos a través de Iztapalapa. Ahora, de cara al corazón de la Ciudad de México, sintió miedo. Miedo de fracasar. Miedo de morir. Miedo de haber llegado demasiado tarde. Miedo de dañar a civiles inocentes. Miedo de no estar a la altura.
A su lado, en otra camioneta blindada, Keri Cáceres la volteó a ver y alzó un pulgar mientras sonreía. Esa chica se tomaba las cosas con demasiada tranquilidad, pensó Violet. Sin embargo, fue precisamente Keri quien los ayudó a mantener los ánimos en alto cuando estaban encerrados en la Ciudad Dorada. A una camioneta de distancia, Mariela Rojas, otra de las élites que sobrevivieron a Coatzacoalcos, mantenía fija la vista al frente. Pareciera que la Prueba Dorada había ocurrido hace muchos años.
Un agente de Alba Dorada los alcanzó, montado en una motocicleta. Lampareó con sus luces un par de veces para hacerles saber que iría a dejar el mensaje a las bases más cercanas. Rafael, al frente de la comitiva, contestó de la misma manera.
Violet le retiró el seguro a la ametralladora instalada en su camioneta. Los demás pronto harían lo mismo, sino lo habían hecho ya.
Una ráfaga de balas los tomó por sorpresa. Violet se agachó y sintió las balas cortando el aire sobre su cabeza. A su lado, una camioneta derrapó tras frenar de repente. Escuchó el chillido de una de sus compañeras. El conductor de su unidad había recibido un tiro: Mariela Rojas saltó al suelo antes de que la inercia la arrojara fuera de la camioneta y rodó varios metros al frente.
Violet volteó a ver al frente: estaban a escasos metros del Ángel de la Independencia. Un par de hombres de Alba Dorada estaban colocando dos o tres mochilas llenas de lo que, según el plan, eran unos cuántos kilos de explosivos. Si derribaban el Ángel y lo empleaban como muro de contención, les sería más fácil...
El sonido de los fusiles de asalto la tomó por sorpresa: las camionetas blindadas iban a situarse tras el ángel de la independencia, ya derribado, para crear un punto de apoyo y terminar de rodear todas las posibles vías de escape del Zócalo al exterior. Los demás grupos ya deberían estar en sus posiciones, apretando el cinturón alrededor de la Armada Carmesí. Solo faltaban ellos. Solo...
El sonido de la explosión aturdió a Violet. Un par de segundos después, un segundo estruendo, el de la estatua cayendo contra el suelo, levantó una ola de polvo que cubrió varias cuadras a la redonda.
Habría celebrado, pero cuando vio a Mariela desplomarse a su lado, se quedó callada, como intentando procesar lo que había ocurrido. Nadie disparó después de caído el ángel. No podía...
— ¡Un médico! - Chilló Violet.
Las balas que sonaron antes. ¿Y si una de ellas...?
— ¡Un doctor!
Pero nadie acudiría a tiempo para ayudar a la pelirroja tendida en el suelo, con su sangre corriendo a través del concreto.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro