9. Cuando la muerte canta
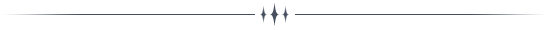
La voz de Ikei se oía lejana, empañada por una pared invisible que se colaba entre ambos. Usurpaba cada hueco, cada pliegue entre sus prendas. La mantenía alejada, como si la realidad y cualquier cosa que él intentara decir para calmarla solo fueran delgadas hojas de papel, frágiles, transparentes, endebles.
Lo único que existía era la muerte.
—Tranquila, Alexandria, escúchame...
No podía hacerlo. Las palabras estaban veladas. Pronto, además del dolor en el pecho que le quemaba la buena voluntad, que la consumía y no podía controlarlo, también sintió un rechazo absoluto a los consuelos.
El abrazo le pareció inmerecido; los agradecimientos, vanos y desquiciados.
—Alex...
—¡CÁLLATE! —exclamó ella, empujándolo con ambas manos.
Ikei, que había estado en una posición complicada y con poco equilibrio, cayó al suelo sentado. La miró, sorprendido por su fuerza, pero no hizo ningún movimiento. Se la quedó viendo, apretando los labios, con un brillo en sus ojos claros que evidenciaba lo traicionado que se sentía. Pero, antes de que su expresión denotara pena, Alexandria rechazó su mirada. Con la cara llena de lágrimas, sucia y el alma temblando por puro espanto e ira, terminó plantando ambas manos en la tierra.
Clavó los dedos en el suelo.
—No tienes... idea de nada —le gruñó.
Él no sabía lo que estaba pasando. No podía comprender la oscuridad que le reptaba por las piernas, hirviendo en sus venas con el peso de sus pecados. Tampoco podía comprender la culpa ni ese espanto, ni esa ira.
Él no era como ella. Nunca se había manchado las manos con la sangre de otros.
—No —susurró Ikei, arrodillándose en el suelo—. No lo sé. Pero sé que no eres una mala persona. Esto que sientes, esta culpa... Tienes que sacarlo de ti. Sé que lo harás —agregó, estirando una mano hacia ella.
Alexandria se encogió ante su contacto. Se hizo una bola en la tierra, mientras una parte de su consciencia se aferraba a la suavidad y la ternura con la que Ikei le hablaba. Un pequeño fragmento de sí misma quiso creerle, hasta que la muerte la aplastó como a una cucaracha. Le habló en el oído, gutural y macabra, destruyendo cualquier luz que Ikei podría brindarle. Le recordó que todo lo que había hecho y haría sería únicamente producto de su maldad innata, producto de su magia maldita. Que había nacido así, corrupta. Que por eso nadie jamás la había querido.
Le decía que iba a matar, que mataría tanto que lo adoraría. Que causaría tanta pena y caos que todo el mundo querría acabar con su propia vida antes de encontrarse en su camino. La muerte, con esa voz tan terrible, la hundía, la destrozaba, continuaba subiendo por su cuerpo y tiñendo su alma de negro:
«Eres un monstruo. Y nunca, nadie, te querrá».
—No la toques.
Un murmullo cantarino se coló por entre las hojas marchitas que separaban a Alexandria de Ikei. Sopló el velo entre ambos y ella casi que pudo saborearlo. Fue cálido, pero no de una manera hiriente. Fue dulce y alegre. Lo sintió en la punta de la lengua.
Alexandria levantó la cabeza del suelo y vio a una muchacha pelirroja, con un vestido de lana y una falda arremangada. La reconoció en un instante. Su voz tenía la misma esencia que su delicada danza entre los pinos.
Ikei se frenó ella le apartó la mano. La chica pelirroja lo alejó de Alexandria, sin quitarle los ojos de encima.
—Ella necesita de mí —replicó Ikei.
Pero la muchacha negó.
—¿Ella ha matado a todos ellos? —preguntó.
—Ella no lo ha...
Alexandria logró llenar los pulmones, aprovechando el aire que bailaba a través del velo. Exhaló, con esfuerzo. La muerte, sobre su oído, es enfureció con la chica pelirroja. La detestó, deseó que desapareciera. Y casi como si sus deseos fuesen propios, Alex lo deseó también. Dejó de apreciar el dulzor de su voz; se marchitó en su garganta cuando habló:
—Soy un monstruo —dijo. No sabía si para sí misma o para ellos.
Ikei negó rápidamente con la cabeza. Rechazó la mano de la chica y se arrastró por el suelo hasta Alexandria.
—No digas eso —le ordenó, con fiereza. La muerte se rió por de su burdo intento, pero Ikei no la oía. Le sujetó la cara con las manos, tratando de verle los ojos. Alexandria lo rechazó, no quería enfrentarlo—. Viniste hasta aquí, sabiendo que mi vida peligraba. Tu lealtad me protegió, Alexandria. Hiciste lo que era correcto y evitaste que estos hombres, además, le hicieran daño a otros.
Logró atrapar su mentón y la obligó a verlo. Sin embargo, al verla, perdió toda la fiereza. Se quedó mudo. Su semblante empalideció y su expresión se llenó de confusión: Alexandria tenía las pupilas tan dilatadas que ya casi nada quedaba de sus ojos grises. Eran prácticamente negros, oscuros y profundos. Y estaban llenos de dolor, miedo y frialdad.
—Santas Diosas.
—No me toques —dijo ella, con la voz ronca, pero había un suplicio allí que Ikei no pudo ignorar. A pesar del desconcierto, de su momento de flaqueza, no se rindió con ella.
—No voy a tocarte, si es lo que deseas —le dijo, soltando su rostro—. Pero no eres un monstruo. Alexandria, tú no eres un monstruo.
—Tú no me conoces —le respondió ella, con un hilo de voz. El sufrimiento se transparentó en su tono—. No sabes... lo que yo vi.
—Nada de lo que viste es real —Ikei tuvo el cuidado de no tocarla otra vez—. Los sueños no son realidades. Y la única verdad es que estoy vivo gracias a ti.
Alexandria lo recorrió de arriba abajo. Esa era una verdad innegable, pero él seguía sin entender nada. En seguida, desvió la mirada hacia los cuerpos de los ladrones, bultos negros en las sombras del bosque.
—¡No! No es la única verdad —le gritó—. ¡Yo vi que esto te iba a pasar! Vi... Yo vi cómo iban a matarte. ¿Cómo crees... que llegué aquí?
Se sintió sofocada. La muerte se rió sobre su hombro. Su carcajada espectral la persiguió a medida que daba tumbos lejos de ellos. Logró ponerse de pie, pero tropezó con una raíz y a duras penas pudo sujetarse de la corteza de un árbol.
Ikei levantó ambas manos, en señal de redención. Una brisa le despeinó el cabello, tan rojo como el de la desconocida.
—Alexandria —dijo, con calma. Su voz estaba cargada de seriedad—. Las visiones del futuro no son nada nuevo en este mundo —Sin bajar las manos, se puso de pie—. Y te tocará entender, cuando puedas manejarlo, que no todo lo que se ve es real y está destinado a ocurrir. ¿Cuándo viste esto me viste muerto o no?
Alex se calló, temblorosa y llena de un sudor frío que le bajaba desde la nuca hasta la cintura, por debajo de la ropa. La risa de la muerte se detuvo. Su respiración también se frenó.
—Sí —confesó, sintiendo el nudo retorcerse en su interior. La lógica de pronto había comenzado a luchar contra su terror. Por un segundo, tuvo paz.
—¿Estoy muerto? —preguntó él.
—No te burles de mí —suplicó ella, a cambio. Las piernas le temblaron.
—No me estoy burlando de ti —contestó Ikei, avanzando, pero todavía con las manos en alto—. Sé que no me has creído hasta ahora, porque todo ha sido un lío desde que dejaste tu pueblo, pero yo sé más de la magia que tú. Tienes que confiar en mi cuando te digo que esto tiene control. Y que las cosas que ves o verás pueden usarse para algo bueno, como lo que has hecho ahora. Mataste gente que no era inocente. Me salvaste a mí, que sí lo soy. Tienes que entender eso.
Alex no dijo nada cuando él le tendió una mano. Su mirada volvió a desviarse hacia los cadáveres, más allá. Eran hombres sanguinarios, atroces. Ella sabía que habían causado mucho daño. La voz en su oído se quejó, iracunda, cuando pensó que Ikei tenía razón.
—¿Quieres aprender a controlarlo o no? ¿Quieres usar tu magia para salvar gente inocente? Entonces confía en mí. Cree en mí y ven conmigo —insistió Ikei, deteniéndose a un metro y medio de ella.
Alexandria apretó los labios y tragó saliva, mientras lágrimas solitarias bajaban por sus ojos dilatados. Hipó y se miró sus propias manos, las que había visto tan manchadas de sangre en todas sus alucinaciones. Solo tenían tierra encima.
Quería controlarlo. Esa era otra innegable verdad. Quería ser buena, no dañar a nadie. Quería tener la oportunidad de salvar su alma, si era posible. Si ayudaba a otros para expiar sus pecados, tal vez no estaba todo perdido.
—Yo... —murmuró, llevándose las manos sucias a la cara. Se limpió las mejillas mojadas, sin importar el rastro de barro que dejó en ellas—. Yo quiero intentar.
Ikei estiró aún más la mano. Era una invitación amable, pero con toda la firmeza que Alexandria no tenía. La estabilidad de sus piernas estaba a punto de abandonarla.
—Ya empezaste salvando mi vida —le respondió Ikei, dando un paso trémulo hacia delante—. La próxima vez, no tendrás que matar a nadie para salvar. ¿Confías en mí?
A pesar de que la muerte se retorció en su cabeza, pujando con fuerza para volver a llenar su mente y su corazón, Alexandria tomó su mano. En el momento en el que lo hizo, se rindió a la calidez de su contacto y se derrumbó delante de él y contra el árbol.
La voz siniestra se desvaneció y un extraño vacío anidó en su pecho. Ikei se apresuró a levantarla y ese vacío se volvió un sitio menos solitario.
—Volvamos a la posada —le dijo él, rodeándola con el brazo por encima de los hombros.
Alexandria asintió y trató de caminar, pero antes de que pudiera explicarle a Ikei que no creía tener la fuerza para hacerlo, la muchacha peligrosa avanzó hacia ellos, con los brazos cruzados.
—¿Tú vienes de alguna Orden? —le preguntó a Ikei.
Él le dirigió su atención, pero sus manos se deslizaron por los brazos de Alex. Sus dedos se entrelazaron con los de ella, que temblaban sin parar.
—Pertenezco a la Orden de Kaia. Soy Ikei Lernis. ¿Tú eres Anneke Perelle?
Los ojos castaños de la muchacha se agrandaron un poco. Descruzó los brazos y asintió.
—Mi padre fue Gaulle Perelle —dijo, como confirmación.
—Un placer encontrarte, entonces —le dijo—. ¿Vives cerca de aquí, verdad? ¿Podría pedirte un poco de agua para mi amiga?
—Ella necesita más que agua —terció Anneke—. ¿La reclutaste para tu Orden?
Ikei negó, pero en vez de aclarar, esperó que la muchacha lo ayudara. Ella, que seguía mirando a Alex un poco contrariada, agitó la cabeza llena de rizos y se giró.
—Mi casa está por aquí. Si venías a buscarme, pues te has pasado.
-
Alexandria se sintió mejor al beber agua. Todavía persistía en sí un rastro de ese velo. Estaba quebrado, como los bordes de los pergaminos que solía escribir cada noche. Pensó, sentada sobre un tronco, en la puerta de la cabaña, que eso era algo digno de olvidar, algo que jamás querría dejar grabado en ningún lado.
La muchacha, Anneke, y su madre llenaron a Ikei de preguntas, que intentó, con paciencia y calma, explicar quién era, por qué había ido allí. También le tocó explicar qué había pasado con Alexandria, pero nunca hizo mención a qué clase de poderes tenía o a qué orden debía pertenecer.
Durante todo ese rato, ella fingió que no los escuchaba. Sin embargo, fue imposible evitar el curioso escrutinio de la muchacha. Sus ojos parecían escanear cada ínfimo detalle de ella e, incluso, ir más allá. Parecían conocer los oscuros fantasmas que surcaban sus sueños.
Cuando Ikei terminó, antes de que su madre diera el visto bueno, Anneke ladeó la cabeza.
—¿Y tienes un solo caballo? —preguntó.
Por primera vez en todo ese día, Ikei se encontró sin palabras. Abrió y cerró la boca varias veces antes de girarse hacia el animal, que pastaba cerca de Alexandria, muy calmo.
—Pues... tendría que conseguir otro, pero no es un problema —dijo, dándole la espalda a la chica y a su madre. Alex pudo ver su cara. Supo que sí era un problema—. Pero valdrá la pena cuando lleguemos ahí. ¿Vendrás? Estaremos encantados de recibirte y entrenarte. También nos alegrará encontrar a qué Orden perteneces.
Anneke enarcó una ceja cuando él se volteó. Pareció saber exactamente qué pensaba Ikei, aunque él se esforzó por que su cara no denotaba que le preocupaba el asunto del caballo extra. Y tal vez mantener a dos chicas que no tenían una sola moneda de bronces partida al medio.
—Soy de la Orden de Nyx —contestó, dejando a Alexandria y a Ikei mudos por igual. La seguridad con la que lo había dicho los dejó pasmados, pero ella no cambió su actitud ante el silencio.
—¿En serio? —preguntó él.
—Nyx es la diosa de la sabiduría, de la mente, de la noche, las estrellas y la astronomía —contestó Anneke, mientras su madre asentía, orgullosa de haberle enseñado todo eso—. Desde pequeña he sabido interpretar el futuro en el cielo, otro indicio de la presencia de Nyx. También puedo percibir lo que la gente piensa con mucha facilidad. Tu no tienes dinero suficiente para otro caballo —le dijo al joven. Entonces, miró a Alexandria. Sus labios rosados se curvaron en una espantosa mueca—. Tú estás hecha un desastre. Pero al menos ahora tu cabeza no grita "muerte" por todos lados.
Alex sintió un nudo en el estómago. Aquello fue una vulneración para la cuál no estaba preparada. El nudo se convirtió en nauseas.
—Por favor —Ikei alzó una mano y Anneke calló, por suerte para Alexandria, porque le horrorizaba saber que esa chica podría haber oído algo de lo que la muerte le decía—. No volvamos con eso ahora.
—Lo lamento —replicó Anneke, pero en realidad no parecía hacerlo—. No puedo evitar entender lo que entiendo. Y ella estaba completamente trastornada. Algo no está bien ahí adentro —explicó, señalándola con un dedo.
Alex se tapó la boca con las manos, pero esta vez pudo echarle una mirada rabiosa a la muchacha. Esperaba que así dejara de hablar de ella.
—Está asustada de su magia. Eso es todo —insistió Ikei, inflando el pecho para buscar paciencia—. No ha tenido buena experiencia con sus poderes. Por eso mismo viene conmigo, para aprender a controlarlos y serenarse. ¿Tú también vendrás, entonces, para comprobar que eres de la Orden de Nyx?
Anneke miró a Alexandria una vez más, torciendo el gesto hacia su madre, que miró a los jóvenes durante un segundo.
—Mi hija ha vivido aquí, lejos de todos, por sus poderes. Es hora de que haga algo sensato con ellos —explicó la mujer—. Hace días que te esperábamos. Supo que vendrías.
—Iré por mis cosas. Yo tengo un Pony —explicó Anneke, antes de meterse dentro con su madre y dejarlos solos.
Ninguno de los dos dijo nada ante esa revelación. Permanecieron en silencio durante casi un minuto, hasta que él bufó.
—¿Y por qué se quejaba del caballo entonces? —farfulló—. Si tenía uno por qué no decirlo.
Alex apretó los labios. Anneke parecía ser una persona poco amistosa y, además, muy orgullosa. En su vida como esclava, nunca tuvo la oportunidad de convivir con alguien como ella, puesto los esclavos eran ignorantes y jamás tendrían la dignidad suficiente para actuar como sabelotodos insufribles. Esa chica sería difícil de tratar, todo un reto.
—No le digas que yo también soy de la Orden de Nyx —pidió, en un murmullo. Esperaba que Anneke no pudiera escuchar a través de las paredes de su cabaña también.
Ikei se acercó a ella. Evaluó su rostro ceniciento y su postura frágil y cansada, antes de responder.
—Nos escuchó hablar sobre visiones del futuro. Ya debe suponerlo.
Alex se mordió el labio inferior.
—No se lo confirmes —suplicó Alex.
—Aunque no pregunte, ya lo sabe —siguió él y a Alex se le encogieron más los hombros—. Conoce muy bien a Nyx.
Ella gimió y se pasó las manos sucias por la cara, otra vez.
—Va a pensar que soy su trastornada compañera. Ya lo piensa. No quiero lidiar con esto.
—Yo estoy aquí para lidiar con esto —le recordó Ikei, pero a pesar de que él había demostrado ser alguien seguro de sí mismo cuando se trataba de problemas, también sabía que era demasiado conciliador y que Anneke no sería nada sencilla—. Tu solo debes aprender a pelear con el miedo, ¿sí?
Ante esa frase, ella arrugó la nariz.
—No puedo dejar de tener miedo así nomás.
—Todos tenemos miedo, Alex —contestó él, llevando las manos a la cadera y exhalando lentamente—. Yo también tuve mucho miedo de niño. Hace falta comprender nuestra naturaleza y descubrir las razones por las que llegamos aquí. Creer en ellas también te hace fuerte. Nuestras diosas están guiando nuestro camino. Y estoy seguro de que no dejaran que te pierdas.
Anneke salió apenas un segundo después con un bolso pequeño. Pareció que realmente lo tenía armado desde hacía tiempo y ni Alexandria ni Ikei lo cuestionaron. Esperaron por ella hasta que rodeó la casa y regresó con su pony.
La despedida con su madre fue breve y poco ceremonial. No sabía exactamente qué esperaba, pero sin duda Alex no esperó tan poco afecto entre ambas.
Como no era nadie para cuestionar, pues su vida de eterna huérfana seguía su curso, se limitó a treparse de las riendas del caballo de Ikei y guardó silencio todo el camino de regreso al pueblo. No miró a la muchacha, pero no se le pasó que ella lo hacia a cada rato, como si su mente todavía le estuviese contando secretos de forma inadvertida.
Trató de poner la mente en blanco, de ocultar cada gramo de sus fechorías, tragedias y ausencia de milagros, pero no sabía si eso tenía sentido. Para cuando se bajaron en la posada, Anneke dejó de mirarla y pasó a fingir que ella no estaba ahí.
En ese instante, Alexandria supo, sin duda alguna, que ese sería un viaje muy pero muy largo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro