Capítulo 22: De vuelta al pasado
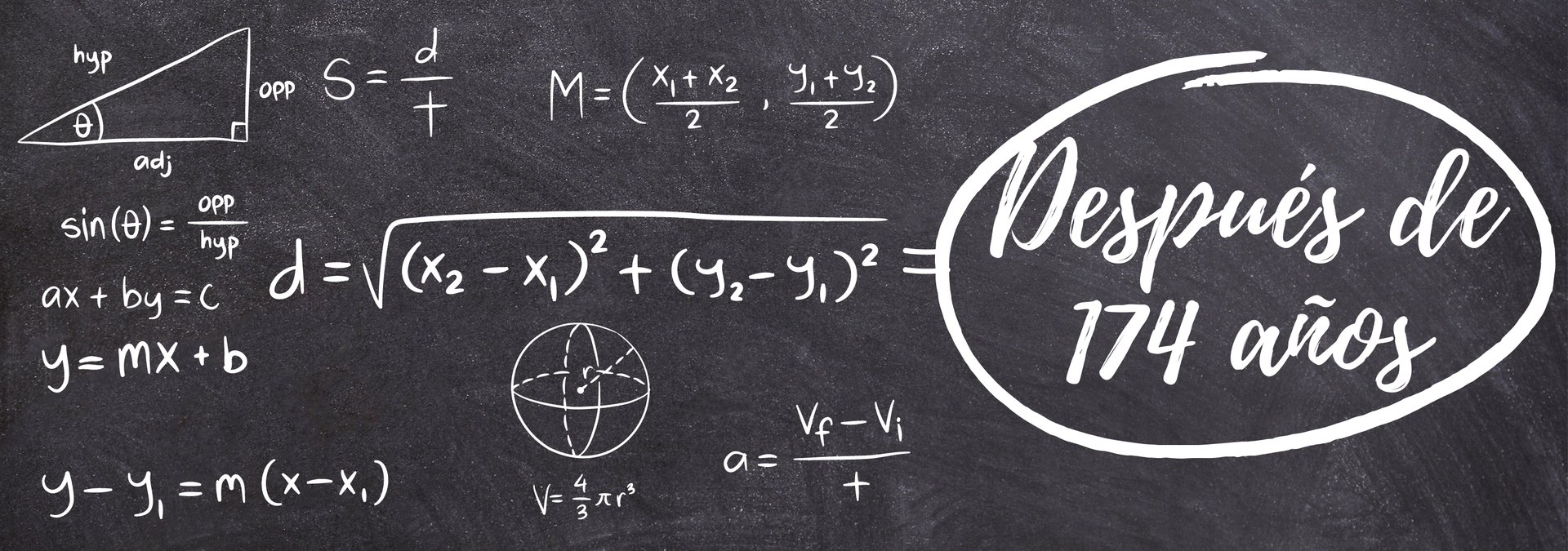
El viaje no fue más largo de lo que recordaba, ahora trasladarse era mucho menos cansado de lo que fue en su pasado, a pesar de ello, los recuerdos le abrumaron el camino y la amargura de los mismos le hicieron querer llegar a su destino a la mayor brevedad posible. Cada segundo que se alejara de Emilia, era lo mejor para su herido corazón, sólo el tiempo y la distancia le devolverían la paz y tranquilidad que ahora requería para intentar subsistir en un mundo que desconocía como propio.
A través de la ventanilla lograba ver la ciudad, nada de eso era como recordó, pero ahí estaba, añorando encontrar esa bonita finca en la que entró como apenas un niño y salió convertido en hombre. Había un frío invernal rosándole la piel del rostro, levantó el cuello del saco que traía puesto y volvió a tomar del bolsillo el papel en el que tenía anotada la dirección de su antigua vivienda.
A las afueras de la estación del tren, existía una extenuante cantidad de ruido, autobuses, automóviles, peatones, bicicletas, personas ofreciendo hoteles y tours alrededor de la ciudad. Arthur no entendía absolutamente nada de lo que sus ojos percibían, en su cabeza, París era una ciudad tan diferente, que con dificultad creería que se encontraba en la vieja Francia donde creció.
Un hombre de cabello rebelde se le acercó finalmente, miró a Arthur con el particular semblante entristecido y con una media sonrisa se le acercó.
—Usted debe ser inglés —dijo el hombre, retirando el gorro que le calentaba la cabeza.
Arthur volvió el rostro y frunció con delicadeza el ceño después de mirar a quien parecía diminuto a su lado.
—Lo soy —confirmó desinteresado.
—Parece perdido, ¿necesita ayuda? —ofreció el desconocido que se estremecía con el clima.
El primer impulso de Arthur fue el de negarse; no obstante, ¿qué haría para ubicarse? A su parecer, sería mejor aceptar la ayuda de quien la brindaba.
—Yo... Bueno... Sí, en realidad necesito ir a este lugar —expuso Arthur luego de mostrarle el papel que traía consigo.
El hombre miró la dirección escrita y el nombre del sitio, arqueó una ceja sin desviar la mirada de Arthur.
—Un extraño paraje para visitar, ¿no es usted un turista?
—No creo serlo —negó tomando el papel de regreso—. ¿Sabe cómo puedo llegar hasta ahí?
El hombre colocó de nueva cuenta su gorro, estaba claro que las temperaturas bajarían con cada hora que pasaría.
—Está a varios kilómetros de distancia a las afueras de Francia. ¿A quién visitará por allá?
A Arthur no le importó responder, el extraño le inspiró confianza cuando notó la ropa desgastada y el calzado viejo.
—A nadie en particular. Es la vivienda lo que me interesa si es que aún sigue de pie —respondió relajado.
El desconocido le mostró una tenue sonrisa.
—Oh, sí sigue de pie, conozco el lugar, pero debo advertirle que ahí sólo encontrará a un viejo anciano de unos ochenta años. Según tengo entendido, nadie más vive con él.
—¿Por qué un viejo vive ahí? ¿Quién es? —interrogó Arthur arqueando la ceja.
El francés se encogió de hombros.
—No lo sé, yo era un niño cuando le veía en Sainte Rosalie.
Arthur sintió su cuerpo estremecerse luego de haber escuchado de la voz del desconocido, el nombre de aquel sitio que fungió como su hogar por muchos años, en dicho momento ansió volver a su época, quiso ver su lugar feliz, lleno de vida, esperaba que fuera así; pero, ¿quién era el hombre que vivía en su antiguo hogar?
—¿Cómo puedo llegar? —preguntó con cierta desesperación en la voz.
—A eso me dedico, señor —dijo aquel en una grata sonrisa—. Soy un taxista, puedo llevarlo y sólo le costará treinta euros.
Arthur apenas comprendía los costos del nuevo siglo, no importaba mucho, sabía que tenía suficiente y desde su punto de vista ese sería un único viaje de ida; así que asintió para el francés de la gorra y este tomó su equipaje para guiarle hasta el auto no muy nuevo que conducía.
El resto del camino estuvo lleno de nuevos paisajes, ajetreadas calles e incontables recuerdos, por varios minutos fue la nostalgia de haber vuelto a Francia lo único que lo acompañaba. El taxista hizo varias preguntas y Arthur intentaba responder lo más breve que podía, no estaba en condiciones de decirle al mundo su verdadera identidad y tampoco daría ese otro nombre que adoptó en Shrewsbury, huir de todo era su plan y para conseguirlo, tal vez requeriría una nueva identidad.
—¿Qué es eso? —preguntó Arthur con los ojos abiertos de par en par después de haber visto a semejante monumento de arquitectura.
El taxista arrugó la frente, aun cuando su cliente nunca hubiera pisado Francia, consideraba que no existía alguien en el mundo que desconociera la ya famosa torre Eiffel.
—¿Se refiere a la torre Eiffel? —cuestionó el taxista observando por el retrovisor.
—¿Así le llaman? —Arthur permanecía anonadado, analizando la majestuosa estructura.
—El mundo entero sabe su nombre, caballero. ¿Dónde estuvo el último siglo?
El Conde se sintió apenado, miró de reojo al taxista y luego se reacomodó en el asiento con la idea de no volver a cometer semejante error.
»Se terminó de construir en 1889 y lleva el nombre de quien la diseñó.
El pasajero de nuevo volvió la vista a donde la torre residía, la contempló como algo impresionante e imponente, digno de Francia, sonrió levemente para sí mismo y regresó la mirada al largo camino que le aguardaba.
Poco más de una hora después, cuando el atardecer se adueñaba del horizonte, una vieja casa aparecía al fondo del solitario camino, más que la hermosa finca de los Benett, era una vieja casa abandonada sin rastro de vida, igual al padecimiento de una familia que desapareció de la faz de la tierra. El Conde de nuevo sintió ese tormento lleno de nostalgia que le hacía suplicar volver a su pasado, donde fue adolescente, donde todavía podía permitirse soñar con convertirse en un gran científico.
—Aquí es, caballero —declaró el hombre al tiempo que asomaba la cabeza por la ventana con la intención de encontrarse con el anciano.
—¿Está seguro que alguien vive aquí? —preguntó Arthur con la curiosidad encima.
—Bueno, hasta hace unos meses sí vivía un anciano aquí. Lo sé porque un amigo mío solía traer una mujer que cuidaba del viejo. ¿Es usted pariente de él o algo así?
Arthur negó con la cabeza, buscó su billetera y sacó el dinero que el taxista puso como precio a su trabajo.
—Gracias por traerme —agregó.
—¿No prefiere que lo espere? ¿Qué tal que no haya nadie? —ofreció notando la falta de iluminación.
—Ese no es un problema. Gracias por todo —resolvió finalmente ya estando fuera del auto con su equipaje en la mano.
El francés prefirió no discutir y encendió el auto de nuevo para salir de ahí, decidió que volvería después, cuando su cliente se hubiera dado cuenta de las pésimas condiciones del lugar que estaba a las afueras de Francia, se trataba de una finca vieja, abandonada por sus antiguos dueños.
Por otro lado, Arthur contemplaba nostálgico aquel despojo de casa, paredes que una vez fueron blancas, maderas carcomidas y ventanas rotas. Los jardines apenas si podían nombrarse como tal, eran más bien, viejas praderas llenas de plantas secas y distintas hierbas, no quería ni siquiera pensar en los establos o los interiores de la casa, lógicamente estaría todo muerto al igual que por fuera.
Se acercó a la puerta, que una vez fue verde y la golpeó por varias veces, esperando absurdamente que alguien la abriera para permitirle la entrada; no obstante, aquello nunca sucedió. Arthur comenzó a suponer que en realidad no había nadie, probablemente el taxista se mofó de él con la historia del anciano, así que empujó la carcomida puerta e ingresó a la casona que estaba en total oscuridad, eran los últimos rayos de luz lo que le daba algo de visibilidad.
—¿Hola? —soltó esperando una respuesta, aun cuando se sentía tonto. No había rastro de energía eléctrica, no había un televisor encendido o el ruido de una cocina. Esa era una casa vacía.
Bajó el equipaje y soltó parte del aire que tenía retenido, después de una pequeña inspección, comenzó a desabotonar su saco cuando finalmente escuchó la voz del anciano hablarle.
—¿Qué haces en mi propiedad? —recriminó un viejo malhumorado.
Arthur agudizó la vista, era el rostro de un hombre lleno de arrugas y cabello blanco, lo que logró visualizar detrás de la luz de una vela.
—¿Quién es usted? —Se atrevió a interrogar a sabiendas de que el intruso era él.
—¿Entras a las casas de los demás para preguntar por su nombre? ¿Qué sentido tiene? Ha sido la mayor estupidez que he visto —declaró el anciano entretenido con su sarcasmo.
Pero para Arthur eso no le importaba, lo menos que quería en su vida, era otro disgusto.
—Tampoco creo que haya visto mucho, si vive aquí encerrado día y noche.
El viejo arqueó una ceja al tiempo que se quedó callado, se encontraba frente a un caballero cuya arrogancia era demasiada grande como para aparecerse sin ser invitado con la consigna de insultarlo. Desde su punto de vista, se trataba de una persona que estaba igual de desesperada que él o era el idiota más grande del mundo.
—Soy un anciano, ¿no lo ves? ¿Qué demonios puedes querer de mí? ¿Vienes a matarme o a robarme? —espetó el viejo que fruncía el ceño.
Arthur negó desesperado con la cabeza y manos.
—¿Matarlo? ¡No! ¡Por Dios! ¡Ni una de las dos cosas! —emitió preocupado.
—Entonces eres la muerte... Una vez vi una de esas películas de Hollywood donde un hombre rubio era la muerte, visitaba a su cliente, ¿puedes creerlo? —Sonrió confabulado con la presencia del desconocido en su casa, no parecía temerle a nada—. La muerte prácticamente le dio tiempo a su víctima para que este terminara con sus asuntos legales. ¿Conoces a Joe Black?
Arthur negó de nuevo con un movimiento. No tenía la menor idea de lo que decía.
—No lo conozco...
—¡Es el nombre de la película, grandísimo tonto! —emitió el viejo agitando la mano.
—No soy un tonto y tampoco soy la muerte —reclamó Arthur cansado de las acusaciones.
—Entonces, ¿quién eres? —Ahora el anciano utilizaba un tono más educado, uno que estaba lejos de sonar a insulto.
—Arthur Bennett —confesó este sin haberlo pensado.
El viejo soltó tremenda carcajada, de todas las cosas que había escuchado, esa era la más divertida de todas. Un desconocido que irrumpe en su propiedad asegurando ser un Bennett, ese extraño con acento inglés hizo su tarea. Sin embargo, luego de haber dado unos pasos hacia él y colocarle la vela en la cara, todo resto de sonrisa se esfumó.
—Es imposible que seas un Bennett, todos desaparecieron después del levantamiento, ¿quién te dio ese apellido?
—Mi padre, obviamente. —Lo miró de los pies a la cabeza, observando por encima del hombro como acostumbraba a hacer en su antigua vida.
Sin embargo, al viejo poco le importó, hizo una mueca de aburrimiento y continuó con la idea de exponer la verdad.
—Sí que eres un tonto, me refiero al nombre de tu padre.
—Eso qué importa, soy el último Bennett y esa es la razón de mi visita a este lugar —declaró con molestia.
—¿Último? ¿Quién te dijo que eras el último? —confesó el anciano, enderezando el cuerpo con ayuda del desgastado bastón—. Yo soy un Bennett, muchacho, y tengo una prima con la misma legitimidad. Ella y yo somos los últimos dado que yo no pude engendrar hijos y ella es una mujer.
Los ojos de Arthur se abrieron grandes, una naciente ola de emociones le sacudió el pecho, Emilia se había equivocado y en realidad sí existían miembros de su familia con vida, por muy extraño que le pareciera, esa vieja casucha llena de desperfectos que subsistía en medio de la nada, de nuevo era un hogar para él. Volvió a sentirse tan vivo y parte del mundo que le jugaba sucio a cada momento.
—Pero... Alguien me dijo que yo era el último miembro de mi familia —explicó con el corazón acelerado y la mirada soñadora.
—Debió ser la historiadora de la universidad de Shrewsbury, venía aquí a hacer preguntas que le respondimos con mentiras, su tesis doctoral está toda mal, pero ella no lo sabrá nunca. Nosotros queremos mantenernos fuera del foco público, con lo que pasó hace más de ciento cincuenta años, los mejor es hacerle creer que somos unos Bennett cualquiera y no aquellos que preceden de la nobleza —explicó encogiendo los hombros y mirando con mayor atención a su visitante—. Yo soy William, hijo de Tomas Bennett y mi prima es hija de Marck Bennett, ambos hombres fallecidos.
»¿Ahora sí me dirá quién es su padre? Aunque... casi puedo adivinarlo. Tiene usted un extraordinario parecido con los gemelos, incluso usa uno de sus nombres. ¡Ja! ¡Sí que es absurdo! ¿Cierto? Ha venido a burlarse de este pobre viejo.
—¿Por qué? —interrumpió Arthur ansioso —. ¡No ha dicho que soy idéntico a ellos! Miré... conozco este lugar como la palma de mi mano, viví aquí años atrás cuando esta era una gloriosa finca.
De nuevo una expresión amigable apareció en el rostro de William. Llegó a creer que el iluso se había golpeado la cabeza y estaba más loco que él mismo.
—Lo que afirmas es imposible, muchacho. Mi familia ha vivido aquí por generaciones, es una propiedad que les pertenece a los Bennett y nunca fue de mi conocimiento tu existencia. Si lo que quieres es quedarte con esta vieja finca, puedes hacerlo, yo planeaba que fuera mi tumba, pero si te encargas de darme una digna sepultura, consentiré que vivas aquí.
Arthur agachó el rostro con ligereza, luego miró a través de la ventana, notando el acelerado descenso del sol, la oscuridad a las afueras de la casona era eminente. Bien podía salir como un perdedor o seguir fingiendo que era un hombre que buscaba quedarse con la propiedad, también podría decir la verdad por primera vez y rogar por qué ese viejo le creyera.
—Arthur Bennett no era mi padre, tampoco John...
—Estudiaste bien, el Conde murió sin tener hijos y el otro desapareció sin dejar rastro, entonces, ¿quién es su progenitor? —interrogó el anciano con los ojos bien expuestos.
—El viejo Conde: Arthur Bennett, quien murió en diciembre de 1828 en el castillo de Shrewsbury. Él fue mi padre y yo el legítimo sucesor del título —expuso con una seguridad que convencería a cualquiera.
No obstante, William no era cualquiera.
—Y yo que pensaba que era un viejo loco, ahora estoy seguro de que he muerto y mis ancestros vienen por mí. Ven, acompáñame a la cocina, beberemos algo de té o, ¿prefieres algo más fuerte? —invitó William con sus cansados pasos guiándole a la cocina.
—Puede usted preguntarme lo que guste... Sé que suena extraño, incluso ridículo, pero no hay más verdad que esa. Soy un viajero del tiempo, terminé en esta época, ignorando todo lo que le pasó a mi familia —dijo al tiempo que caminaba detrás de William, quien parecía estar buscando algo por la ventana.
—¿Dónde pusiste el DeLorean? —preguntó con una grata sonrisa en la cara.
—¿El qué cosa? —Arrugó la frente, totalmente desconcertado.
—Bueno, si eres un viajero del tiempo como dices, ¿cómo es que llegaste aquí? —Fijó los ojos en el visitante y luego arqueó una ceja—. No trajiste la máquina del tiempo contigo.
—No podría explicarlo, apenas si lo comprendo —repuso Arthur mientras rascaba la nuca—. Fui golpeado por un rayo o eso parece, intenté atrapar la energía de un relámpago en una batería que yo mismo diseñé, luego...
—Entonces... No desapareciste como todos creyeron, tú viajaste en el tiempo —resolvió fascinado con la compleja idea—. Todo suena muy real, muchacho, pero... Arthur Bennett fue asesinado en el mismo castillo por el pueblo, no desapareció, quien lo hizo fue...
—John, lo sé—. Respiró hondo—. Yo... cambié de lugar con mi hermano.
El viejo anciano soltó una fuerte carcajada que retumbó en la cocina apenas iluminada con la tenue luz de una lámpara de aceite.
—Tienes más salidas que una buena carretera. Vamos, ven, dejemos esa plática para después, me caes bien y después de semejante historia, supongo que no tienes a dónde ir, además tampoco recibo muchas visitas, estar solo es aburrido.
Arthur asintió casi de inmediato, William era un viejo extraño, pero no estaba tan falto de coherencia como consideró. Aquel viaje en el tiempo seguía siendo inaceptable, incluso para un hombre de ochenta y seis años que lo había vivido casi todo. Los dos bebieron algo de esa confusa bebida que Arthur no reconocía ni como Whisky, ni como vino, era algo diferente, pero lo ignoró. Comió y bebió acompañando a su anfitrión, escuchó sus historias, las mismas que tenían que ver con su larga vida y la de los Bennett sentenciados a un exilio por el miedo a ser asesinados como una vez se hizo en la antigüedad.
Después de varias horas, William le ofreció a Arthur una simple habitación para que este pasara la noche, no era nada cómoda, no tenía una televisión, una radio o electricidad, era algo más a lo que él recordaba en el siglo XIX, aunque sin la ostentosidad en la que vivió por muchos años. A pesar de eso, Arthur durmió satisfecho, feliz con esa paz que hacía tiempo no sentía, ahora tenía familia y un lugar para llamar hogar.
A la mañana siguiente, despertó con el sol decidido a dar un recorrido por lo que recordaba como los jardines y establos de Sainte Rosalie. Evidentemente, la finca estaba desierta, con matorrales crecidos por todos lados, los establos hechos de piedra seguían de pie, aunque vacíos. En dicho momento, Arthur fue azotado de nuevo por la nostalgia, cuan grande habían sido aquellos terrenos que ahora lucían abandonados, por breves segundos ansió tener de vuelta la solvencia para que Sainte Rosalie volviera a ser lo que en sus recuerdos fue.
Luego de breves minutos, el relinche de un caballo llamó la atención del Conde, caminó hasta donde sus oídos ubicaron el sonido y se encontró con un niño que intentaba tranquilizar a una yegua color canela.
—¡Oh, bonita! ¡Vamos Marie, debo vendar tu pata! —decía un adolescente de dieciséis años.
Arthur observó la abultada cabellera negra, la ropa desgastada y la tersa piel del niño que buscaba controlar al animal.
—No se dejará si antes no te ganas su confianza —explicó el caballero que se acercaba de a poco al muchacho.
—Marie y yo nos conocemos bien, no creo que la falta de confianza sea el problema, más bien creo, que ella es una testaruda —expuso el pequeño desconfiando del consejo.
El hombre llegó a donde la yegua y colocó su mano sobre la frente del animal, comenzó a acariciarla con delicadeza, de arriba hacia abajo, contemplando la profunda mirada de Marie, luego se agachó, tomó algo de la alfalfa y comenzó a darle de comer con lentitud. La dulce Marie dejó la resistencia, feliz de las caricias que recién recibió, estaba tan ocupada en sus mimos que no notó lo que el niño le hacía en la pata.
—Gracias —dijo después de terminar de colocar el vendaje.
—¿Qué le pasó?
—Intentamos usar a Marie para trabajo de campo, pero ella no es de esos animales. Es una yegua consentida por Lord William —reveló el niño sin omitir su particular acento francés.
—¿Trabajas para él? —interrogó el hombre que pensaba en el anciano.
—Desde hace dos años. ¿Usted es su sobrino o algo así?
El Conde sonrió para sí mismo, decir que era su sobrino, cuando en realidad era una especie de bisabuelo, no tenía mucho sentido.
—Sí, algo así. Digamos que somos parientes.
—Eso es bueno. —Asintió relajado—. ¿Viene a su funeral?
—¿Funeral? ¿Qué? ¿Dónde está él? ¿Qué le pasó? —cuestionó abrumado, pues apenas anoche lo vio rebosante de salud.
El niño tomó un cubo del piso y se encogió de hombros.
—Oh, nada aún, pero él dice que pronto morirá. Incluso me regaló a Marie para después de su muerte.
Respiró hondo, el caballero fue asustado de tal manera que se puso pálido en unos cuantos segundos. Después de escuchar que estaba todo bien, los colores le regresaron al cuerpo.
—Creí que...
—Él no muere, tiene veinte años diciendo lo mismo. Lo sé porque Lady Olivia lo dice cuando lo visita. —Soltó el cubo con el que alimentaba a Marie para acomodar parte de la alfalfa que yacía en el suelo—. Usted me recuerda al señor de la pintura, la que está en el gran salón de la casa. Es un hombre muy viejo, Lord William dice que era su bisabuelo y un Conde.
—¿Aún hay pinturas mías aquí? —interrogó extrañado por la idea.
—¿Suyas? —inquirió el jovencito que no comprendía.
—Me refiero a que también es mi bisabuelo —se corrigió.
—¿No sería tataranieto?
Arthur rodó los ojos, todos parecían saber más de su propia vida de lo que él mismo conocía.
—Sí, eso mismo. Dime, ¿hay tierras sembradas? —preguntó para desviar la atención.
El niño negó con la cabeza.
—El señor Orson viene constantemente a solicitar que le vendan las tierras, dice que son fructíferas, pero Lord William se niega a hacerlo.
El hombre volvió la mirada hacia los grandes terrenos que rodeaban la casa, estaba acostumbrado a ver todos esos espacios llenos de plantas verdes productoras de uvas y otro tipo de hortalizas o frutos. Una fugaz idea le pasó por la cabeza y era la de lograr que Sainte Rosalie regresara a la majestuosidad que él recordaba durante los años que vivió ahí. Con seguridad, se trataba de sueños de añoranza; no obstante, era lo mejor que tenía ahora que Emilia no estaba a su lado.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro