2
—Eh.
Aquella mañana me hablaste en el desayuno; ese breve intervalo de tiempo desde que engullía unas magdalenas hasta que me levantaba de un brinco y volaba fuera de allí.
Me llamaste cuando ya estaba corriendo hacia la puerta. Abrí y me aseguré de que mis deportivas sorteasen tu felpudo. No podíamos pisar el felpudo porque, según tú, se ensuciaba.
Me interceptaste en el pasillo, con un pie ya puesto en la escalera.
—Eh, te estoy hablando. Ven.
Pero no fui. Sólo miré dentro de esos ojos hechizados, negros como un pozo sin final. Me fijé en tu cara, ya limpia y despejada, como si acaso no necesitases nunca dormir. Observé esa perfección hecha pelo de flor dulce que te caía por la espalda, y ese vestido ancho, rojo, de hombros destapados y volantes sobre las rodillas.
Serías incluso bonita si no te conociese.
Te miré.
Pero me di la vuelta y te ignoré.
Todo se me olvidaría en la universidad.
Siempre me decía eso: solo es mala convivencia, todo se me olvidará en la universidad. Lo que tengo que hacer es hacer amigos aquí, pasármelo bien, ir al piso lo justo y esperar a que pase todo el tiempo de espera...
No estás tan loca como pareces, me decía a mí mismo. Todo son imaginaciones mías.
Estoy exagerando, me repetía.
Incansablemente me lo repetía.
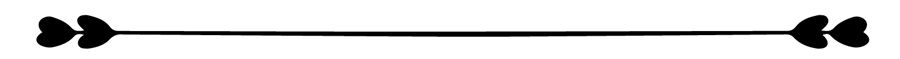
Entré por la puerta y ya me esperabas en el umbral. Casi grité del susto al verte.
—Esta mañana te has largado.
Daba igual todo lo que hubiera sucedido durante el día. No importaba que hubiese sacado un notable en el examen de anatomía, que hubiese tomado unas cervezas con los compañeros o que hubiera hablado con mis padres y les hubiera dicho que todo iba bien.
Tú estabas allí, y ya nada estaba bien.
—Ya... ya. O sea... perdón —balbuceé, pero yo no me daba cuenta de que estaba balbuceando. Te miré sin querer mirarte—. Tenía un poco de prisa...
—Ven.
No me respondiste a lo que te dije. Lo más normal habría sido que intentases enlazar mis palabras con tu respuesta, fingir que escuchabas lo que te estaba diciendo, pero ni siquiera te molestaste en quedar bien. Fuiste al grano: al tuyo, en concreto, si es que esa piel tersa y uniforme de modelo te permitía conocer el concepto de imperfección.
Te seguí. Atravesamos un pasillo con un lejano olor a ambientador. No más bolsas de basura con gatos muertos en las habitaciones. No era jueves, ni había osado bajar la basura en un día distinto del jueves.
Cuando desembocamos en el salón, me di cuenta de que olía a vainilla mezclada con frutos rojos.
La sangre se me acumulaba de forma horrible en el pecho. Era como una ansiedad de aparato circulatorio; como si yo creyese que el corazón se me había parado, como si estuviera a punto de explotar contra la cristalera del salón y a llenar las paredes blancas de sangre.
—Has dejado migas en la mesa.
Mi corazón revivió para dar un vuelco.
Las magdalenas. Las magdalenas. Yo, esa mañana, había comido magdalenas...
—Pero... no... he tenido...
Te lo intenté decir, pero no lo conseguí.
¿Por qué tenía tanto miedo? La superficie niquelada de la mesa no estaba salpicada por ningún rastro, ni siquiera algún descuido o rayada que implicase que aquello había sido usado. Había visto mesas de expositores mucho más maltratadas que aquella.
Tu vainilla daba contra mi espalda, los frutos rojos daban contra todo, y yo no veía nada.
—Yo no veo...
Tu mano apareció apretada contra mis cervicales de repente y, bruscamente, mi frente chocó contra la mesa.
¡Pum!, se oyó, y seguro que grité.
—Te dije que las cogerías con la lengua. Cógelas.
Seguro que puse las dos manos encima de la mesa como si me pretendiese incorporar, o librarme de tu manaza de mastodonte.
—¡Ah, pero qué haces...!
Seguro que grité eso.
—Cógelas.
Seguro que hablaste en el mismo tono apático de siempre.
—¡Que no hay nada...!
Seguro que el que sollozaba era yo...
—Que las cojas.
Abrí la boca, temblando. Sentí que asomaba mi monstruo de papilas gustativas, y que iba a lamer algo que no le iba a gustar. Paladeé completamente ausente el gusto salado de dos gotas de agua que me caían por la cara. La mesa sabía a algún desinfectante que me fuera a envenenar. No supe si mi lengua barrió algo más que el agua de mis lágrimas y mocos acuosos, repentinos, estallando.
No; la mesa no estaba más limpia después de lamerla. No; la había manchado el fluido de mis mocos, y las lágrimas y las babas. Me tuviste ahí un buen rato y te cercioraste, al asomarte por el extremo opuesto de la mesa, de que yo hubiera cumplido lo que me ordenabas.
Me levantaste de vuelta y me hiciste daño, pero solo sonreíste. Yo lloraba, pero tú sonreías como si estuvieras en una dimensión paralela.
—Buen chico.
No podías saberlo, ¿cómo ibas a saberlo? Si yo parecía un niño indefenso, alguien que se caía, roto y descosido, encima del sofá de pulcra funda roja...
No lo podías saber, pero acababas de tocarme los primeros tambores de guerra.
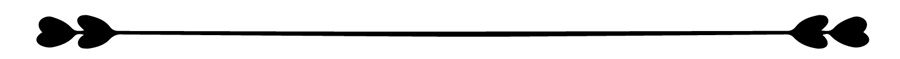
Esa noche no me despertaste cuando apareciste en la cocina a las cuatro. Yo ya estaba despierto y con la mente en llamas nada más tocar mi oreja contra la almohada.
Me pareció que solo habías dado la luz de la cocina para cuando yo también me levanté. Sin embargo, al salir de mi guarida y empezar a acercarme, me di cuenta de que ya llevabas allí un buen rato. El primer escuadrón de cocina, ese que formaban los platos llanos, desfilaba en hilera desde la primera encimera hasta la última.
Me planté junto a la puerta, y mi humillada lengua habló ella sola:
—Me has despertado.
Hablé con tono insípido. Con ese tono de no tener miedo, ni sueño, ni nada. Bajo un pijama azul celeste, mis brazos caían a los dos lados de mi cuerpo, tan inertes como yo, tan apáticos como tú.
Los platos seguían un orden estrictamente creciente. En un desvarío, pensé que tú y yo también podíamos compararnos con ellos. Nuestra convivencia también iría de la menor intensidad a la mayor de todas. Solo debíamos determinar en qué punto estábamos ahora mismo.
¿Te estarías dando cuenta? ¿Te dabas cuenta de que nuestra relación era como la hilera de esos platos?
Tardaste un rato en mirarme. Primero, dejaste que el agua corriera, comprobando su temperatura con un par de dedos artificiales, de piel perfecta y a estrenar. Luego, dejaste a remojo un plato más; uno de los cuadrados de postre. Era como si te preocupases por la suciedad que acumulaba cuando, en realidad, la blancura destellaba tanto que hasta me hacía guiñar los ojos.
Yo estaba respirando como un cervatillo que huía de una leona asesina. No podía ser que hubieses olvidado que estaba ahí. No podía ser que no me hubieses escuchado.
Pero no me dijiste ni media palabra. Seguiste ocupándote de los platos cuadrados.
El cervatillo se irritó y pasó a enseñarle los dientes a su depredadora.
—Te estoy hablando —dije, y me noté un temblor involuntario en la garganta—. No me dejas dormir si te pones a fregar tan tarde. Déjalo para mañana.
Te limitaste a cerrar el grifo con parsimonia, como si te recreases en ello adrede.
—¿Cuál es exactamente el problema?
Tenías valor atreviéndote a preguntarme eso, como si no fuera más que evidente. Los dedos me temblaban y escuché crujir a uno de ellos.
—Que son las cuatro de la mañana... Ese es el problema... joder.
Yo nunca decía palabrotas. Yo nunca me enfadaba. Yo era un amor, o al menos eso decían mis padres, eso decían mis amigos... Eso dirías tú, si te hubieras convertido en mi mejor amiga de todos los tiempos, algo que definitivamente no eras; algo que, ahora mismo, me daba incluso rabia haber pensado.
Mejor amiga de todos los tiempos... Mi yo actual se mofó de mi yo del pasado.
—Pero estás de acuerdo en que tenemos que tener los platos limpios.
La mandíbula se me desencajó. Aquello era como tratar de entenderse con un objeto de limpieza, ¿no te dabas cuenta? Estabas tan obsesionada, te mostrabas tan pulcra y perfecta, que solo podía imaginarte como una bayeta sin humedecer, o una fregona nueva, o amoniaco líquido.
El amoniaco lo limpiaba y desinfectaba todo, igual que tú.
Y el amoniaco envenenaba a cualquiera que se lo tragase.
—Los... —Me temblaban las cuerdas vocales en las palpitaciones de la rabia— platos... ya están limpios.
—Por supuesto que no.
¿Por supuesto que no? ¡¿Qué broma era esta?!
—No están limpios —incidiste, cuando viste que no te contestaba. ¿Quién respondería a eso? Todavía estaba procesando que aquella blancura que cegaba los ojos no te pareciese limpia—. Pero a ti parece que no te importe.
Tomé aire temblando; temblaba más a cada momento.
—Sí me importa... Yo lo friego siempre todo...
Intercalé esas palabras con una risa. No supe cómo lo hice, no supe el porqué, pero empecé a reírme como un desquiciado y añadí:
—Vaya conversación más absurda...
—No pasa nada.
Dijiste eso mientras te secabas las manos con cuidado, sin deslizar apenas la aspereza de aquel paño nuevo contra la sutileza de tu piel radiante. Decías que no pasaba nada, después de hablarme de cómo la vajilla guardada en sus armarios no estaba limpia, y no te entendí.
Parpadeé, confuso, y tú te seguiste moviendo lenta, como si ahorrases energía. Me di cuenta de que uno de los platos cuadrados de anuncio de lavaplatos se quedaba a remojo.
—Si no quieres que friegue ahora, no pasa nada. Seguro que podemos llegar a un acuerdo.
No terminaba de creérmelo. Era... demasiado fácil. Una parte de mí quiso dudar de tu respuesta, mirar en tus ojos de resplandeciente cueva del infierno y buscar algo. Pero algo me llevó a creerte y ese fue nuestro gran error. El mío... y el tuyo.
Te acercaste hasta la puerta y yo, apenas un paso por detrás, me entretuve contando las horas de sueño que me quedarían y las veces que en aquel piso me había enfrentado a ti de esta manera. Pensé que, quedara el tiempo que quedase, al menos podría gozarlo en paz...
Yo traté de hacerme el suspicaz, pero tú fuiste más rápida.
A pasos lentos, de zapatos de vestimenta diaria, llegaste hasta la exquisitez hecha suelo del pasillo. Me dispuse a seguirte, a suspirar y a no darte ni las buenas noches (¿buenas noches? Pero si no dormías), cuando, antes de que yo saliera, me diste con la puerta en las narices y la cerraste por fuera.
Algo chasqueó por fuera.
Por lo visto, acababa de dar con la primera cocina del mundo que se cerraba con pestillo.
No supe qué me dolió más; si el golpetazo contra las narices o el pestillo de la puerta.
—¡Eh! —exclamé sin darme cuenta, pero en ese momento todavía seguía siendo razonable no gritar ni fregar cacharros por las noches, y enseguida bajé la voz—. Sí hombre...
Probé a abrir una vez. Probé a abrir dos veces. Probé a abrir una tercera, como si de repente fueses a cambiar de opinión.
—Si no quieres que friegue yo...
Hablaste por detrás de la puerta y yo empecé a ponerme muy nervioso.
—¡Eh! ¡No me irás a dejar aquí! ¡Abre!
Lo razonable había dejado de ser razonable, y ahora se deambulaba por las noches y se disfrutaba dejando que el detergente líquido perfilase porcelanas limpias.
Di una palmada en el cristal translúcido de la puerta.
—¡Que abras! —Empujé con el hombro y con el brazo izquierdos, pero lograrlo de un débil empujón lo habría hecho demasiado fácil—. Abre... ¡Abre, por favo-...! ¡Ah!
Chillé cuando noté un líquido caliente llegando hasta mis labios. Me habías reventado las narices. La mano derecha me temblaba, la izquierda me dolía, y tus palabras eran como alfileres rociados con amoniaco que salpicasen en los ojos.
—Si no friego yo, friega tú cuando quieras.
—No, no no, nonono...
De la rabia pasaba a la negación, de la negación al desespero y del desespero a la asfixiante ansiedad. Estaba seguro de que esas no eran las fases de ningún duelo, pero qué mierda importaba el nombre que les pusiera.
Seguí forcejeando en la puerta durante un rato. Las fuerzas se me fueron por la boca, pero solo para sollozar.
En el llanto, en el goteo de mis narices, se me fueron los ojos hacia la pila de fregar y vi un plato. Habías dejado un plato a remojo como si fueses a seguir con él, y ahora comprendía por qué.
Solo los platos ocupaban tres de las encimeras. Si sacaba todos los vasos de sus armarios, bien podía ocupar otras dos más. Apenas quedaba sitio para una columna de ollas, y no digamos para las triunfadoras sartenes.
La cantidad de menaje en esa cocina equivalía a la de un glamuroso restaurante, y yo acababa de cambiar los sollozos ansiosos por un llanto en toda regla. Tenía la cabeza hecha trozos.
No fregué absolutamente nada.
En algún momento querrías entrar.
Mi cuerpo había entrado en pánico y no pude hacer nada más que dejarme caer en el suelo y abrazarme a mis piernas, como en un último intento desesperado por calmarme.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro