46
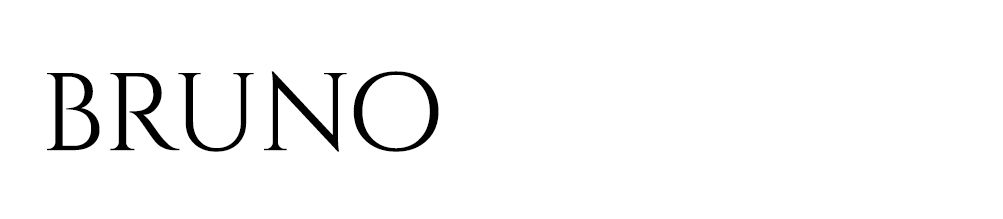
Si hace diez años me hubieran dicho que tendría algo con Andrea Roldán, me habría reído a carcajadas.
En primer lugar, por la manera tan peculiar en la que nos conocimos y, en segundo, porque siempre me dije a mí mismo que jamás me permitiría sentir algo por nadie.
Y mira nada más, cuán irónico es el destino que ahora no solo tengo algo con Andrea Roldán —es mi novia—, sino que, además, estoy completamente loco por ella.
También estoy aterrado, no lo voy a negar; pero ahora mismo me siento tan bien —tan feliz; tan... lleno—, que no puedo tomarme mucho tiempo para pensar en las consecuencias del paso que estoy dando.
—Señor Ranieri, Armando Lomelí acaba de llamar. Quiere comunicarse con usted lo antes posible. —Lorena me intercepta tan pronto como salgo de la sala de juntas, y me saca del hilo agradable que había empezado a llenarme la cabeza—. También llamaron su hermana y Rebeca Márquez.
El nombre de Rebeca hace que todo el buen humor —ese provocado por la noche que pasé en el pent-house con Andrea, entre besos largos, conversaciones a media voz y mis manos en todo su cuerpo— se esfume durante unos instantes.
Quiero refunfuñar una grosería, pero decido que mi secretaria no tiene la culpa de nada y suspiro.
—Gracias, Lorena —digo lacónico, pero amable al tiempo que nos encaminamos a la oficina. Seguro que Armando la ha presionado toda la tarde, de otro modo, no habría ido a esperarme afuera de la sala más grande de la firma; por eso, la tranquilizo añadiendo—: Me haré cargo lo antes posible.
Ella asiente y la despido con un gesto antes de encerrarme en mi despacho.
Me llevo una mano a la frente, mientras que evoco un recuerdo extraño. En él, estoy hablando por teléfono con Rebeca, pero no puedo traer mucho de la conversación a la superficie. Creo que estaba llorando —ella—, pero no estoy seguro.
La turbación que me provoca es tan incómoda que me paraliza unos segundos. No sé de dónde ha venido eso, pero procuro no indagar, porque me provoca una sensación extraña en el estómago.
Suspiro.
Necesito hablar con ella seriamente. No puede seguir haciendo esto. Mucho menos ahora, que he empezado algo con Andrea.
Voy a llamarla tan pronto como resuelva lo de Lomelí. Me digo a mí mismo y, tomo el celular solo para mirar la hora.
Andrea me ha enviado un mensaje. Salió temprano del trabajo y le pedí un Uber a casa para que la llevara. Acaba de avisarme que ya llegó y que prepara la cena para los dos.
En respuesta, escribo algo acerca de llevar el postre si me espera vestida con lo más provocativo que tenga y, en menos de dos minutos, me encuentro leyendo:
«Reto aceptado. Quiero brownies y helado de vainilla».
Una sonrisa lasciva se desliza en mis labios ante la expectativa de lo que podría —o no— esperarme llegando a casa y, sin que pueda evitarlo, me pongo duro.
Una palabrota se me escapa, pero me las arreglo para teclear:
«Brownies y helado de vainilla será, entonces.
Sorpréndeme».
Me envía una foto de tres diminutas bragas de encaje, para luego escribir:
«Trabajo en ello.
Te veo más tarde».
Y así, sin más, el mal humor provocado por Rebeca, se esfuma y se hace nada.
Me entretengo la siguiente hora al teléfono con Armando Lomelí. Está ansioso porque termine su caso y yo lo estoy también. Pese a que es uno de los mejores clientes del despacho, es un dolor en el culo cuando se lo propone.
Termino de hablar con él cerca de las siete y aprovecho para llamar a Rebeca, pero no responde.
Me digo a mí mismo que mañana a primera hora lo volveré a intentar y me encamino hacia la salida del edificio donde trabajo, no sin antes despachar a Lorena para que también se vaya a casa y cuando menos los espero, ya me encuentro en el estacionamiento, buscando en el teléfono por una pastelería cercana. Con suerte, podré conseguir brownies y helado de vainilla en el mismo lugar.
Quince minutos más tarde, me encuentro camino al pent-house, armado con todo lo necesario para cumplir con mi parte del trato y unas ganas inmensas de ver a Andrea.
El recorrido me toma apenas quince minutos más y, cuando bajo del coche, me siento ridículo por el nerviosismo que siento.
Con todo y eso —y a paso decidido—, me encamino hasta el ascensor para llamarlo.
Baltazar, el guardia de seguridad que viene los días que José Luis descansa, me saluda a distancia. Correspondo el gesto un segundo antes de que las puertas se abran. Acto seguido, introduzco el código de seguridad del pent-house y deslizo la tarjeta de acceso.
En cuestión de unos instantes, las puertas del pent-house se abren de nuevo y, cuando doy un paso en el interior del mismo, me congelo.
El corazón me da un vuelco y una punzada iracunda me invade las venas en un abrir y cerrar de ojos.
Trato, desesperadamente, de procesar lo que veo, pero me es imposible.
Aquí está Rebeca. Frente a ella, está Andrea, que tiene los ojos llenos de lágrimas y me mira fijo, con una expresión que nunca había visto en su rostro, pero que me provoca la sensación más dolorosa en el pecho.
Poso la atención en Rebeca.
—¿Qué demonios estás haciendo aquí? —espeto con tanta dureza, que ambas dan un salto en su lugar debido a la impresión.
—Será mejor que me vaya —farfulla, turbada por la forma en la que le he hablado y, a toda velocidad, avanza en dirección al ascensor.
—¡Irte y una mierda! —trueno, pese a que ya ha presionado el botón, que abre las puertas de inmediato—. ¡¿Qué demonios estás haciendo aquí, Rebeca?!
Se encoge ligeramente, pero se las arregla para alzar el mentón e introducirse en el reducido espacio.
—Te dije que se daría cuenta de la basura que eres —sisea y, entonces, las puertas se cierran.
Mis ojos se quedan fijos en las puertas metálicas.
—¿Es cierto? —La voz de Andrea suena dolorosa y temblorosa, y me hace girarme para encararla.
—¿El qué?
—Todo.
—Andrea, no sé qué fue lo que te dijo.
Lágrimas calientes y pesadas se le escapan y me siento tan miserable, que apenas puedo respirar. Quiero acortar la distancia que nos separa y estrujarla entre los brazos, pero me quedo donde estoy, porque sé que ahora mismo no me quiere cerca.
—¿Estuvo aquí la noche que pasé en casa de Karla?
—¿La noche que pasaste en casa de Karla? —Es mi turno de farfullar, con el entrecejo fruncido.
—En tu cumpleaños.
De pronto, un recuerdo atronador me embarga. En él, estoy hablando por teléfono con Rebeca. Sacudo la cabeza, confundido, y otra imagen viene a mí. En ella, estamos los dos en la habitación principal.
Me lleva el diablo.
Silencio.
Andrea reprime un sollozo.
—¿Estuvo aquí el sábado en la noche, Bruno?
Mi mente viaja a toda marcha a través de los recuerdos que tengo de ese fatídico día y soy capaz de evocar unos cuantos.
Hablé con ella por teléfono. Creo.
Lloró mucho. Creo.
Recuerdo que quería que nos viéramos y que pedí un Uber.
Sacudo la cabeza en una negativa frenética, pero hay algo oscuro y denso en la parte posterior de mi memoria. Algo que me llena de una sensación insidiosa e incómoda.
—No lo sé —digo con un hilo de voz, porque no me atrevo a asegurar nada. No quiero mentirle—. Y sé que voy a sonar como un completo hijo de puta, pero estaba muy borracho.
Suelta una risotada amarga, que termina en sollozo y doy un par de pasos en su dirección.
—¡No te me acerques! —exclama, en voz de mando y me congelo en mi lugar.
—Andrea...
Desesperado, trato de arrancar los recuerdos de mi cabeza, pero nada viene a mí.
Rasco lo más que puedo y me deshago los sesos tratando de traer algo a la superficie hasta que lo consigo. De inmediato, deseo no haberlo hecho, porque lo único que puedo evocar es a Rebeca en la habitación, conmigo medio desnudo.
Un escalofrío desagradable y helado me eriza los vellos de la nuca y el corazón empieza a latirme con fuerza. La angustia que me embarga es tan arrolladora, que no logro entender la naturaleza de ella. Como si mi cuerpo supiese algo que yo no. Como si él pudiese recordar cada segundo de nuestra interacción y ahora se arrepintiese.
Un nudo se me instala en la garganta, pero no entiendo muy bien el motivo.
Rabia. Debe ser eso. Cruda y atronadora rabia.
—¿Es casada? —La voz de Andrea me saca de mis cavilaciones.
Aprieto la mandíbula, al tiempo que parpadeo un par de veces y trago, para deshacerme del ardor que siento en la tráquea.
—Sí. —Apenas puedo hablar.
Otra carcajada amarga.
—Sabías que tiene hijos, ¿no es así?
—Sí.
Esta vez, no hay risa forzada. Solo hay silencio...
Luego, un sonido similar al de un sollozo contenido.
—¿Te acostaste con ella la noche que me quedé en casa de Karla?
¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé, maldita sea! Quiero gritar, pero no lo hago. No puedo.
Recuerdo un beso. Unas manos acariciándome. Dentro de mi ropa interior.
Cada vez más turbado y asqueado, parpadeo unas cuantas veces.
Se me cierra la garganta. Me tiemblan las manos.
¿Por qué estoy temblando tanto?
—Estaba muy borracho... —digo con un hilo de voz, abrumado por la cantidad de emociones apabullantes que me saturan.
Miedo, ansiedad, ira, frustración, desesperación... Todo se arremolina dentro de mí y me hacen imposible procesar lo que está ocurriendo.
Tengo la mente hecha una maraña inconexa e indescifrable y quiero regresar el tiempo y hacer todo diferente; para que así Andrea no me mire con la decepción con la que lo hace. Para que no llore del modo en el que lo está haciendo.
Se da la media vuelta y avanza en dirección al pasillo que da a la habitación y la sigo de cerca.
La bolsa que contenía el postre que traje conmigo es dejada en el olvido, sobre la mesa de centro de la sala, y ahora todas mis fuerzas están puestas en ir detrás de ella.
No puede cerrarme la puerta de la alcoba en las narices, pero sí se apresura al baño y logra encerrarse ahí antes de que la alcance.
El pestillo es echado de inmediato e, instantes después, la escucho sollozar.
Me zumban los oídos. No puedo respirar. El corazón me va a estallar dentro del pecho y quiero romper algo. Necesito romper algo.
Me llevo las manos a la cabeza y tiro del cabello. Me siguen temblando las manos.
No puedo recordar.
No puedo recordar.
No. Puedo. Recordar.
Grito, furioso con Rebeca. Conmigo mismo por la condenada borrachera. Por las malas decisiones. Esas que hacen que Andrea crea que soy el mismo que era hace unos meses. Ese al que no le importaba tener algo con una mujer casada y con hijos —a sabiendas de que estaba destruyendo una familia—. Ese que podría haberse acostado con Rebeca la misma noche que Andrea se fue de aquí porque me había visto con ella. Ese que era un imbécil y que no hacía otra cosa más que pensar en sus propios intereses... Ese al que ya no reconozco, porque no soy como él.
¿Estás seguro de eso? Nada te garantiza que no haya pasado nada con Rebeca. Hasta donde recuerdas, estuvo aquí, en esta habitación y tenía las manos sobre tu polla.
Trato de empujar el hilo insidioso de mis pensamientos, pero es imposible cuando Andrea llora y llora del otro lado de la puerta.
Me siento miserable. Como un verdadero hijo de puta.
—Andrea, por favor... —suplico, al tiempo que pego la frente a la madera y ella solloza un poco más—. Por favor, escúchame... —Trago duro, para aminorar el escozor que siento en la garganta, pero es imposible. No soy capaz de controlar las emociones, y eso no me gusta. Lo detesto—. No me siento orgulloso del hombre que fui en el pasado. Hice cosas horribles. Estuve con Rebeca, a sabiendas de que era una mujer casada. De que estaba destruyendo una familia... —Hago una pequeña pausa, porque admitirlo en voz alta quema. Quema y escuece como nunca nada lo había hecho. Porque soy una persona horrible, que terminó repintiendo el patrón de sus padres, aceptando una relación adúltera, que afectaba a terceros inocentes—. Me comporté como un imbécil con gente que no se lo merecía y me aproveché muchas veces de las buenas intenciones de los demás... Y no puedo decirte que soy un hombre mejor, porque sé que no es así; pero sí puedo decirte que estoy tratando de serlo. —Trago duro, porque las lágrimas me inundan la mirada—. Y no sé qué diablos es lo que pasó esa noche, pero quiero que sepas que Rebeca no significa nada para mí. Nada, amor.
Andrea no para de llorar.
—Y me encantaría jurarte que no pasó nada entre nosotros, pero me mata la idea de asegurar algo de lo que no tengo la certeza porque solo recuerdo retazos de cosas. Pero, Andrea, yo solo pienso en ti. Desde hace meses, eres lo único que me pasa por la cabeza.
Los sonidos dolorosos ceden un poco.
—¿Qué es lo que recuerdas?
Silencio.
—¿La besaste? —inquiere, y una parte de mí quiere mentir. Quiere decir que no ocurrió nada, pero no quiero ser así con ella. No puedo serlo.
Me quedo callado. Impotente.
—¿Cómo puedes asegurarme que no pasó nada si recuerdas haberla besado?
Cierro los ojos con fuerza y presiono la frente contra la madera, sintiéndome cada vez más frustrado.
—Andrea...
—Bruno, por favor, déjame sola. Necesito estar sola.
Aprieto la mandíbula.
—Por favor, Liendre.
—No me llames así —pide y todo dentro de mí se estruja con violencia.
Trago duro.
—De acuerdo. —Apenas puedo hablar—. Lo lamento.
No responde. No habla. No solloza desde el otro lado y, derrotado, suspiro al cabo de un largo momento.
Sé que quiere que la deje sola, pero no me muevo de donde estoy. ¿Cómo podría? Está ahí adentro, pensando que soy un hombre sin escrúpulos capaz de destruir una familia solo por pasar un buen rato.
Lo eres. Lo eres. Lo eres.
Me dejo caer al suelo, contrario a lo que quiere y me digo a mí mismo que no voy a moverme de aquí hasta que hable conmigo.
Creo que puedo escucharla llorar luego de una eternidad de tortuoso silencio y me siento cada vez más miserable.
No sé cuánto tiempo pasa antes de que escuche el sonido de la regadera abrirse. Tampoco sé cuánto tiempo pasará antes de que se digne a salir de ahí, pero no me importa ahora mismo. Lo único que me interesa, es hablar con ella...
... Y recordar.
Necesito recordar. Probarme a mí mismo que ya no soy la basura que era.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro