36. Corazón de metal
https://youtu.be/lz_Ke4T4f9M
"Estoy ahogándome en tristeza
Quedando muy atrás
Siento que no hay salida
¿Hay alguien ahí? ¿Dónde estoy?"
X Japan - Voiceless Screaming
✎﹏﹏﹏ 🎸 🎶 🎸 ﹏﹏﹏✎
Martes 1 de noviembre de 2022. El tiempo ha pasado, la pandemia parece solo un mal recuerdo y el mundo ha seguido girando. El sol entraba con fuerza a través de los ventanales del lujoso salón de la casa de los Mendoza. La luz de la mañana iluminaba las paredes revestidas en madera y los muebles cuidadosamente tapizados, reflejándose en los detalles dorados del mobiliario y creando un ambiente cálido, casi acogedor, un poco contrastante con la apariencia de museo frío que a veces puede tener. Las cortinas de encaje, que alguna vez Isabel había escogido con esmero, estaban corridas a los lados, dejando entrar no solo la claridad, sino también el aroma fresco de las flores que adornaban el jardín central de la propiedad. La mesa del comedor principal estaba dispuesta con todo esmero: un mantel blanco bordado a mano, vajilla de porcelana impecable, copas de cristal que reflejaban la luz como si contuvieran pequeñas estrellas; todo a gusto de la señora de la casa.
En una esquina del salón, sobre una pequeña mesa junto a la pared, descansaba el altar de Todos Santos. Era un rincón cargado de recuerdos y de amor. Flores de rosas y dalias, panes en miniatura, tantawawas, dulces de alfeñique y frutas frescas estaban dispuestas con una precisión casi ceremonial, mientras un retrato de don Alonso, enmarcado con elegancia, dominaba el centro del altar. Parecía mirar con serenidad a su familia, como si supervisara la reunión desde algún lugar más allá del tiempo.
Isabel, la matriarca de la familia, se encargaba de supervisar cada detalle desde temprano. Llevaba un vestido sencillo pero impecable, y aunque trataba de mantener su habitual elegancia y autoridad, sus ojos traicionaban una nostalgia que ni siquiera ella podía esconder.
—Mercedes, coloca más flores aquí, por favor. Y asegúrate de que los niños no toquen el altar —dijo Isabel.
—Sí, doña Isabel, ya lo estoy viendo —respondió Mercedes, quien había vuelto a la casa de los Mendoza después de pasar gran parte de la pandemia en su pueblo. La empleada de toda la vida, con su delantal impecable, aún se movía por la casa con la soltura de quien conocía cada rincón, pero ahora con una ligera sombra de cansancio en sus pasos y de la ausencia del patrón, a quien respetó y valoró en vida, y que ahora, extrañaba.
El salón comenzó a llenarse de vida a medida que los miembros de la familia llegaban. Andrea, la menor de los Mendoza, llegó acompañada de Xavier, su hermano mayor, quien llevaba de la mano a sus dos hijos: Alan, de ocho años, y Rodrigo, de cuatro. La esposa de Xavier, Hilda, entró detrás de ellos, cargando una bolsa con postres caseros que había preparado para la ocasión.
—¡Abuelita, quiero un pan! —gritó Rodrigo al entrar corriendo hacia Isabel, quien lo recibió con una sonrisa indulgente. Mercedes intentaba mantener el orden en medio del caos.
—No, mi amor, primero lo ven las almas y luego tú —dijo Isabel.
—Pero yo no veo a ninguna alma... —susurró Alan, cruzándose de brazos con un aire de lógica infantil.
—Eso es porque son muy rápidas —intervino Andrea, arrodillándose para quedar a la altura del niño y guiñándole un ojo—. Se llevan lo que necesitan antes de que podamos verlas.
—¿Y si se llevan todo el pan? —preguntó Rodrigo, con los ojos muy abiertos.
—Dejan un poquito para ti, no te preocupes —respondió Xavier, levantó a su hijo pequeño y lo hizo girar, arrancándole una carcajada.
El rugido de una moto anunció la llegada de Arturo, quien estacionó el Gran Maloy frente a la casa, como siempre, con la solemnidad de quien deja un caballo de batalla en el establo; Joe había tenido a bien prestarle la moto para ciertas tareas que debía atender. Entró al salón con su chaqueta de cuero negra, una camiseta de Manowar y las ojeras que parecían haberse instalado permanentemente en su rostro desde hacía años.
—Llegas justo a tiempo —dijo Isabel desde la mesa, con un dejo de ironía, ajustando un arreglo de flores sin levantar la vista.
—Qué puedo decir, mamá. No quiero que me quiten puntos por llegar tarde al almuerzo de Todos Santos —respondió él con una leve sonrisa, intentando romper el ambiente de formalidad que siempre traían estas reuniones.
Mercedes apareció desde la cocina con una bandeja de ají de fideo y lo miró con una mezcla de reproche y cariño.
—Joven Arturo, ¿otra vez sin afeitarse? Su papá se revolvería en su altar si le viera así.
—Si se revolviera, al menos sabría que me está viendo —respondió Arturo con un guiño, intentando ocultar la melancolía que siempre lo invadía en estas fechas.
La familia se acomodó en la mesa principal, que estaba llena de platos preparados con esmero: ají de fideo, enrollados de pollo, empanadas, cuñapés, etc. El ambiente se llenó del sonido de risas infantiles, conversaciones cruzadas y el tintineo de cubiertos contra platos de porcelana.
—Mercedes, esta comida está deliciosa como siempre. No sé cómo lo haces, pero nunca cambia —dijo Hilda.
—Son los años de práctica, señora Hilda. Aunque debo admitir que extraño cocinar con don Alonso mirando por encima del hombro, diciéndome qué hacer como si no supiera —Mercedes soltó una pequeña risa, aunque sus ojos mostraban algo más profundo.
La conversación se volvió más tranquila cuando los ojos de todos comenzaron a posarse, inevitablemente, en el altar de don Alonso.
Isabel rompió el silencio:
—Papá siempre decía que Todos Santos no era para llorar, sino para recordar con alegría. Pero a veces es difícil, ¿no creen? —su voz se quebró un poco al final, aunque rápidamente recuperó la compostura.
—Difícil es poco —añadió Andrea, mirando el retrato de su padre con los ojos llenos de nostalgia—. Lo extraño todos los días, pero hoy especialmente.
—Nos dejó más de lo que pensamos. Su fuerza, su amor por esta familia... eso sigue con nosotros —dijo Xavier, aunque incluso él parecía luchando contra las emociones que se acumulaban en su pecho.
Arturo no dijo nada. Solo miró el altar en silencio, apretando la mandíbula mientras sus manos se cerraban en puños sobre la mesa.
Después del almuerzo, Arturo salió al jardín con un cigarro en la mano. Se sentó en un banco de piedra cubierto de musgo, mirando el lugar que alguna vez fue su garzonier de soltero y primer dulce hogar que compartió con Sibyl. Habían demolido aquella estructura para construir una tienda que doña Isabel alquilaba a eventuales comerciantes de abarrotes.
—¿Otra vez fumando, joven Arturo? —Mercedes apareció detrás de él, con los brazos cruzados y una ceja levantada.
—Siempre me descubres, Mechita. ¿Qué puedo decir? —respondió él, encendiendo el cigarro con un mechero gastado.
Mercedes se sentó a su lado, en silencio por un momento, antes de hablar.
—Te vi mirando el altar. Sé que lo extrañas, mi niño. Más de lo que dejas ver.
Él exhaló el humo lentamente, mirando al suelo.
—¿Qué puedo decir? Era mi viejo. No siempre estuvimos de acuerdo, pero él era el pilar de todo esto. Y ahora que no está, no lo sé...
Mercedes le puso una mano en el hombro, su gesto cargado de una ternura maternal.
—Él te amaba, mi niño. Siempre hablaba de ti con orgullo, incluso cuando le hacías renegar. Él creía en ti, aunque no parecía.
Arturo desvió la mirada, intentando contener las emociones que se acumulaban en su pecho.
—Gracias, Mechita. No te preocupes por mí. Estoy bien. Siempre estoy bien.
Mercedes lo miró con preocupación, pero decidió no insistir. Sabía que Arturo era como un muro: fuerte por fuera, pero lleno de grietas ocultas.
Cuando Arturo regresó al salón, encontró a Isabel organizando los restos del altar mientras Alan y Rodrigo corrían alrededor de la mesa. La casa estaba llena de vida, pero las ausencias seguían siendo palpables. Arturo miró una vez más el retrato de don Alonso, sintiendo que, a pesar de todo, el alma de su padre seguía allí, en cada rincón de esa casa.
La familia Mendoza había cambiado, pero seguía siendo familia. Y aunque las heridas que dejó la pandemia nunca se cerrarían por completo, ese día, al menos por un momento, el amor y los recuerdos los unieron de nuevo.
La tarde había caído sobre Villa Macondo con un aire denso, casi pesado. Los pequeños pasillos de tierra apisonada que cruzaban el barrio parecían ser más estrechos bajo el peso del crepúsculo. Arturo llegó al domicilio de doña Vera montado en su moto, el rugido del Gran Maloy disminuyendo hasta extinguirse frente a la sencilla vivienda. A diferencia de la mansión de los Mendoza, la casa de Vera era modesta, pero le traía recuerdos de los restos del amor que habían sobrevivido al torbellino de su vida.
Antes de llamar a la puerta, Arturo observó los alrededores. Había niños jugando a lo lejos, y los murmullos de una vecina regando sus plantas llenaban el aire con la suavidad del agua chocando contra el suelo. Pero en esa tranquilidad forzada se escondía algo más: una tristeza antigua, una herida persistente que resonaba desde esa casa en particular. Arturo tocó la puerta metálica con una moneda.
—¡Voy! —gritó una voz desde dentro, ronca por el paso del tiempo, pero firme.
Vera abrió la puerta y lo encontró ahí, vestido con su habitual chaqueta negra de cuero y esa expresión templada que llevaba como una máscara. Sus ojos, oscuros y cargados de silencios, hablaban de algo más.
—Arturo, pasa. Te estaba esperando —dijo Vera.
En el pequeño salón, lleno de muebles viejos y gastados, estaba dispuesto un altar de Todos Santos. Era sencillo, pero hecho con el corazón. Había panes en forma de escalera y frutas frescas, velas encendidas y flores de papel que formaban un pequeño marco alrededor de dos retratos: el de Sibyl y Beatrice. Las fotos parecían cantar con un eco lejano; la risa de Sibyl, el dulzor inocente de Beatrice.
—Espero que esté bien hecho. No soy experta en estas cosas, pero quería hacerles algo bonito —comentó Vera, cruzando los brazos y observando el altar como si esperara algún tipo de aprobación.
Arturo asintió y, por un momento, no dijo nada. Solo miró los retratos de las dos personas que más había amado en la vida. Sintió una punzada en el pecho, como si las fotografías quisieran recordarle cada instante que compartió con ellas.
—Hizo un buen trabajo, doña Vera. Estoy seguro de que... ellas lo ven y están aquí, con nosotros.
Vera soltó un suspiro profundo, dejándose caer en un viejo sofá que crujió bajo su peso.
—¿Sabes, Arturo? No dejo de pensar en todo lo que hice mal como madre. La Beita... ella solo conoció sufrimiento. Y Sibyl... mi Sibyl también... Yo debía haber hecho más por ellas, pero no supe cómo. Hice tan mal las cosas.
Arturo se sentó en una silla frente al sofá, inclinándose hacia ella.
—Hizo lo mejor que pudo, Vera. Todos luchamos con lo que tenemos, hacemos lo mejor que podemos. A veces, la vida es un combate perdido desde el principio, pero lo enfrentamos igual porque eso es lo que nos queda. "El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo". Usted tenía ese "porqué". Ellas eran ese "porqué", y creo que ahora debemos buscar uno nuevo, se los debemos a ellas.
Vera dejó caer sus manos sobre su regazo, su mirada perdida entre las llamas de las velas del altar.
—Tal vez. Pero hay noches en las que siento que fracasé. ¿Y Facundo? ¿Dónde está mi hijo? ¿En qué rincón del mundo estará ese muchacho? Tanto tiempo, desde la pandemia ya no supe nada de él, si estará vivo o muerto. Un día, antes que la cuarentena empiece, vino a mi casa y no fui capaz de arreglar las cosas con él. Son omisiones que, como madre, cuestan —dijo con la voz entrecortada, mencionando el nombre que en su boca sonaba como una herida abierta.
Arturo sintió una inquietud cuando Vera habló de Facundo. Fue entonces que su mirada se detuvo en una vieja fotografía enmarcada que colgaba de la pared. En ella estaban Sibyl y Facundo de niños. La cara de Sibyl, tan pequeña, irradiaba una inocencia que él casi no podía soportar. Pero lo que captó su atención fue Facundo. Había algo en el niño, algo familiar que había reconocido la primera vez que vio esa foto, justo después del entierro de Sibyl y Beatrice. Alrededor de su cuello colgaba una pequeña cadena, de la cual pendía un dije singular que Arturo reconoció al instante; era el mismo que tenía en su chamarra aquel día que hizo ese trabajo, que sufrió esa explosión, esa intoxicación de ayahuasca negra, y que terminó destrozando la cabeza de alguien, un alguien a quien le robó una cadena rematada con un dije exactamente igual. Su estómago se tensó, pero apartó la mirada antes de que Vera pudiera notar su reacción.
—Extraño tanto a Sibyl, Vera... —murmuró Arturo, sin saber cómo desviar el tema sin dejar de ser honesto. Su voz era apenas un susurro cargado de dolor contenido—. Nunca dejé de amarla. Ni a Beatrice. Ambas eran mi hogar. Ellas están conmigo, en mi corazón. Las extraño más de lo que puedo expresar.
Vera lo miró con un gesto de comprensión indulgente, algo que no era común en ella. Por un instante, su rostro endurecido por los años y el dolor pareció suavizarse.
—Yo también las extraño, Arturo. Todos los días. Al menos me consuela saber que las amaste. Que tuvieron a alguien que las quiso como merecían, que les dio lo que yo no fui capaz.
Arturo asintió, mordiéndose la lengua para evitar que su voz se quebrara. Después de un momento de silencio, Vera cambió ligeramente el tema, como queriendo desviar la conversación de nuevo hacia Facundo, pero Arturo no dejó que profundizara más en ello.
Después de despedirse, Arturo salió de la casa. La noche había caído ya sobre villa Macondo, y las estrellas se veían parpadeando tímidamente entre las luces de la ciudad. Arturo subió al Gran Maloy y lo encendió con un rugido que resonó en las calles vacías. Mientras ajustaba los guantes, echó una última mirada hacia la casa de Vera.
El rostro de Sibyl, el sonido de su risa, y el calor de los torpes abrazos de Beatrice volvían a su mente como un eco interminable. Apretó los puños y respiró profundo antes de girar el acelerador y adentrarse en las calles. No dijo nada, pero en su interior se repetía una promesa que nadie escucharía: tocaría esa noche con más fuerza que nunca. Su música era su única forma de hablar con los muertos, de enviarles un mensaje allá donde estuvieran, en ese rincón del universo donde la vida y la muerte convergen.
La ciudad vibraba bajo el zumbido incesante del Gran Maloy en medio de la noche. Estaba ya muy lejos de villa Macondo y los susurros tristes del altar de doña Vera, cargando consigo los recuerdos como una mochila hecha de sombras. El Walhalla apareció entre las intrincadas calles del centro paceño, como un faro enclavado en el vientre oscuro de la ciudad, uno de esos antros legendarios que habían sobrevivido al tiempo y la pandemia, guardando entre sus paredes los ecos de riffs pasados, tragos derramados y melenas que danzaban como llamaradas indomables. Arturo aparcó la moto frente al local y apagó el motor, dejando que el rugido se disolviera en el aire.
En tanto descendía del Gran Maloy, un rostro familiar apareció en la entrada: Moira. La vio sonreír de esa manera cálida que parecía encender una luz en medio de la penumbra del lugar.
—¡Arty! —dijo ella con alegría genuina al saludarlo con un abrazo que hablaba de amistad y la nostalgia de las épocas compartidas.
Moira era un faro en sí misma, una presencia que, con su inteligencia y sencillez, había sembrado una amistad dulce y fluida con Arturo, en especial desde la muerte de Sibyl. Tras el abrazo, comenzaron a conversar al pie de la entrada.
—¿Habrá un gran repertorio hoy?
—Como en cada tocada, Moira. Hoy es especial de Todos Santos y hay que celebrarlo.
—Excelente, hoy estás hecho fuego.
—Lo intento.
—Y... ¿te sientes bien?
Arturo asintió en silencio, aunque sus pensamientos se desviaron hacia Sibyl. Había algo infinitamente nostálgico en ese local donde las sombras de los que ya no estaban parecían deslizarse entre las esquinas, hablando en susurros que solo los vivos podían evocar en su memoria.
Entraron al Walhalla juntos, y el aire los recibió con un golpe de música intensa y la energía frenética del público. Las paredes vibraban con la potencia de los bajos, el estruendo de las guitarras, y las luces parpadeantes danzaban como espectros sobre los rostros sudorosos del público. Arturo, al mirar alrededor, no pudo evitar recordar aquella noche particular en que Sibyl lo había acompañado por primera vez a un under. Aquel recuerdo llegó como una ráfaga: ella con esa sonrisa nerviosa, de quien no sabía qué esperar. Recordó cómo aquella noche ella se había tomado un trago demasiado potente por error, y cómo luego de la confusión inicial había terminado en una noche llena de arrumacos apasionados y pieles desnudas al fragor de un amor que ardía como hierro fundido, un recuerdo feliz en un mar de tormentas.
Subió al escenario como si estuviera entrando en un santuario, acompañado por la resonancia de un mundo que aún no terminaba de morir. Allí lo esperaba Joe, con quien intercambió una mirada que no necesitaba palabras. Amigos que habían sobrevivido al infierno juntos, unidos por el fuego de una música que les daba propósito y los hacía sentir vivos, aunque la muerte hubiera visitado a demasiados de los suyos.
Gao, siempre respetuoso, se acercó para estrecharle la mano.
—Esta noche tú brillas, Arturo. Llevarás la primera guitarra. Yo me quedo de segunda para apoyarte.
Arturo valoró profundamente el gesto, asentando con una gratitud implícita. Sus ojos escanearon a los nuevos integrantes: José en vocales y Fischer en la batería. Ambos eran buenos músicos, talentos frescos que le daban continuidad a la tradición de RainHell. Sin embargo, no podía evitar que su corazón se estrujara al recordar a Rick y Speedy, cuyas ausencias aún pesaban como un eco que nunca desaparecía del todo.
El concierto estalló en el espacio como un relámpago. Las guitarras rugieron, las baquetas golpearon con una furia controlada, y la voz de José emergió poderosa, cargando las letras como si fueran espadas alzadas hacia el cielo. Arturo tocaba como si de ello dependiera salvar su alma, como si cada nota fuera un puente que conectaba la vida y la muerte, lo perdido y lo presente. El público batía sus cabezas en un mar de melenas enardecidas, coreando cada canción, alzando cervezas que pronto terminarían derramadas en la euforia colectiva.
Arturo miró al público y recordó la noche de la justa que le ganó a Akrón, la fe infinita que había depositado en él, batiendo su melena de niña rosa, aunque un poco fuera de ritmo, gritando su nombre con una pasión desenfrenada. Era un recuerdo que ahora dolía tanto como la pérdida misma. En ese momento, se prometió a sí mismo que la honraría tocando esa noche con todo lo que le quedaba de vida. Igual que esa vez.
—Esto es por Rick y Speedy —murmuró Arturo y entonces de un grito, lanzó su dedicatoria—: ¡RainHell es eterno! —y comenzaron el último tema, los metaleros respondieron con un rugido ensordecedor.
Cuando todo terminó, el sudor empapaba su frente, y su corazón retumbaba en su pecho con una mezcla de agotamiento y algo cercano a la euforia. Descendió del escenario y recibió a Moira, quien lo esperaba con una cerveza en la mano y una sonrisa sincera.
—Eso fue brutal, Arty. Tocaste con una energía... bueno, con una fuerza de otro mundo. Como si todo tu ser estuviera ahí —dijo ella, mirándolo con los ojos admirados de una mujer que ama en silencio.
Arturo tomó un largo trago de la cerveza, sintiendo cómo el frío del líquido contrarrestaba el calor que quemaba en su pecho. Se quedó en silencio por un momento, luego dejó la botella sobre una mesa cercana.
—Qué te parece si caminamos después, Joe se llevará al Gran Maloy, así que me toca irme en minibús esta noche.
Moira asintió, sonriente.
El aire nocturno los recibió con un frescor que casi podía llamar purificador. Arturo miró las estrellas, casi como si buscara respuestas que sabía que no obtendría. Moira, a su lado, caminaba en silencio, respetando la barrera invisible entre sus pensamientos y el ruido exterior.
—¿Sabías que ahora tengo mi propia editorial artesanal? —dijo ella con orgullo, rompiendo la inercia del silencio—. Todo lo que aprendí trabajando con don Leo me sirvió para finalmente tomar el riesgo. A veces no es fácil, pero puedo decir que estoy haciendo lo que más me gusta.
—Eso suena perfecto, Moira —respondió Arturo con una pequeña sonrisa, apoyando las manos en los bolsillos de su chaqueta—. Don Leo estaría feliz, era muy empeñoso con todo esto de la industria editorial.
Moira bajó la mirada por un instante y suspiró.
—Extraño a don Leo. Fue un buen hombre, siempre nos trató con respeto... hasta se preocupaba por nosotros más que algunos familiares. Es una verdadera lástima que se lo llevara el COVID. Qué mierda de tiempos nos tocó vivir.
—Es cierto, fueron tiempos duros.
—Y tú, ¿cómo te has sentido?
Arturo suspiró.
—Perdí, perdimos. Pero eso es vivir. La música que corre por mis venas me impide morir, pero hay muchas cosas que extraño.
—¿A ella?
—Sí, a las dos. No tuvimos tiempo de casarnos, ella se me fue pronto.
—Entiendo. Sabes, Arty, un día debes darte la oportunidad de volverte a enamorar.
—¿Por qué?
—Supongo que ha valido la pena.
Arturo sonrió, pero no era una sonrisa de nostalgia o aceptación, sino una de abandono.
—"Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros" —citó Arturo y luego sacó un cigarrillo de su chaqueta que de inmediato encendió.
—Sartre, ¿ahora lees a existencialistas franceses? —inquirió Moira, Arturo negó con la cabeza.
—No, odio a ciertos franceses. Pero a veces tienen razón.
Moira rio un poco y ambos siguieron caminando hasta llegar a un lugar donde separaron sus caminos. Moira volvió a su casa, abrigando la esperanza de salvar a un Arturo que era más fantasma que gente, y Arturo volvió a la suya, no, no era una casa, era una pocilga que alquilaba como último medio de escape a la realidad de un luto que estaba acabando con él.
Su nuevo domicilio estaba igualmente lleno de posters de bandas metaleras y eventos del ambiente, pero los unicornios de Sibyl ya no estaban allí, como tampoco ella. En un lugar determinado, Arturo un pizarrón de pines con varios recortes de periódico que hablaban de la desaparición de Facundo, nada encontraron de él, ni siquiera su cuerpo. Pero Arturo lo sabía, sabía lo que hizo, sabía que él... Él sabía sus culpas. A Vera y a él, la pandemia les arrebató a sus dos niñas amadas, pero él le arrebató a Vera al último hijo que le quedaba. Una culpa que lo llenaba de pesar y amargura, cosa que nadie más sobre el mundo entero sabía. O eso, al menos, Arturo pensaba. Las cosas eran así.
Debajo de esa pared había una mesa pequeña con una bonita urna de vidrio donde reposaba un retrato de Sibyl y su hermanita, estaba junto a la carta que le obsequió a Arturo el día de su cumpleaños y el juguetito favorito de Beatrice. De uno de sus cajones, sacó un pequeño ladrillo de polvo verdeazulado. Era lo que rescató del maletín que se llevó aquel día. Joe le hizo quemarlo, pero algo guardó para él, lo suficiente para mantenerse drogado y silenciosamente adicto a la única puerta de salida que le quedaba en su desolador sufrimiento.
Él podía seguir trabajando, tocando en una banda de tributo metalero, siendo un hijo, un hermano y un apoyo incondicional de todos sus seres amados; pero solo eran las cenizas de quien fue una ínfima estrella marrón que colapsó sobre sí misma. Y la ayahuasca negra le brindaba paz, un momento de consuelo y una visión hermosa, pues en sus sueños narcóticos Sibyl le visitaba y él escuchaba su voz, sus recuerdos, y la sensación en su alma de que un día, más temprano que tarde, se reuniría con ella y con Beatrice. Aquel era el único, acaso el último deseo que abrigaba en su corazón de metal.
𝓕𝓘𝓝
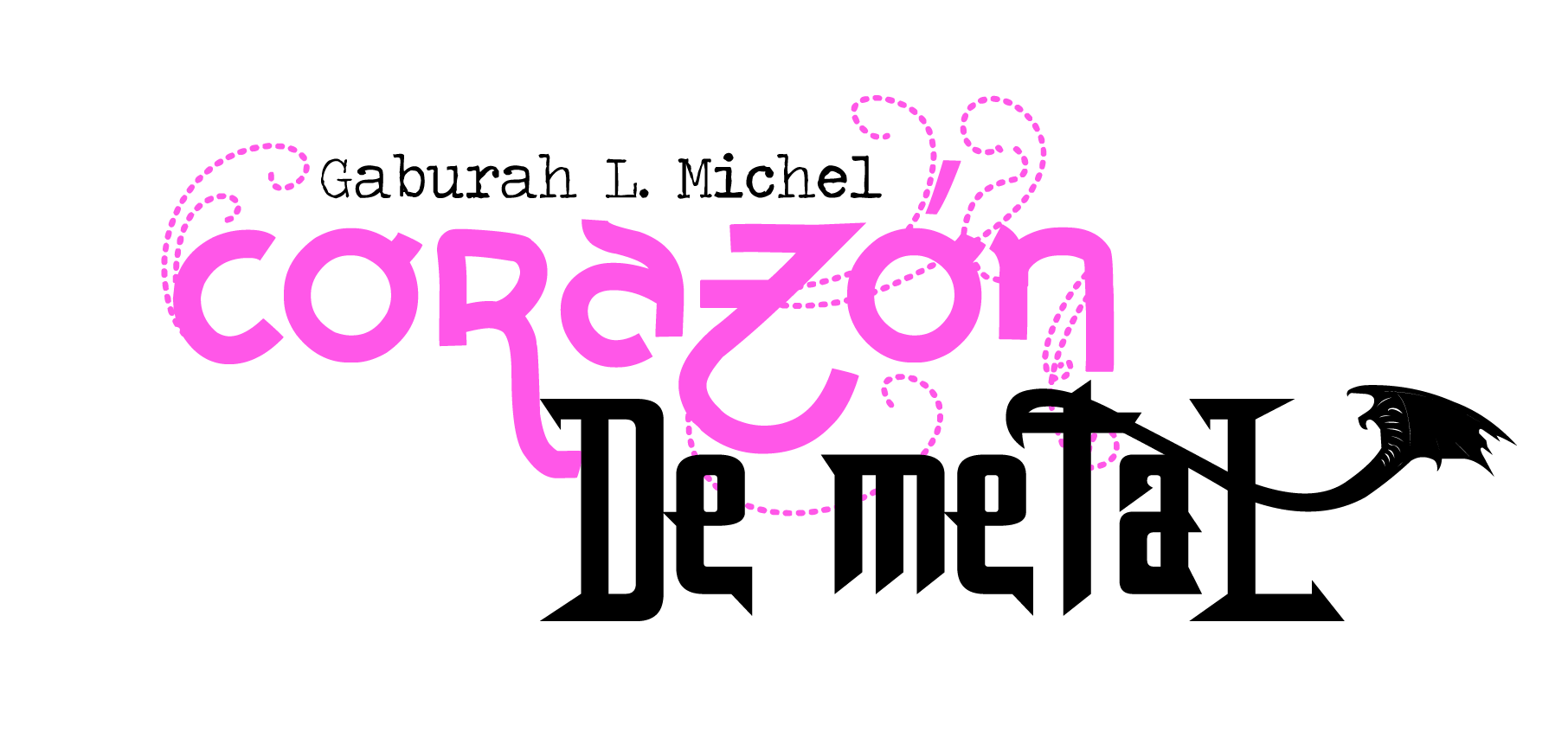
Canción de cierre:
https://youtu.be/WUR3qpsU7fY
X Japan - Forever Love
(The last live / Fue el último concierto de la banda)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro