Capítulo 15

Es la tercera vez que estoy en un avión en la última semana y puedo jurar solemnemente que estoy absolutamente harta de estos autobuses con alas. La gente sobrevalora los aviones, definitivamente.
Prefiero enterrar el culo en un asiento de autobús durante cuatro horas antes de tener que pasar por otro control de aeropuerto, que me hagan abrir la maleta y la inspeccionen con la nariz arrugada, como si yo fuera una traficante que intenta colar, yo que sé, monos tití en la ciudad de al lado.
Y a eso debo sumarle los nervios que siento por ver a mis padres de nuevo. Estoy tan nerviosa que el personal de seguridad me hizo enseñar mi bolso, quitarme los zapatos y, solo por si acaso, me hicieron la prueba de drogas. Luego, cuando le expliqué a una chica que simplemente estaba nerviosa porque iba a ver a mis padres después de un año, me dedicó una sonrisa de comprensión y me dio una piruleta como si yo fuera una niña de cinco años a la que acaban de ponerle una inyección en el brazo y van a premiarla por no llorar demasiado fuerte.
Voy a ver a toda mi familia de nuevo.
No sé cómo van a reaccionar mis padres y, lo que es aún peor, no sé cómo voy a reaccionar yo cuando entre en casa.
La última vez que estuve en casa, yo no era más que una sombra. Me pasaba el día en la cama, llorando e incapaz de levantarme. Toda mi familia me miraba con lástima, porque sabían que Daniel me rompió en mil pedazos, recogió los más importantes y se los llevó consigo.
Así era como me sentía en aquella época: incompleta, una chica a la que le faltaban unas piezas que jamás iba a recuperar. Y lo prefería así. Prefería que se las quedara, que jugara a tirarlas contra la pared y las hiciera añicos antes que volver a aquel piso que compartíamos en el centro de Evenmont, donde los recuerdos se habían convertido en puñales afilados que esperaban a que les diera la espalda para hacerme daño una y otra vez.
Pasé dos meses allí, junto a mis padres, hasta que decidí que no podía seguir lamentándome de mí misma y regresé.
Podía haber elegido cualquier otra ciudad, pero no quería que Daniel me arrebatara eso también. Evenmont, en cierto modo, también me pertenecía a mí y me negaba a permitir que los malos recuerdos se adueñaran de todo lo bonito que me había aportado aquella diminuta ciudad.
Me centré en buscar trabajo y, por azares del destino, terminé en Hackaway Technologies, los archienemigos de Prior Technologies. Me pareció un buen revés del destino, un cambio de bando. Ahora tenía a toda una empresa que compartía mi odio hacia Prior Technologies y eso me ayudó a sanar de un modo que jamás imaginé. Estaba en el equipo rival, trabajando en conjunto para derrotar a nuestros enemigos.
Después llegó Jordan, el piso compartido, ese gato que no parecía un gato y las sesiones con la psicóloga y todo empezó a mejorar.
Pero volver a casa es como lanzarme al vacío sin saber si abajo habrá agua. Es enfrentarme a que, la última vez que estuve bajo aquel techo, estaba rota. Y tengo miedo de que, al ir allí, me mire al espejo y siga teniendo las mismas grietas, que se hayan convertido en una parte más de mí.
Me aterra descubrir que, después de todo, no he podido superarlo.
Porque, joder, ¿cómo se supera algo así? ¿Cómo superas que, la persona a la que le habrías confiado tu propia vida, a quien le habrías dado absolutamente todo, intentó prostituirte?
Tomo una fuerte bocanada de aire cuando las puertas del avión se abren y la gente empieza a salir en tropel. Los observo recoger sus maletas y salir del avión como si estuviera en llamas. Cuando empieza a vaciarse del todo, me levanto, recojo mi maleta y, repitiendo los ejercicios de relajación que me había indicado mi psicóloga, salgo de ahí.
Me centro en poner un pie tras el otro mientras arrastro la maleta y deseo que ojalá estuviera Marcus conmigo porque él parece ser la única persona en el mundo que es capaz de calmarme con un simple gesto.
No puedo evitar frenar en seco cuando llego a las puertas mecánicas que me separan de mis padres. He captado un reflejo del pelo negro de mi padre que, desde hace unos años, está salpicado de canas. También he visto a mi madre aferrándose a su brazo, su cabello rubio rozándole la cintura porque se niega a cortárselo, un acto de rebeldía contra sus padres —que siempre le dejaban el pelo tan corto que no podía ni hacerse una coleta— que ha llevado a cabo desde que tuvo edad para decidir por sí misma.
Otra bocanada de aire.
Cuento hasta diez hacia atrás.
Nueve.
Ocho.
Siete.
Seis.
Cinco.
Cuatro.
Tres.
Dos.
Uno.
Atravieso las puertas y me cruzo con los ojos castaños de mi madre, que se llenan de lágrimas tan rápido como corre hacia mí y me abraza. Le tiembla todo el cuerpo y mi padre se une a nosotras en el mismo estado, o quizá peor. A él siempre se le ha dado fatal ocultar sus emociones.
—Por fin, por fin estás aquí —murmura mi madre, lloriqueando.
Se echa hacia atrás, agarrándome del brazo porque no es capaz de soltarse de mi lado, y me echa un vistazo de arriba a abajo. Me paralizo un segundo porque sé todo lo que está viendo, todos los cambios que ha atravesado su hija en el último año. La subida de peso, el nuevo corte de pelo, el diminuto grupo de pecas que me salpica la nariz porque me quemé en la playa y mi nueva ropa, que ahora es más holgada y se aleja de los looks atrevidos que solía llevar antes.
—Estás guapísima —me dice cuando le sonrío por fin. Me toca el pelo, orgullosa—. ¡Y te has dejado crecer el pelo!
Mi padre me pasa un brazo por los hombros y me guía hacia el parking mientras se seca las lágrimas disimuladamente.
—No sabías las ganas que teníamos de verte. ¡Tienes que venir más, eh! No puedes tenernos un año en la estacada —se queja mi madre.
—No la atosigues, que acaba de llegar y es capaz de salir corriendo —le dice mi padre.
—Con lo que me costó subir al dichoso avión, prefiero quedarme —le respondo.
Mis padres se echan a reír y no puedo evitar sonreír de oreja a oreja. Es bonito pensar que, después de todo, mis padres van a seguir siendo los mismos. Aún así, todavía me queda la prueba de fuego.
Sentada en el asiento trasero de la vieja furgoneta de mi padre, me preparo mentalmente para lo que voy a encontrar. Volver a casa después de haber sufrido todo lo que yo he sufrido es algo extremadamente difícil. Sé lo que pensarán los demás, lo mucho que me juzgarán. Creerán que mi vida acabó cuando Daniel me dejó. También soy consciente de lo que verán: Una chica que se fue de Lenox con el corazón destrozado y, a causa de ello, no solo terminó con su vida sentimental, sino que se convirtió en una gorda que finge ser feliz. Son así de superficiales porque no imaginan que la felicidad no depende del físico ni de la persona a la que tengas al lado, sino de ti misma.
Yo sé que lo que piensen de mí no será cierto, al menos no del todo. Sí que me fui con el corazón destrozado, pero engordé porque dejé de obsesionarme con mi cuerpo y empecé a disfrutar más de la vida. Porque, desde que Daniel y yo rompimos, ya no tenía a nadie que controlara cada cosa que me llevaba a la boca y que me forzara a ir al gimnasio con él para no perder la figura. No me detenía frente a un escaparate de una dulcería y escuchaba un «ya sabes que no podemos comer de eso, te vas a poner como una foca» ni tampoco tenía que evitar mirar las cartas de los restaurantes.
Daniel estuvo a punto de provocarme un trastorno alimenticio, pero ojalá eso hubiera sido todo. Mi pesadilla con él fue mucho más dura y me clavó las garras tan profundamente que aún las siento dentro de mí.
No puedo evitar pensar en este viaje como en una especie de yincana, un salto de obstáculos. Cada paso que doy es una prueba que debo superar. En algunas debo usar el ingenio, en otras simplemente fingir que soy otra persona, una actriz dentro de mi propia vida.
Así es como me siento cuando el coche de mis padres se detiene frente a mi casa y encuentro a mi prima Jennifer en la puerta con Danna, su hija de cinco años, a un lado y su estúpido marido al otro, que parece más interesado en el redimensionamiento de los parterres del porche —mamá ha optado por arriesgarse con una combinación de camelias y lirios— que en el hecho de que he regresado.
Deseo pedirle a mi padre que pise el acelerador y que salgamos de aquí, que en realidad voy a alojarme en un hotel de mala muerte a dos calles de ellos y que no quiero saber nada de Jennifer, pero ya es demasiado tarde: ella me ha visto y tiene esa sonrisa petulante de quien está deseando ver cuánto he sufrido a lo largo de este tiempo y cómo me ha afectado. Me imagino bajando del coche y que su primera pregunta sea «¿cómo llevas lo de Daniel?» o algo así, una lo suficientemente certera para que me pille con la guardia baja y pueda ver con absoluta claridad si estoy sufriendo o no. Siempre ha sido así, aunque no entiendo muy bien porqué. Jamás fui mala con ella, pero yo tenía unos padres cariñosos y una casa más o menos bonita y ella tenía a un padre que hacía todo lo posible por ocultar su adicción a las drogas y a una madre con la que no se entendía. Supongo que esa diferencia, aunque no haya sido culpa mía, fue el detonante de que ella me detestara antes incluso de que yo tuviera conciencia de las diferencias que nos separaban.
Bajo del coche con un suspiro y mi prima me sonríe de esa forma que hace que las mejillas se le pongan totalmente coloradas y se le marque aún más su cara de manzana. Aún lleva el pelo rubio y corto, tal como lo llevaba yo la última vez que pisé Lenox.
Danna se suelta del brazo de su madre y echa a correr hacia mí. Se detiene a apenas un metro, como si quisiera evaluarme. Me mira de arriba a abajo y, aunque estoy nerviosa y me encantaría hacerme invisible, la sonrisa de la niña se me contagia. Aún así, en cuanto abre la boca quiero que me trague la tierra porque los niños, como todos sabemos, no conocen los filtros, y si escucho un solo «has engordado» voy a terminar rompiendo a llorar.
Entonces, se acerca y me agacho para estar a su altura cuando la veo intentar estirar la mano para tocarme el pelo, los bucles dorados que me he esforzado en cuidar desde hace mucho tiempo.
—¡Te pareces a mi muñeca nueva! —exclama entusiasmada y a mí me da un vuelco el corazón—. Es una princesa y se llama Leanna, vive en un castillo enorme que mamá todavía no me ha comprado porque dice que es muy caro. Ah, y se va a casar con el príncipe Mark, que tiene dos caballos y una corona. Ella también tenía una corona pero se perdió.
Miro a mi prima de reojo y veo el momento exacto en el que le tiembla un músculo de la mandíbula. Es un tic casi imperceptible, pero ahí está, la prueba de que sigue queriendo buscar algo malo en mí para sentir que no todo el mundo tiene una vida perfecta. Me encantaría decirle que no hay una sola cosa que pueda envidiar de mí y de lo que he sufrido en este último año, pero sé que, pese a todo, no va a entender que podemos ser amigas. Está demasiado atrapada en ese juego competitivo en el que la metieron desde pequeña, cuando su padre prestaba más atención a las otras niñas que a ella y su madre estaba demasiado ocupada intentando averiguar los secretos de su padre como para prestarle atención.
En el fondo, su historia es una mierda.
—Eso es maravilloso, cielo —le respondo a la niña—. Has crecido un montón, dentro de poco vas a ser más alta que yo, ¿lo sabes?
—¡Sí, pero en el cole hay un niño que es mucho más alto que yo! Se llama Devan y le gustan los chicles de sandía.
Me echo a reír. La mente de los niños es algo fascinante.
—Los chicles de sandía están bastante bien.
—Pero son ácidos —dice Danna, haciendo una mueca.
—Eso también es verdad.
Mi prima no tarda en abandonar el brazo de su marido y plantarse frente a mí. Deduzco que ya ha tenido tiempo de evaluarme, de pensar en la frase que me va a soltar y ahora viene, preparada para atacar. Me pongo en pie y le dedico una sonrisa falsa, de las que puedo mantener sin desmoronarme. Me resulta agotador tener que ensayar una faceta así frente a alguien, de esforzarme por mantenerla en lugar de ser natural, pero no quiero darle lo que está buscando.
—Elisabeth, cómo has cambiado. Te veo más... rellena.
No sé en qué punto entre el momento en que se acercó a mí y este decido ser yo misma de nuevo, es solo una cuestión de una décima de segundo, una decisión arriesgada y un pozo al que me lanzo sin saber si hay agua al fondo o me voy a dar el tortazo del siglo. Al menos, me digo, no hay cámaras para grabar la hostia.
—Es lo que tiene la mortalidad y el paso del tiempo, que la gente cambia, envejece y se muere. Nos pasa a todos. A ti también, por cierto.
Mi madre abre tanto los ojos que me da la impresión de que se le van a caer al suelo.
La sonrisa de mi prima es tan tensa como la cuerda de un arco. No nos llevamos bien, es evidente, por eso no puedo evitar preguntarme qué hace aquí, con toda la comitiva. ¿Qué buscaba, una llaga donde meter el dedo para sentirse mejor con su vida?
—¿Qué tal te va todo? ¿Bien? ¿Te has comprado la casa ya? —le pregunto.
El inútil patológico de su marido levanta la cabeza para mirarme.
—La estamos reformando y vamos a poner una barbacoa en el patio. Va a quedar de puta madre —se limita a responder él. Creo que es la mayor cantidad de palabras seguidas que le he oído decir en los últimos seis años, y eso ya es decir. Lleva la camiseta llena de agujeros y con una mancha de pintura, lo que contrasta con la ropa de mi prima, que se nota que ha hecho un esfuerzo por estar presentable.
—Nos compramos una casa en el límite del pueblo. Arreglamos el salón y el garaje y lo estamos alquilando para realizar eventos. Nos disfrazamos de personajes de Disney y vamos de animadores a cumpleaños. —Levanta la vista con una sonrisa un poco cruel y añade—: Si algún día tienes hijos, ya sabes, contrátame. Si es que puedes pagarlo, claro.
No le respondo porque sé que no merece la pena. Mi prima saca el móvil a la velocidad de la luz y empieza a enseñarme fotos de todo lo que ha conseguido en este año. Se ha comprado una casa, dos motos y su colección de disfraces. He de admitir que, aunque algunos son bonitos, hay dos que son un poco tétricos, pero en su defensa debo decir que no es fácil hacer disfraces de conejos sin que parezca que quieren devorar tu alma.
Jennifer entra con nosotras a casa, se toma un café y sale disparada en cuanto ve que Danna ha empezado a preguntarme, en bucle, cuándo iré a visitarla de nuevo.
Me prometo a mí misma que, antes de largarme, le compraré a Danna el dichoso castillo de la princesa Leanna.
Tengo que tomar una fuerte bocanada de aire cuando llega la parte más complicada de mi visita. Mi padre se va a su habitación para dedicarse a su actividad favorita: dormir hasta que tenga que levantarse a la fuerza para cenar o ir al baño, lo que suceda antes; así que mi madre y yo nos quedamos a solas, con la maleta en el comedor, apoyada contra una silla de madera que han pintado demasiadas veces en un intento por arreglarla y que ahora tiene un brillo lechoso fruto de aplicar una capa tras otra sin lijar antes.
—Venga, vamos a dejar tus cosas en la habitación.
Asiento y arrastro la maleta fuera del comedor en dirección a las escaleras, cuyas paredes están llenas de fotos de mi infancia. Hay una que siempre me ha resultado curiosa: Ahí estoy yo, con mi pelo rubio peinado en exagerados bucles, una corona de perlas y un vestido blanco precioso junto a una mujer vestida de boda. Al parecer, esa mujer había sido amiga de mi madre hacía ya muchos años y yo fui la encargada de llevar los anillos en la iglesia. Algunas veces, mientras crecía, me pregunté qué había sido de ella. Solo conocía su nombre, pero no había visitado a mi madre nunca más.
—Ah, la boda de Marguerite. Esa es mi foto favorita. Estabas monísima, parecías una muñeca de porcelana y todo el mundo te miraba. Una señora te pellizcó la mejilla y le diste una patada en el tobillo, que lo sepas.
—Seamos sinceras, Lisa: se lo merecía. Para tocar a otra persona hay que pedir permiso.
Mi madre suelta una carcajada sincera.
—Sí, siempre has sido muy clara respecto a tu espacio personal.
—Como tiene que ser. Odio que la gente toquetee a los niños sin su permiso. ¿Qué es eso de pedirle besos a un crío? —gruño, fingiendo un escalofrío—. ¡Qué repelús! Si algún día tengo un hijo le voy a dejar bastante claro que su espacio personal es suyo y de nadie más.
Lisa se echa a reír otra vez.
—Cómo echaba de menos tus discursos. Tendrías que haberte dedicado a la política. O a ser juez, ya puestas, que te encanta mandar. La toga te sentaría de maravilla.
Marcus coincidiría con ella, está claro.
—Me gusta el poder, pero creo que me voy a conformar con seguir siendo la reina del PowerPoint.
—¿Qué es eso? —me pregunta Lisa, genuinamente confundida.
—Es la aplicación para hacer presentaciones. ¿No recuerdas que tuve que hacer un montón en el instituto?
—¡Ah, sí! Todavía recuerdo la que hiciste para que te dejáramos adoptar un hámster. Aún tengo los papeles por algún cajón.
—Y nunca me lo compraste —protesto.
—¡Por supuesto que no! Tú no eras responsable para cuidar de un animal.
—Ningún niño lo es, por eso somos niños y vosotros adultos. Está feo que un adulto le pida a un niño que se encargue de cuidar a otro ser vivo cuando apenas está aprendiendo a cuidar de sí mismo.
Lisa se rasca la mejilla con gesto ausente mientras sigue inspeccionando las fotos. En realidad está deseando empezar a contarme anécdotas del resto de fotografías, pero me sigue la corriente.
—La verdad es que tienes razón, pero esas cosas os ayudan a aprender más sobre la responsabilidad.
—Sí, pero no está bien que todos los cuidados recaigan sobre un niño. Debe ser algo conjunto, una actividad que hagan con sus padres, ya sabes: sacar al perro juntos o ponerle de comer en familia, no gritarle desde el salón que saque al perro a la calle para que no se cague en el pasillo.
Ni siquiera sé cómo hemos tenido tiempo de mantener una conversación tan larga antes de llegar a mi habitación. Quizá porque quiero alargar esto, evitar llegar al destino en el que abro la puerta de mi habitación y tengo que enfrentarme a todos esos recuerdos que he estado evitando. Es el último desafío: entrar a un lugar lleno de recuerdos bonitos sin que se me acelere el pulso.
La puerta tiene un póster que me vino de regalo en una revista alternativa que solía leer a los quince años, cuando pasé por una etapa de chica rockera que se iba a comer el mundo al tiempo que se revelaba contra sus padres. El póster representa una cinta policial cubriendo la puerta y una advertencia «aléjate de esta zona».
En el picaporte aún cuelga el llavero de cuentas que me hizo Tiffany, mi mejor amiga del instituto. Por un breve instante me pregunto qué habrá sido de ella y me planteo escribirle un mensaje en alguna de sus redes sociales —aunque para ello primero tengo que encontrarla—, pero lo cierto es que me descubro a mí misma dándome cuenta de que no me importa demasiado. Solo espero que le vaya bien, pero no quiero recuperar el contacto con nadie de mi pasado. Esos vínculos se cortaron de raíz hace mucho tiempo.
Giro el picaporte y abro la puerta con la guardia en alto, como si al otro lado fuera a esperarme un dragón que se va a abalanzar sobre mí en cuanto me despiste. Así son algunos recuerdos, monstruos dormidos que esperan el momento preciso para despertar y hacerte añicos.
Las paredes siguen pintadas de la misma combinación de colores: un amarillo pastel en dos de ellas y verde pastel en las otras dos. A mi madre le hizo especial ilusión decorar la habitación de su primera —y única, aunque por aquel entonces no lo sabía— hija. Se nota en cada detalle: en la cama de bambú pintada de blanco, el escritorio decorado con una lámpara como la del genio de Aladdin; también en la lámpara árabe que cuelga del techo, con sus cristales de colores que al atardecer se reflejaban en las paredes, creando un caleidoscopio de colores. No pegan con el resto de la decoración, pero simbolizan la pasajera obsesión de mi madre con Marruecos, mientras que su habitación refleja su reciente obsesión con China.
Casi sonrío, pero entonces llego a la pared llena de fotos. Dejo la maleta junto a la cama y las observo una a una. Sé que tengo que quitarlas, que no voy a dormir bien sabiendo que todos esos recuerdos me están mirando a través del papel fotográfico. A lo largo de este último año me he imaginado muchas veces entrando en esta habitación y arrancando una a una las fotografías que una vez pegué con tanto amor, pero ahora que estoy aquí no consigo moverme. Una a una, veo todas las fotos con Daniel y con nuestros amigos. Llenan la pared de recuerdos que ahora me hacen dudar.
¿Fue todo real? ¿Cómo es posible que aquel chico dulce y encantador se haya convertido en el monstruo de mis pesadillas?
A veces me lo pregunto. Cuando le conocí, Daniel era el chico más encantador del mundo. Siempre tenía una sonrisa para mí y era paciente, atento, amable y cariñoso. Él fue mi primer beso y también el primer hombre con el que hice el amor. Guardo ese recuerdo como si fuera un bonito sueño porque fue especial, al menos para m.
Su familia siempre fue ambiciosa, pero al principio él escapaba de su influencia. Cuando estábamos en el instituto, todo era perfecto. Pero fue la universidad la que empezó a cambiarlo todo.
A los dieciocho, cuando nos mudamos a Evenmont para estudiar en la universidad, Daniel y yo tomamos la decisión de compartir piso. Alquilamos una habitación diminuta en un apartamento que teníamos que compartir con tres personas más, dos chicos y una chica.
El primer año no estuvo mal, supongo que por la novedad de no tener que vivir bajo las ataduras de nuestros padres, pero en algún punto entre el segundo y el tercero, Daniel hizo amigos nuevos, chicos de la élite, como yo los llamaba, y todo empezó a cambiar. Daniel se volvió más ambicioso, quizá porque se percató de el abismo que nos separaba de sus nuevos amigos, así que comenzó a fijarse en las apariencias. Empezó a obsesionarse con la idea de que debíamos ser una pareja perfecta frente a los demás. Nos apuntó al gimnasio, controlaba nuestras comidas, lo que vestía, a dónde salía y lo que posteaba en las redes sociales.
Según él, teníamos que labrarnos una buena reputación antes de comenzar a trabajar. Las empresas no podían encontrar nada fuera de lugar en nosotros, así que se construyó la vida perfecta y yo me convertí en una especie de complemento que se esforzaba por adaptarse y que albergaba la esperanza de que mi Daniel, aquel que yo había conocido y del que me había enamorado, siguiera ahí debajo.
Pero entonces llegó la recta final, llegaron las prácticas en Prior Technologies y Daniel puso en marcha su actuación magistral, acercándose a los altos cargos tanto como pudo. Cuando nos graduamos y Prior Technologies decidió contratarnos a los dos —porque, por aquel entonces, éramos como uña y carne—, creí que se relajaría, que por fin podríamos volver a ser los mismos de siempre. Ya teníamos el trabajo, no necesitábamos esforzarnos tanto.
Qué poco sabía de sus planes por aquel entonces.
Cada noche, mientras yo apoyaba la cabeza en su pecho y soñaba con que volviera a decirme que me quería y me diera un beso de buenas noches, él hablaba sin parar sobre la nueva estrategia que podríamos seguir para ascender. Siempre tenía un plan, un cliente que podía significar nuestra catapulta o una reunión con el jefe que jamás parecía llegar.
Hasta el día en que llegó.
Aparto la mirada de la pared, de todas esas sonrisas que ya se desvanecieron en el tiempo y de las que solo quedan reflejos en el papel, y la fijo en mi madre. Ella está sentada en el borde de la cama, con las manos cruzadas sobre las rodillas, los dedos moviéndose nerviosamente y pellizcando el dobladillo de sus pantalones vaqueros.
—¿Cómo estás? —me pregunta, y debe ser la primera vez que tengo ganas de responder de verdad.
—Mejor de lo que esperaba.
Estoy a punto de confesarle que, aunque ver todas estas fotos me ha dejado un sabor amargo, ya no me duele y eso es un paso enorme. Quiero hablarle de Marcus, de que quizá él sea la persona adecuada para mí, que estamos destinados a encajar como un puzle, pero no llego a formular ninguna palabra.
—Me alegra que estés sobrellevando tan bien lo de Daniel. Pensé que te dolería, después de su compromiso.
Frunzo el ceño.
—¿Qué compromiso?
A mi madre se le tiñen las mejillas de color escarlata por la vergüenza.
—Oh, yo creía que lo sabías. Daniel va a casarse con Karen.
Me siento como un conejo deslumbrado por los faros de un coche en plena autopista. Hay un momento de incomprensión antes de sentir el impacto y que todo se funda a negro.
—¿Quién es Karen?
—Su novia.
Pero el impacto nunca llega y el mundo sigue teniendo los mismos colores de siempre.
—Vale —le digo, encogiéndome de hombros—. ¿Me ayudas a deshacer la maleta? No quiero que se arruguen mis vestidos.
—¿Estás segura de que estás bien? —me pregunta mi madre de nuevo.
Sé porqué lo hace. Daniel y yo estuvimos juntos casi ocho años. Es mucho tiempo. Es toda nuestra adolescencia, el camino que seguimos para convertirnos en adultos. Hay muchos recuerdos, todos importantes, que están salpicados por su presencia: la primera fiesta, el primer beso, la primera vez, el primer viaje, incontables películas, anécdotas, vivencias y amigos en común. Demasiadas primeras veces junto a la misma persona hacen que su presencia se convierta en una huella imborrable en mi vida, pero solo yo decido cómo permito que me afecte esa huella.
Y no voy a permitir que el Daniel de veintidós años arruine los recuerdos que creé con el Daniel de quince o el de dieciséis. Me gusta pensar en él como dos personas diferentes, un Dr. Jekyll que tuvo que vérselas con un Mr. Hyde que al final ganó la partida. En la versión de la historia que me he creado en mi cabeza, aquel pobre Dr. Jekyll fue consumido por el monstruo y desapareció sin poder despedirse de mí. No hay culpables, pero sé que solo yo puedo considerarme a mí misma como tal si permito que me siga haciendo daño.
—Sí, claro.
—Creía que volveriais, ¿sabes? —murmura.
Mi madre no sabe nada de lo que pasó, no conoce la segunda cara de Daniel y, en el fondo, no quiero que lo haga porque eso sería enfrentarme a la tristeza que va a sentir cuando descubra que Daniel ya no es el chico bueno del que toda mi familia se enamoró. No quiero que sufran, no lo merecen. Prefiero que sus recuerdos de él sigan siendo sobre aquellos veranos en los que viajábamos juntos a la playa y hacíamos barbacoas al atardecer o de las noches en las que Daniel dormía en casa, en el sofá del salón, y mi madre fingía que no le oía entrar en mi habitación cuando creía que todos estaban durmiendo.
—Mamá, las relaciones terminan. Así funciona la vida.
—La mía con tu padre no —replica con orgullo.
—Corrijo: Casi todas las relaciones terminan, la vuestra no porque sois muy pesados.
—Ya, pero érais tan bonitos juntos...
—Mamá —le advierto—. Ya vale.
—Lo siento. Pero dime, ¿has conocido a alguien?
—Es posible, pero no te voy a decir nada porque me vas a interrogar.
—¡Te voy a interrogar igualmente! —protesta.
Suspiro. Tiene razón. Es mi madre, la mujer que me ha protegido durante tantos años. Merece saber las cosas bonitas que me han sucedido, no las malas.
—Vale, pero solo te lo cuento si me ayudas a quitar todas estas fotos.
Mi madre echa un vistazo a todas las fotos de mi adolescencia y, por un segundo, duda. Luego se pone en pie, decidida.
—Voy a por una caja.
Y así pasan las primeras horas en casa, metiendo recuerdos en una caja que terminará olvidada en el desván para siempre. Más tarde, mientras estamos sentadas en el suelo de la habitación y redecoramos las paredes con pegatinas y pósters con frases ridículas que encontramos en uno de los cajones, le hablo de Marcus, de Jordan, de Gato e incluso de Pez. Le cuento que puede que me asciendan y que tengo un proyecto entre manos con una empresa de Maintown, así que podremos vernos más a menudo.
Mientras le relato todo lo que me ha sucedido en los últimos meses, me doy cuenta de todas las cosas que he conseguido y el giro que está dando mi vida.
Por la noche, cuando Marcus me llama, le hablo de mis padres, de la comida china que compró mi padre para cenar y de mi prima Danna. Él me cuenta que ha estado trabajando, que me echa de menos y que Pez y Sakana tienen una nueva planta en el estanque y que parece que les gusta.
Tumbada en la cama, arropada bajo el caleidoscopio de colores de mi lámpara de techo, sonrío de oreja a oreja.
Sigo estando rota, pero he descubierto que las flores también crecen entre las grietas.

Siempre hay algo de catárquico en enfrentarse al pasado, sobre todo para alguien quee staba esperando ver la decepción en los ojos de aquellos a los que ama. Pero los padres (al menos los buenos padres), siempre van a estar ahí cuando los necesitas, y por eso Lisa, la mamá de Eli, está ahí con ella para darle amor y ayudarla a cerrar otro capítulo de su vida ♥
Espero que hayáis disfrutado conociendo a la familia de Eli :)
Y sí, os ha soltado una bomba sobre lo que pasó con Daniel. Ya os lo había dicho: Eli va a contar lo que le pasó de la forma más inesperada. Ya ha soltado la primera bomba, así que podéis ir haciéndoos una idea de cómo era (es) su ex novio.
Os dejo con un par de fotos de la última frase, por si queréis cogerlas. También las tenéis en mi instagram ♥

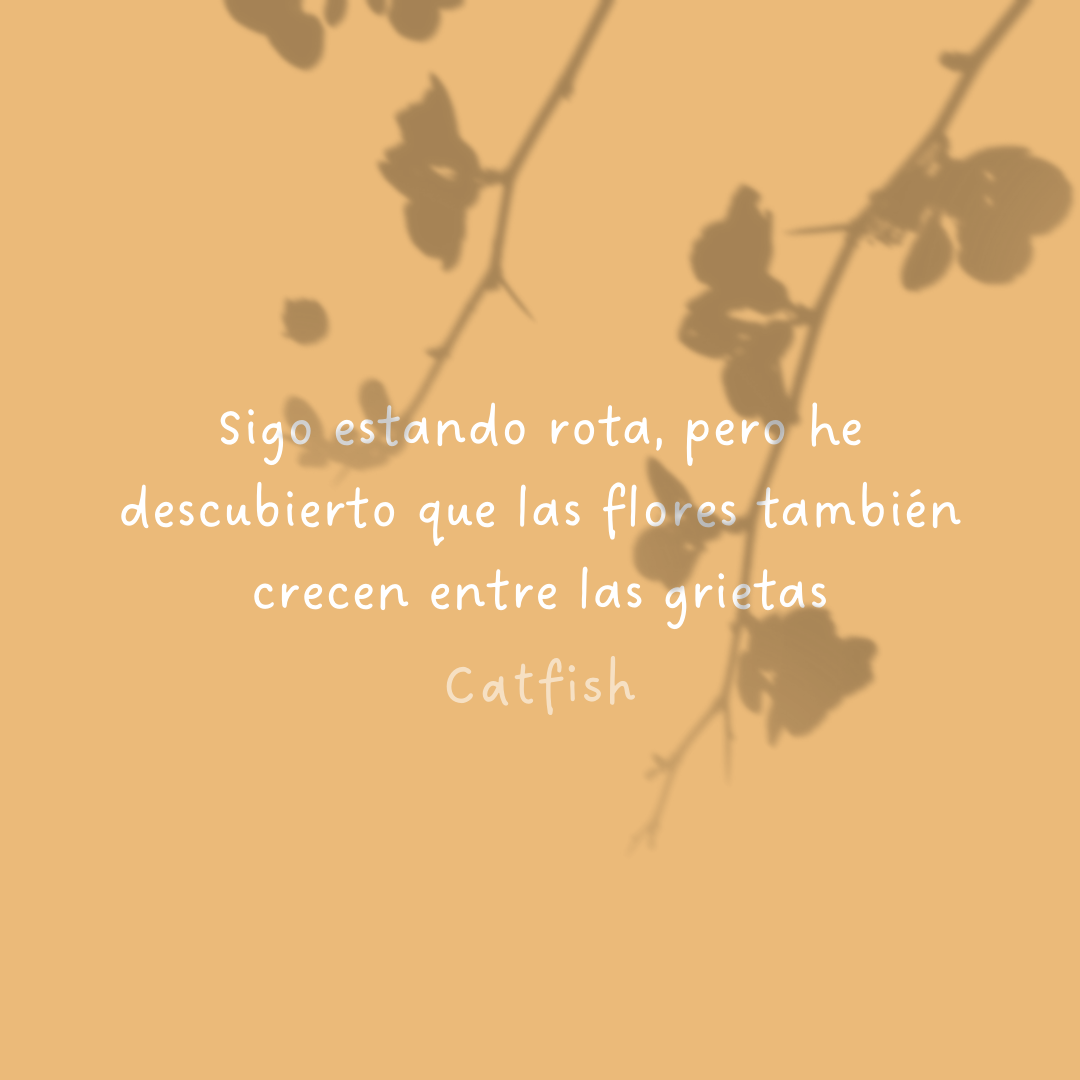
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro