Un beso ocupado en labios fríos
Su cuerpo estaba helado. Ella había perdido todo rastro de vida y al igual que él, se estaba consumiendo. Esperaba que las miradas al suelo, las palabras atascadas, los intentos desmedidos de Antoine por hablar fueran por otras causas, más no lo eran. En sus ojos veía lo que su voz callaba con tanta fuerza y también veía lo poco justo que había sido él.
Jean habló con la cabeza en alto a sabiendas de lo que había logrado... Nada.
Ensimismado en sus pensamientos, en el lío en que se había convertido conocer a aquella joven con rastros tan característicos. En lo poco que la conocía, en lo mucho que le hubiera gustado hacerlo. Estaba en un cuarto atrapado frente a una imagen que tenía una personalidad distinta, pero que en algún momento estaba dispuesto a conocer. Corrió por el lugar hasta la habitación en que ella yacía. Cama manchada de su propia sangre. Un vestido de mangas perfecto —una burla—. Su piel tornándose pálida, sus labios mostrando un curioso color azul. Tomó su mano sentándose a su lado, contemplando la muerte en aquellos ojos cerrados, faltos de lo que a él le sobraba. Era fácil perder cada una de ellas, se volvía una costumbre que, pese a todo, dolía.
¿Por qué dolía aún más esa vez?
Las decisiones que había tomado muy probablemente la llevaron a ese lecho ¿Lo había esperado? ¿Había esperado morir en algún momento? Puede que sí. Después de todo caminó al lado de sujetos que no deberían caminar por el mundo bajo la idílica apariencia de la humanidad ¡Él prefería estar ahí en su lugar! Sintió el apretón en su hombro, los lánguidos dedos de Alan acariciar la cabellera de esa mujer que no había hecho más que seguirlo y acuclillarse para verla tan cerca que sentía celos.
Tonto él, y tonta ella.
—Es hermoso ¿no crees? Los últimos minutos en que el cuerpo aún tiene algo de esa vida. Aun estará latente, pero luego se esfumará —murmuró—. Hará un puf —sonrió viendo a su compañero no variar la expresión de su rostro—. Lo lamento tanto, mi querido amigo. Me hubiera encantado saber que ella estaría un poco más con nosotros —esbozó terminando de sentarse en el suelo—, pero qué esperabas de la vida de una mujer como ella.
—Has silencio, Alan —contestó finalmente.
Asselot se levantó negando entendía la frialdad tras el comportamiento de Elio, él y nadie más que él, lo entendía. Después de todo el sentimiento que se posaba en su interior era el mismo. Uno que había sentido hacía tanto tiempo atrás cuando tan solo era un chiquillo que correteaba por la calle con una sonrisa pura, carente de todo vicio y que se perdió por tonterías de niños como el bien llamaba.
Dejó al hombre estar al lado de ella tanto como le fuera necesario, pero observando el poco tiempo que quedaba detrás de aquellos labios azulados.
—¿Le darás un entierro digno? —preguntó desde la puerta.
Elio asintió, y él se perdió en la luz amarillenta del pasillo.
Sus dedos estaban temerosos ¿Qué tan cercano se podía sentir de ella? No eran nada, nunca fueron, mucho menos en el tiempo en que ella caminó a su lado. No obstante la pequeña aguja clavada en algún rincón de su corazón estaba presente y creció tanto como para confiar en que algo así no sucedería. Ella no dejaría de vivir. Nadie la tocaría.
Qué tonto había sido.
Cerca, tanto como para sentir la inexistente respiración de sus pulmones, su mano viajó por la cabellera azabache. Recordando, rememorando momentos que no habían sido vividos con Isabel, pero que le hubiera gustado fuera así. Sus manos, temblorosas, miedosas de sentir, rozaron su rostro pétreo y la muerte en su expresión pacífica. La rodeó entre sus brazos; entrañables ¿qué hubiera sido de aquellos dos si nada hubiera ocurrido? ¿Le habría permitido llegar a tocar alguna fibra de su alma? Mantenía su mente ocupada en un futuro que se apagó en el mismo instante en aquellos dos agujeros drenaron su sangre. Y lo odió. Y se odió.
Cuánto había perdido en un par de segundos.
Construyó en sus brazos un lecho para ella, con la punzada abriendo heridas que creía jamás se abrirían. No otra vez. Sus labios se acercaron a ella, a esa tonalidad nefasta que lo trastocaba, y los rozaron. ¡Qué diferente sería!
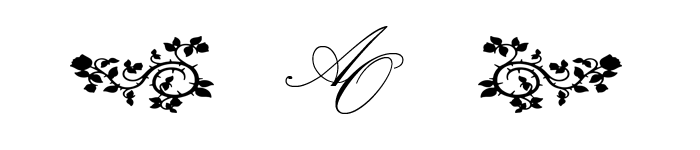
Gabriel contemplaba las cenizas a sus pies. Los pies, las piernas; parte de un muslo, de su abdomen y el resto distribuido como abono para las plantas. Sus intentos de huir mostrados en su posición. Tenía la pelea perdida y ellos, los animales, no habían jugado bien, pero no podía esperar menos. Aquel montículo se disipó en el suave toque de su mano para luego volverse una tormenta de furia. Ira. Desolación. ¡Idiotez! Si alguien, algún día moriría, sería él.
Pero una sonrisa burlesca lo llamó.
Carcajadas, varias, de tiempos infinitos. Él había tocado algo tan importante como lo había hecho Elio. Ellos habían dejado en claro hasta qué punto serían capaces de llegar y su mensaje era firme. Clarisse notó el resto de las cenizas sobrevolar en el viento de aquella noche; un pedazo de recuerdo se esfumaba en aquellas milésimas partículas. Acercándose a su compañero, sus dedos rozaron sus hombros. Un paso adelante y un abrazo.
—Todos se han esfumado —susurró a su oído—. Pero seguimos siendo más...
—Sí, probablemente —Rodeó a la mujer atrayéndola hacia él, queriendo estar tan cerca de aquel rostro como siempre—. Y aún no termina.
—Gabriel...
—¿Temerosa? —inquirió curioso—. No lo hagas, asesinaremos bestias, querida. Poco o nada pueden hacer.
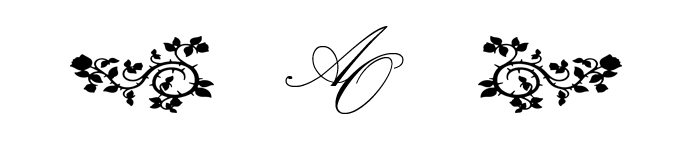
Bajo la luz de hombres y mujeres se ocultaba los túneles de un mundo donde quedaba su nefasto aroma. La otra cara de una moneda que no se deja ver a menos que caminases por ella. Haziel caminaba a regañadientes por el lugar, sin embargo era su sed la única razón por la que se veía motivada. Estaba ahí, presente como una sombra imposible de ocultar, posible de transmitir. Caminando con sigilo, las botas de la mujer apenas generaban ruido sobre las piedras que formaba un angosto sendero.
Elio, a la cabeza, era seguido de cerca por Alan y, más allá, el rostro inexpresivo de Zen. El grupo había salido apenas la luna estuvo en su punto. En cualquier otra situación, hubieran ido de frente, caminando por los adoquines de la mítica ciudad, pero en aquel momento tan solo quería evitar las miradas. A los mortales. Quería sacar de su mente el rostro de Isabel y aun así, era un fantasma que lo seguía de cerca.
El selecto grupo se detuvo cuando la silueta de varias personas hacia el final del túnel los obligó a mantenerse quietos. Entre la espesura de la oscuridad y el inminente brillo de un par de antorchas, la primera imagen cambió el rostro inexpresivo de Elio. Era esa silueta, esa fisonomía lo que menos esperaba encontrar, pero él, por siempre él, no esperaría a su llegada.
El sentir de una manada se escuchó como el resonar de un león. La imagen de Elio se transfiguró una vez más, esta vez peor. Lleno, alimentado de su propia ira, sus ojos se tornaban rojizos de furia y su objetivo, único e irónico, lo miraba expectante.
Podía sentir aquellos segundos ser sublime. Perfectos.
Podía escuchar la risa de Gabriel y sentir que su corazón palpitaba con estrepito entre rugidos que emanaban de su fuero interno y la sangre salpicada. Gabriel lograba zafarse con agilidad y atacaba con un florete que había llevado para la ocasión. Cuando la hoja de aquella arma atravesó el abdomen de Elio, el dolor lo abrigó. Con sus garras sacó el arma de su cuerpo y dispuso de un golpe certero hacia el hombre.
Era un noche para sentir dolor, para dejarse llevar, para descansar de ser necesario y para ver la decadencia de alguno de los dos. Elio gritaba porque fuera la de ellos.
Haziel aceleraba su paso siguiendo a un par que se detuvo en medio del camino. La mujer se paralizó en el instante en que, como lamentos de algún pozo esbozando palabras que se entremezclaban con las grietas del túnel iban tras ella. Y los esperó, y lo ansió.
Segundos en que la sangre de su cuerpo emanó a borbotones. Y la de ellos igual. La fémina los veía caer cual abejas en su lecho entre las aguas negruzcas de la ciudad. A su alrededor, oculta entre las sombras que le otorgaba el lugar no podía hacer más que oler el aroma de ellos. Uno que se filtraba en sus fosas y la desechaba por igual. El deseo emergido en su interior como el brote de una raíz que había sido sembrado por tantos años. Así o más era el odio y resentimiento por ellos.
Tanto tiempo oculta y convertida en nada. Debía ser reparado.
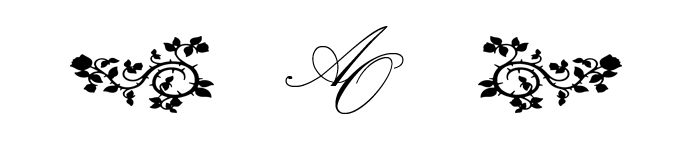
Entre los rugidos en los fondos de un infierno natural poco era observable la garantía de un ganador. A final de cuentas ellos tampoco buscaban vencer y salir ilesos. Era el odio tan congruente con ellos y el tiempo los abrigaba con una Luna eterna en lo alto de un cielo que no llegaba a tocarles.
No hasta que alguno emergiera. No hasta que el más poderoso se alzara, si es que alguno lo era.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro