
Días finales
El flujo del aroma recorría cada centímetro de la aquella vieja ciudad destilando olores que emanaban los deseos más escondidos de Mikail. Sus ojos no se despegaban del paisaje tortuoso que estaba frente a él. Los suyos y los otros, los hombres de los cuales quedan poco. La noche había caído en el momento justo para desarmar cuanta persona pasara frente a él. Con Francois a su lado, la sed se esparcía cual corriente. Kia se mantenía a varios pasos atrás lustrando sonrisas lejanas de sus pensamientos; esperando el instante para dar media vuelta y correr a las penumbras, sin embargo, tener a Vincent LornStein detrás de ella la hacía temblar y aguardar.
Vincent se detuvo observando al hombre que a sus pies dejaba el vago aroma de la muerte. Sus filosos dedos se desvanecían igual que su singular apariencia. De alguna manera cada uno de ellos había salido de sus jaulas y, por más que buscaba una respuesta lógica, la verdad era que no tenía ninguna. Maldecía tal perdición. Después de tener a todos y cada uno cual coronas guardadas bajos los cimientos de varias ciudades, ellos aparecían sirviéndose de lo poco que aún pudieran moverse.
Los adoquines filtraban por cada rendija el mismo líquido, el mismo aroma. Mikail había notado las muecas de repugnancia fijadas en el marmóreo rostro del hombre; sonriente, solo aguardaba el instante en que dos personas aparecieran frente a él, o encontrarlos a su vista. Roma era una ciudad grande y tan pequeña a la vez. Sentir regocijo por solo ver los cadáveres era tan poco, tan vano.
—¿Qué es este lugar? —preguntó Clarisse al viento en un susurro.
Vincent giró contemplando el rostro de la mujer que hacía un tiempo atrás eran retazos.
—No busques reconocerlo —esbozó el hombre a su lado.
Los ojos de la fémina rodaron por el lugar hasta caer en el sombrío rostro de Vincent.
Vincent... Aquel hombre también parecía retazos de algún cuadro. Clarisse tragó cuando los ojos de Mikail le advirtieron. Aspiró el aroma creyendo que eso le devolvería un poco del tiempo cercenado en el deje.
—¿Tienes miedo, Clarisse? —preguntó en un murmuro de tonos graves—. Lo puedo sentir como si paseara por mi cuerpo.
—Lo tengo —confirmó—. ¿No lo deberíamos de tener todos? Incluso Kia, que siempre está al lado de Mikail, lo siente ¿no la has visto? —esbozó aferrándose a las conversaciones pasadas y a la inteligencia de Vincent. El hombre sonrió a medias.
—Quédate a mi lado.
Los labios de la mujer se sellaron.

En la espera del carril, Isabel contemplaba el camino de hierro y madera levemente inclinada. Elio tomó su mano con la delicadeza que en ningún instante había sentido a manos de él. Giró contemplando el verdor en la mirada. El sentimiento revuelto, el cuadro desperfecto.
—No es seguro estar tan cerca, Isabel.
Acarició su mano colocándola en su brazo como el caballero en guardia custodiando a un objeto de valor, pero sin aprisionarla del todo. Su corazón palpitaba angustiado con viejas sensaciones revoloteando y memorias desgastadas de las cuales no sabía si habían sido dichas con verdad y sentido o simplemente en un vacío frasco.
¿Se había equivocado por enésima vez? No podía estar tan seguro como antes, no podía siquiera contemplar el rostro de Isabel sin estar seguro de lo que debía y tendría que decir. En algún momento había roto los espejos que mantenían la lejanía entre él y ella. Aunque trazaba líneas por alguien que no volvería.
—Las vías de tren existían en tus tiempos —susurró. Elio negó.
—No, pero estoy seguro que no quieres morir gracias a uno de ellos.
Ladeó la cabeza observando un retrato de lo que sería el transporte.
—No quedaría ni una parte de ti con vida.
—¿Y tú? —Elio bufó.
—Hay ciertas habilidades que conservamos, pero tampoco creo poder resistir a algo como eso —confirmó escuchando el quejido del metal y el del vapor al salir—. Aunque no podría estar seguro de ello.
—Pienso que sí vivirías, a lo que sea eso —esbozó con una media sonrisa cabizbaja.
Isabel recorrió el lugar con la mirada hasta dar con el rostro de Elio. Había un atisbo de una sonrisa en sus labios, había un brillo que parecía poder apagarse en cualquier momento.
—Velo por ti misma —comentó.
El tren llegó a su destino causando revuelo por el vapor.
La impresión no calzaba en Isabel, era la primera y, quizás, una de las pocas veces en que vería aquel colosal. Por dentro no era tan distinto de algunos de los carruajes en los que pudo estar, aunque seguía conservando la imagen del transporte en su mente como una imagen fija. Elio observó su alrededor. Aquel lugar era tan nuevo para él como las edificaciones que se alzaban a su alrededor. Una imagen distinta a lo poco que recordaba de hacía tanto tiempo atrás de la cual solo los aromas y las emociones de los humanos no había cambiado. Seguían mostrando la misma capacidad para la convicción en las avaricias y las aspiraciones carnales.
Creía haber escuchado la voz de Alan como un susurro inmortalizado, escupiendo sus creencias detrás de las acciones de los seres humanos. Siempre los había sentido menor a él, en algún momento Elio creyó estar de acuerdo con las ideologías de su compañero, pero él solía divagar más en las acciones de los mortales; mucho más que Alan Asselot.
Abrió los ojos cuando el rostro de Isabel se acunó contra el ventanal. Pequeños detalles, sublimes, algo inocentes. La joven empezaba a provocar sensaciones que hubiera preferido guardar.

Las angostas calles tan grises como nunca antes las había visto dejaban en Elio una variedad de recuerdos que parecían borrarse con cada paso que daba, pero era imposible para él borrar aquel sentimiento que se acunaba y mostraba poco a poco en lo que se había convertido aquella parte de la vieja Roma. Aquel aroma escocía sus fosas mientras la noche se mostraba gutural con cuanto deseo se desviviese en el aire. Tomó por el brazo a la joven que vagaba con ensoñación dando pasos a su lado.
Isabel contempló la tensión creciente en la postura del hombre. La había visto, una y mil veces.
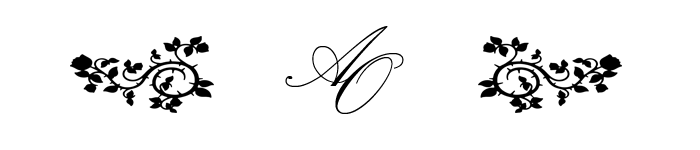
—¡Jamás me sentí tan vivo como hoy! —exclamó el hombre observando su alrededor. Resopló—. ¡Cómo nunca! Debo admitir —gritó sacando una risa oportuna en su hermana.
Habían hecho temer a los hombres, quizá, esparcido el rumor de bestias sin iguales, pero casi nada detenía a Alan, ni siquiera Zen.
Desde su salida se había comprometido a observar. Sentía la misma convicción que Alan a su lado. El mismo deseo de proclamar y exclamar, aunque a diferencia de aquel que causaba destrucción y besaba a la muerte con sus fauces; Zen se mantenía tan alejado de cada error cometido por Asselot. Aun sabiendo que cada rumor podría llegar a oídos que le interesaran escuchar sobre ellos, más que cualquier otro.
—Vamos, Zen, ¿no quieres unírtenos? —preguntó Haziel saboreando cada letra.
Él, que era más alto que la fémina y de mirada escalofriante, lanzó un resoplido que acompañó de una negativa.
—No creo que necesiten alguna otra compañía —confesó ladeando la cabeza.
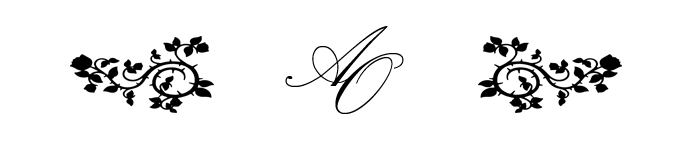
Un leve quejido de ironía se acomodó en la voz de Haziel. Se movió a su alrededor con gracia sin perder de vista la malicia satirizada de su rostro.
—Zen está volando en un callejón sin salida; Zen quiere volver a los cuentos sin vida —canturreó la mujer detrás de una sonora risa—. Vamos, Zen. ¿Me vas a decir que estamos obrando mal?
—No, Hazi, no puedo decir eso; me gustaría tenerlos a ellos cerca y no pienso perder el tiempo con simples inútiles —zanjó contemplando la oleada de cuerpos que vestían aquella parte de un callejón olvidado entre las enfermedades y la pobreza.
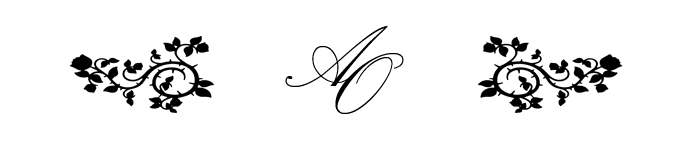
Antoine sintió una punzada que recorría su columna cuando la visión de aquella vieja silueta se tropezó con él. Una punzada que engullía cada día en el que vampiros revoloteaban como plagas y se extinguían entre sus manos; días en los que el líquido carmesí vistió sus vestimentas y se volvía parte de su aroma natural. Jean era positivo por cada paso, mientras que él se volvía escéptico. El resto no sabía qué hacer, más no perdían tiempo en por menores.
Esa noche, cada pensamiento que había revoloteado en su cabeza cual enjambre, se dispersó.

Elio se viciaba con los aromas y se confundía con aquella luna que a cada paso reclamaba quien era. No dudaba que más de uno estuviera vagabundeando como lo que es. La escultura de los cuentos de miedos estaba recorriendo las calles de la atestada Roma. Isabel mantenía su mano entrelazada al brazo de Elio, quien con cada paso empujaba a ir más rápido. Eran una pareja de extraños, unos extraños donde la visión se perdía.
Un cúmulo de carne y huesos que se tornaban apetecibles para unos cuantos rezagados ocultos entre las edificaciones antiguas y los viejos placeres.
Antoine cercenó cada paso hasta verse cerca del hombre que resoplaba su presencia. ¿Conmoción? ¿Alegría? ¿Decisión? Sea lo que sea que estuviera pasando por cada fibra de su cuerpo, se volvió nada cuando sus labios pronunciaron aquel nombre: Elio Graham; Elio Graham.

Gabriel ocultó una sonrisa sardónica luego de que la última gota fuera vertida en su vaso. Había estado desesperado los últimos días de viaje. Había estado sediento por cuanto día pasara y había necesitado hasta la gota del hombre más putrefacto que se le había atravesado. Curiosamente, debía mantener a alguien que pudiera seguir con las labores que requerían un barco como aquel. Aunque empezaba a escuchar los rumores.
Gabriel vivía de los rumores.
Estaba a gusto con los rumores. También estaba a gusto en Nueva Orleáns. Una mueca de ira lo atravesó.
La noche apenas empezaba y la muerte también. Varios hombres y viajantes hablaban de maldiciones; un barco maldito, una muerte maldita; a los que él respondía con un claro: "todos somos hijos que regresaran a la tierra". A nadie aliviaba tales palabras, más no la refutaban.
Tomó de la copa en un ligero movimiento para luego sentir el aroma sobrevenir. Nada le era mejor que el aroma de Clarisse o de Isabel, aunque la última había sido un capricho que lo llevó a alejar a su única pareja.
—Volveré a ti...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro