Una fiesta en la Real Audiencia
La mano le ardía a Crismaylin, aunque no castigó a los capataces como deseó, quiso darle una advertencia de que no permitiría ese tipo de abusos. No aprobaba la forma, pero esperaba que los resultados fueran los esperados. Apartando de su mente lo que vio y lo que hizo, se puso a pensar en Turey. Necesitaba comprobar por sí misma las palabras de María, confiaba en que ella no le mentiría con relación a la seguridad de él.
El tiempo la estaba alcanzando, los cuatro meses estaban por llegar a su fin y se sentía en peor situación que al inicio. Necesitaba reorganizar sus ideas y trazar nuevos planes si quería regresar a su tiempo con Turey. El ambiente en la casa se volvía cada vez más pesado, incluso a la hora del almuerzo.
—Mi hermano Francisco me informó que lo ofendiste delante de los criados —le reprochó Crescencio—. Solecito, no puedo seguir ignorando tu comportamiento, recuerda que todo lo que hagas me afecta como oidor de la Real Audiencia.
Crismaylin no pudo esconder un resoplido de fastidio. Una de las criadas le sirvió un poco de vino. Aun el sabor le resultaba desagradable, sin embargo, no podía negar que se estaba acostumbrando.
—No entiendo lo que me quieres decir —dijo ella muy despacio.
—Amelia, eres una mujer culta y sabes lo que se espera de ti —expresó Crescencio con el ceño fruncido.
La viajera no pudo evitar una carcajada ante su exasperado comentario.
—Pues me parece, que mis palabras no deberías tomarlas de ese modo —replicó Crescencio, secamente.
Crismaylin se tapó la boca con la mano, pero la risa se le escapó de todas maneras y su eco resonó en las paredes de mármol cubiertas con diseños heráldicos de la corona española y familiares.
—No me río de ti, Crescencio, sino de la forma en que esperas que responda por el hecho de ser tu esposa —comentó ella mientras contenía una risita ahogada—. Eres mi esposo, el dueño de este lugar y entiendo que tengo el mismo derecho sobre todos tus bienes, no tu hermano. Todos los criados están bajo mi mando y eso incluye a los capataces, ¿o me equivoco?
—No, solecito, todo lo mío te pertenece —comentó él con una sonrisa, entrelazando sus dedos con los de ella con suavidad—. Sin embargo, no puedo lidiar con las quejas de mi hermano, no ahora que neutralizamos una rebelión en las tierras de Hato Mayor del Rey. Además, no quiero alarmarte, pero han ocurrido una serie de asesinatos en la colonia en menos de una semana que si no intervengo a tiempo, se me escapará de las manos y mi posición puede verse comprometida.
—No sabía sobre eso —expuso ella, preocupada.
—Estabas recluida en tu habitación, solecito —respondió Crescencio, medio levantándose del asiento para besarle la mejilla—. Gracias a todos los santos que estás recuperada.
—¿Sospechas de alguien? —murmuró Crismaylin, sin mencionar que ella tenía a una persona en particular en mente, capaz de hacer algo así—. Lo pregunto porque podría tratarse de un grupo o de una persona.
—Realmente, no lo sé, pero es brutal la forma en que realiza sus atrocidades —replicó Crescencio con cautela—. No se conforma con degollarlos, le encanta esparcir sus órganos por todo el lugar.
La viajera se detuvo con el tenedor a medio camino de la boca.
—¿Crees que pudiera ser un asesino que se filtró en uno de los barcos? —indagó ella.
Crescencio la miró sin pestañear.
—Esto es obra de un salvaje, solecito, no tengo la menor duda —expuso con expresión preocupada—. No externo mis deducciones porque no deseo causar más alboroto en la colonia.
—Cualquiera podría ser el asesino, incluso hasta un noble —repuso ella y, por alguna razón, verlo fruncir el ceño furioso le provocó una ligera sonrisa—. Una mente malvada podría hacerles pensar que se trata de uno de los salvajes para despistarlos.
—Solecito, es imposible que un noble se comporte como un salvaje —sentenció Crescencio visiblemente molesto por la suposición de su esposa.
La viajera decidió no abundar más en el tema. Podría jurar que se trataba de Coaxigüey. Cambió el tema y se enfocó en los preparativos de la fiesta. Su esposo le sugirió que abordara a Federica de Bastidas para que la ayudara, a lo que se negó de inmediato. Después de comer, le mandó un mensaje a Alejandro de que necesitaba hablar con él, pero solo recibió una respuesta contraria a su solicitud. Según su amigo, el poco tiempo que le quedaba lo utilizaba para descansar, ya que los preparativos lo tenían exhausto.
Con los primeros rayos de sol despertaron a Crismaylin. Se estiró algo somnolienta y de inmediato sintió sus pezones irritables cuando la tela de su camisón las rozó. Si no hubiese tenido un sangrado leve la semana pasada estaría muy preocupada, se levantó para utilizar la bacinilla, últimamente estaba orinando mucho. Se lavó y vistió, llamó a una criada para que la ayudara a hacer una trenza que se recogió en un moño en la nuca. La mañana presagiaba ser tranquila y silenciosa en apariencia. Se sentó en una silla labrada en piedra cerca de la ventana, llamada festejador o cortejador, y abrió la cortina. Una de las criadas le llevó una taza de té, caliente y aromático, con trocitos de hebras que flotaban en el líquido.
—¿Cómo puedes estar tan tranquila? —Federica dio una sola sacudida con la cabeza—. Nuestras vidas corren peligro.
La viajera respiró hondo y luego la miró con ojos desorbitados. ¿Qué hacía Federica tan temprano en su casa?
—No creo —respondió Crismaylin y depositó la taza en el plato—. Si es quien pienso que es, solo tú estás en peligro.
—Qué ilusa eres —murmuró Federica y se frotó la frente—. Él nos matará a todos.
Federica se sentó frente a Crismaylin, nerviosa. El incremento de los asesinatos solo indicaba que ella podría ser la próxima. Su hijo no le prestaba atención a sus advertencias de que tenían que volver al futuro antes de que fueran atrapados.
—¡Coaxigüey nos matará a todos! —exclamó ella, horrorizada—. Nos culpa de la desgracia que le pasó a su familia. El muy bastardo no entiende que todo eso tenía que pasar.
Crismaylin sonrió con una ceja arqueada.
—Temo que contigo se tomara su tiempo —replicó ella, sus ojos desprendieron un brillo diabólico—. Entiendo que ustedes tienen mucho que arreglar.
—¡Oh, no me digas! —bufó Federica con mordacidad—. Con ese loco suelto, nadie está seguro. Debemos hacer algo, detenerlo.
—¿Cómo crees que podrías hacer eso? —preguntó Crismaylin con una calma forzada—. Yo no pienso mover ni un dedo para ayudarte. —La viajera movió la mano con impaciencia para descartar el tema—. Ahora quiero que te largues de mi casa, tengo otros asuntos más importantes que atender.
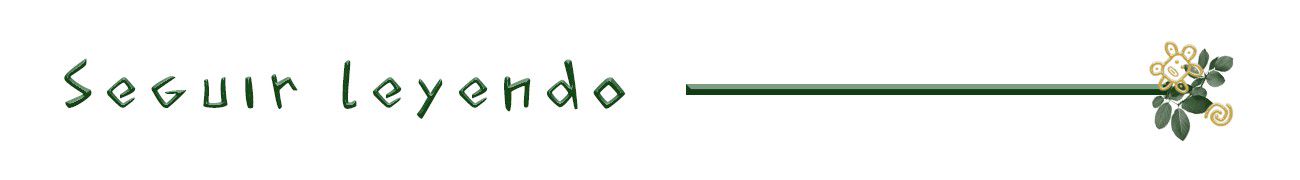
De un momento a otro, la mandíbula de la viajera casi se cae al suelo. Los músculos de su rostro le dolían por tenerlos tan estirados. Ser anfitriona no era tarea fácil. Debía estar atenta a cada una de las necesidades de los invitados. Gracias a la intervención de María, pudieron resolverse algunos asuntos de logística, pero la diversión estaría en manos de Alejandro, algo que la preocupaba un poco. No les sorprendía que sacara monos y elefantes de debajo de las piedras; allá no existían, pero con él cualquier cosa podía suceder.
Para la ocasión, Cris se vistió de terciopelo negro con brocados dorados. El escote estaba lleno de cintas y lazos. Rehusó el uso del maquillaje a base de plomo, aplicándose uno de color blanco en todo el rostro y escote sin exagerar demasiado, ya que en ese tiempo la palidez era símbolo de estatus y poder. Un poco de kohl negro en los ojos y colorete rojo en el centro de las mejillas, sin parecer una payasa, y pétalos de geranio en los labios. Ni loca se pondría productos a base de mercurio para pintarse.
—¡Solecito, estás preciosa! —exclamó Crescencio, admirándola.
Cris le sonrió y se tocó el collar con esmeraldas y diamantes montados en oro, junto a unos hermosos pendientes a juego que le regaló antes de ir a la fiesta. Se los llevaría cuando regresara a su época. Eso le ayudaría a vivir mejor. Además, pensó que se los había ganado.
La gente se paseaba por el salón con las copas en la mano, se oían las risas y se escuchaban retazos de conversaciones. Un grupo de taínos conversos animaba el ambiente con su música, de vez en cuando tocaban una melodía no acorde a su época. La viajera hizo negaciones con la cabeza; su amigo era incorregible.
El salón estaba iluminado por faroles, mientras que los criados entraban y salían con bandejas llenas de aperitivos. Cris se obligó a mantener esas conversaciones banales con las mujeres de sociedad, aunque en más de una ocasión quiso pegarse un tiro.
—¡Es una velada maravillosa! —exclamó la señora de Tostado—. ¡Estoy encantada de conoceros por fin!
La viajera asintió con una sonrisa congelada. Sabía que su marido, Francisco Tostado, se convertiría en el abuelo del primer poeta de América, Francisco Tostado de la Peña, un letrado y magistrado, además de fiscal de la Real Audiencia de Santo Domingo, quien moriría en la invasión del pirata Francis Drake.
—Es más, no se sorprenda si la invito a mi hogar un día de estos —dijo la señora de Tostado ocultando su sonrisa detrás del abanico de plumas—. Mi casa siempre está llena de invitados, pero le haré un hueco. Así que siéntase honrada.
Cris asintió, pero la euforia de esa mujer le parecía un tanto dudosa. Se mordió la lengua, porque después de escucharla soltar elogios falsos, quiso decirle que su casa la convertirían en el Museo de la Familia Dominicana, lleno de muebles y antigüedades que nadie visitaría.
—Hiciste una buena elección con los aperitivos —expresó María de Toledo.
—Yo hubiera elegido algo más colorido —comentó la señora del Río—. Para ser su primera vez está bien, pero la próxima esfuércese un poco más.
—Tú nunca estás conforme con nada, querida —intervino la esposa de Juan Viloria, acercándose a Cris y bajando la voz—. No le hagas caso, destila veneno cuando se siente opacada.
—¿En qué momento lanzaremos las naranjas? —preguntó la señora del Río—. Es la actividad que más me gusta.
Una de las diversiones en las fiestas coloniales era arrojar cualquier fruta desde las ventanas a los esclavos y criados que se ubicaban afuera.
—Ese tipo de cosas no lo permito, las considero humillantes y de muy mal gusto —respondió la viajera con voz firme.
Se produjo un silencio cuando anunciaron la entrada de la familia Bastidas, acompañada por tres hombres. Uno de ellos era Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, un escritor, botánico y etnógrafo que consideraba a los indígenas como seres inferiores, aquejados de defectos tan graves e irremediables que hacían imposible la convivencia con ellos. Federica iba colgada de su hombro. El segundo era Juan Ginés de Sepúlveda, un sacerdote católico e historiador que secundaba las opiniones del primero. El tercero era un tal Danilo Rodríguez Uribe, aristócrata, uno de los consejeros del rey en cuanto a otorgaciones, títulos y tierras.
Crescencio tomó el brazo de Cris. Ella percibió su nerviosismo y con razón, pues esas personas viajaron desde España ante los rumores de sublevaciones y presentarían su informe a los reyes. Si no fuera favorable, el puesto de Crescencio sería revocado de inmediato. La viajera los saludó con una reverencia, ignorando a Gabriel, que no perdió la oportunidad de acercarse para besarle las manos.
—Es un honor tenerlos con nosotros, señores Fernández de Oviedo y Valdés, Ginés de Sepúlveda, Rodríguez Uribe y Familia Bastidas —dijo Crismaylin con voz suave y recatada.
Rodríguez Uribe era un hombre de mediana estatura, canoso, con algunos cabellos castaños. El consejero del rey miró a Crescencio con escepticismo.
—Mi estimado y conocido Crescencio, ¿podría indicarme cómo un "Dávila" distribuye la justicia en la colonia? —preguntó Rodríguez Uribe con petulancia.
«¿Por qué le habla de esa forma, infeliz?», pensó la viajera.
—Me esfuerzo por ser igual de todos los seres humanos, como lo manda nuestro señor —balbuceó Crescencio.
—¿A cuál se refiere? —preguntó Rodríguez Uribe con frialdad—. Hay muchos que tienen ese título, unos por nacimiento y otros por una fuerza misteriosa o dudosa. También están Jesucristo y el rey.
La viajera observó que una gota de sudor se formó en la nuca de su esposo y se deslizó por su cuello. Ese hombre lo estaba intimidando con esa mirada tan fría.
—Jesucristo y el rey Fernando son los únicos dueños de mis decisiones y actos —susurró Crescencio.
El consejero logró apenas contener una carcajada.
—Espero poder analizar a esos homúnculos que ustedes pretenden domesticar temprano en la mañana —añadió Fernández de Oviedo y Valdés mientras tomaba un bizcocho de una de las bandejas.
—Disculpe, pero me parece una falta de respeto que se refiera a esas personas de esa manera —expresó la viajera molesta.
—Estimada, uso un término excesivamente elevado para esas personas. Además, dudo que conozca el significado de esa palabra —contestó Fernández de Oviedo y Valdés con un tono de superioridad.
—Pues se equivoca, le sorprendería saber todo lo que sé —objetó ella.
—Creo que los asuntos domésticos no son un tema que me interesa —respondió Fernández de Oviedo y Valdés con sequedad.
—No era eso lo que quería decir, pero dudo que esté preparado para mantener una conversación conmigo —masculló la viajera.
—¿Qué atreve a hablarle así? —exclamó atónico Ginés de Sepúlveda.
El sacerdote Juan Ginés de Sepúlveda defendió sus ideas sobre la justicia de la guerra contra los indígenas, debido a sus costumbres caníbales y los sacrificios humanos, así como también por su inferioridad cultural. Además, él pensaba que las conquistas eran necesarias para el adelanto cultural de España, de forma que la civilización equivalía a derecho del dominador sobre el dominado para evangelizarlo y elevarlo a su misma altura. Gonzalo Fernández de Oviedo defendió que la irracionalidad de los indios justificaba la continuidad y perpetuidad de la encomienda y la esclavización de la cual se había beneficiado.
—Perdóneme mi señor, pero no creo que mis palabras ofendan, más bien me sentiría honrada de mantener una conversación con usted, nos llevaríamos una grata sorpresa, los dos —respondió la viajera entre dientes.
—Dudo que una mujer pueda hacer eso —expresó con jactancia Fernández de Oviedo y Valdés.
—¿Disculpe, cómo dijo? —preguntó molesta.
—Solecito...
—Mi señor, Fernández de Oviedo y Valdés, me honraría permitiéndome bailar esta pieza —intervino Federica taladrándola con la mirada.
Fernández Oviedo, enfadado, aceptó de mala gana el ofrecimiento de Federica, Crescencio se disculpó para atender a otros invitados, mientras que Ginés de Sepúlveda y Rodríguez Uribe fueron abordados por Francisco Dávila y otros caballeros de la colonia. Cuando la viajera se dispuso a marcharse, Gabriel la detuvo.
—Tú no te vas a ningún sitio. —Al procesar el significado de sus palabras, Cris quiso librarse, pero no logró dar ni dos pasos—. Te quedas conmigo.
—¡Yo no voy a ningún lado contigo, así que suéltame que nos están viendo! —declaró Crismaylin, incómoda.
Gabriel no quiso escucharla, la agarró con más fuerza y la arrastró hasta la pista de baile.
—¿Ahora te importan las apariencias? —murmuró el Caribe sobre su cuello—. Camina, porque quieras o no me concederás este vals.
Gabriel la llevó hacia el centro de la pista, le pasó la mano por la cintura y la acercó demasiado a su cuerpo; Cris le clavó sus uñas en sus antebrazos, tan rígida como las cuerdas de una guitarra.
—Eres hermosa. —Le dio una vuelta y la aferró más a él.
—¡Estás loco! —exclamó la viajera al notar que varias personas lo veían y comenzaron a murmurar—. Mantén tu distancia.
Los pasos de baile los acercaron donde estaban Crescencio y el consejero del rey. El primero sonrió con ternura al verla, pero el segundo la miró con severidad, como si fuera un insecto.
—¿Por qué debería de hacerlo bebé? —susurró Gabriel y un mohín triunfal curvó sus labios—. No que muy malcriada.
La viajera agitó la cabeza.
—No es por mi idiota—comentó ella al cabo de unos segundos—. Es por Crescencio.
Gabriel frunció los hombros y le guiñó un ojo, riendo entre dientes, ante la expresión de indignación de Crismaylin. Le dio la vuelta y allí su mirada se encontró con la de su cuñado que carraspeó, incómodo.
—Tu marido tienes otros asuntos más importantes que atender que nosotros. Así que relájate y disfrutemos de nuestra compañía mutua.
Gabriel se inclinó con la intención de besarla. Cris le hizo la cobra y su boca rozó el oído de la viajera.
—Solo nosotros, bebé, nada más —susurró él con la voz ronca—. No creas que me importa mucho el qué dirán. Te imagino a cada momento más receptiva a mí, dispuesta a complacer todos mis deseos.
La bilis acudió a su garganta, bañando su lengua con el sabor nauseabundo.
—Dices eso, pero permites que tu Francisco me golpee—expresó ella con frialdad.
El corazón le empezó a bombear con fuerza. Debía sacar el tema de su enfrentamiento con su mano derecha, quizá así la dejaba en paz mientras averiguaba lo que había pasado.
—¿Qué? —soltó Gabriel, un músculo palpitó en sus sienes.
—Francisco me abofeteó—declaró la viajera con voz serena.
—¿Por qué haría algo así? —inquirió él con la mandíbula tensa.
—Se enfrentó a mí, me golpeó y no me mató por casualidad, le amenacé con contártelo—le contó con antipatía—. Le advertí que no te gustaría y sabes lo que me dijo...
El Caribe achicó los ojos, resopló furioso, esperando las últimas palabras de la viajera.
—¡Que comience la fiesta!
La música cesó al percibir un grito de alegría. Alejandro, con su maquillaje y ropaje estrafalarios, hizo acto de presencia como toda una estrella de rock. De repente, entraron bailarines con máscaras puestas que bailaron con enormes abanicos, uno de ellos sin querer empujó a Gabriel al parecer no era muy diestro, otros se acompañaron con violas de gamba, flautas y churumbelas. Aparte de payasos y bufones con cornetas de varias clases en sus manos. La viajera reconoció la melodía de la canción "Baila la calle de noche, baila la calle de día", que se usaba en su época para iniciar los carnavales.
En poco tiempo los bailarines se mezclaron con los invitados instándolos a participar en sus payasadas. Las bailarinas lanzaron pétalos de flores y papel picado de varios colores cerca de la cara de Gabriel, la viajera aprovechó para alejarse. Entonces, unos bailarines la hicieron girar de un sitio a otro, incluso hasta marearla.
Lanzaron más polvos de colores, pétalos y papeles cuando una mano la haló fuera del salón. Entrelazó sus dedos y tuvo una sensación de familiaridad y la condujo hasta una de las salas de audiencias, concluyó que Alejandro quería hablar con ella. El corazón de Cris explotó cuando Turey se quitó la máscara del rostro. Se llevó las manos a la boca para mitigar un grito de alegría. Su mirada se llenó de lágrimas, se acercó con una sonrisa en los labios y le dio una bofetada.
—Te haré comer los testículos—le dijo temblándole la voz.
—¿Así recibes a tu hombre? —Turey se pasó una mano por la cara—. Me imaginé otra cosa.
—¿Querías que me lanzara a tus brazos así de fácil, infeliz? —le reprochó Crismaylin dolida.
—Casi muero—expresó Turey mientras se humedecía los labios y un brillo malicioso se reflejó en sus ojos—. Mientras tú bailas muy feliz en los brazos de mi enemigo.
La mirada del taíno cayó en los senos de la viajera. Él gruñó desde lo más profundo de su garganta, mirándola con necesidad animal.
—Al parecer te gusta coquetear con la muerte—replicó Crismaylin, retrocedió al sentir las intenciones del taíno por abrazarla—. Y, no estaba disfrutando bailar con esa escoria. Es más, fue una tortura.
—No te alejes—gruñó Turey con voz profunda.
—Sabes que tengo problemas con obedecer órdenes—susurró ella mientras el corazón martilleaba en su pecho.
—Aún recuerdo el ruido de los cañones, sangre, los gritos de mis amigos al caer alcanzados por las balas, pero nada me dolió más que verte a ti estar con él—expresó Turey con sus ojos, ardiendo con ira y lujuria—. Me hiciste sentir mucho dolor.
—Pues ve al médico. —Crismaylin se detuvo cuando sus rodillas chocaron con una silla tallada en madera noble, tapizada con una espléndida tela. Era la que usaba Crescencio como oidor de la Real Audiencia—. Él te recomendará alguna medicina para eso.
—No necesito aquel tipo de medicina. —Turey se quitó el lazo que sostenía sus pantalones. Los pezones se le endurecieron a la viajera—. No te perdono por tratar de alejar mis hijos de mí, pero por ahora me centraré en esta ofensa.
Turey la jaló hacia él. Crismaylin colocó sus manos contra su pecho con el fin de alejarlo, aunque hizo todo lo contrario. Él habló sobre el cabello de la viajera, todavía sosteniéndola por la cintura.
—Quiero que sepas que ni la muerte podría separar a tu hombre de ti—gruñó, luego se inclinó para mordisquearle el cuello de Cris—. Ni siquiera me importa estar en un lugar rodeado de enemigos.
—Entonces deja de torturarnos a los dos —dijo ella insegura. Turey le recorrió la mejilla con los labios hasta el hueco de la oreja. Entonces, al sentir cómo le tomaba el lóbulo entre los dientes, ella soltó un gritito ahogado—. Suéltame, o déjame ir.
—No puedo —exclamó él—. No puedo, pero debería hacerlo después de todo lo que me has hecho.
Y antes de que ella pudiera refutar, la besó.
Turey besó a la viajera con pasión y furia. La hizo sentirse hermosa y poderosa, la trató como la única mujer que podía aplacar sus anhelos. Cris apretó los labios del taíno entre sus dientes. Se aferró al cuello de él y pudo sentir las venas a punto de estallar. La sentó en la silla del oidor de la Real Audiencia y le subió el vestido, sacando su erección, que dolía.
—Toca tu cuerpo para mí—le ordenó Turey con voz ronca.
A la viajera se le secó la garganta. Una chispa de cordura la iluminó.
—Turey, todas las personas de la colonia están afuera—objetó la viajera.
—Solo estamos tú y yo, y los demás sobran—susurró él.
Turey se arrodilló y llevó su rostro a la entrepierna de Cris, rompió sus prendas interiores y, con su lengua, cató los fluidos de su mujer. La viajera se retorció de placer, tapó su boca para no gritar. A pesar de que se le escaparon unos gemidos de súplica mientras se excitaba más y más.
—¡Por lo que más quieras no te detengas! —le imploró ella desesperada.
Cris se acarició los senos y se mordió los labios. El taíno ignoró la punzada en la herida aún no sanada del todo y añadió los dedos para masajear su clítoris, así le añadió más placer. Crismaylin apretó los dientes y arqueó la espalda. El cuerpo de la viajera se contrajo cuando un orgasmo la sacudió. Turey no se detuvo ni le concedió un instante para recuperar el aliento, sino que siguió acariciándola, provocando así oleadas de placer hasta que se quedó agotada.
—Arrodíllate —gruñó Turey después de esperar a que se recuperara.
La viajera obedeció de inmediato. Turey deslizó sus manos en el cabello de Crismaylin que se esmeró en darle placer. Revoloteó sus ojos hacia arriba y atrapó su mirada. El taíno alisó sus manos alrededor de las mejillas de ella, deslizando sus pulgares entre sus labios.
Turey se alejó porque de lo contrario no tendría fuerzas para tenerla como deseaba. La ayudo a erguirse, le indicó que se apoyara en la silla, le subió el vestido, colocándose entre sus piernas. Cris levantó la cabeza y Turey con sus labios le acaricio detrás de su oreja. Entró en ella de un solo golpe robándole el aliento. La viajera se movió un poco en su asiento en busca de una mejor posición; nunca le resultaba fácil al principio. El taíno gruñó mientras se aferraba con fuerza a las caderas de ella.
Se amaron como animales en celo. Turey movió las caderas como si fuera un guerrero que solo se iba con la victoria en sus manos. Apretó los dientes cuando toda su fuerza se drenó dentro de su mujer. Cris gimió como si fuera una poseída, con el último ramalazo de placer que la envolvió. Ambos terminaron derrumbados sobre el suelo con las respiraciones jadeantes.
Después de recuperarse, Turey le acarició la nuca a la viajera, se acercó para susurrarle al oído lo mucho que la extrañó y que ella junto con sus hijos fueron el motivo para mantenerse con vida. Ambos se olvidaron de lo que pasaba afuera de esa sala. El tiempo pareció detenerse para ellos solo se sobresaltaron cuando oyeron un gruñido que resonó en sus oídos. Gabriel estaba parado en el marco de la puerta con sus puños apretados y las venas del cuello palpitando con furia.
—¡Pagarás por esto, miserable! —exclamó Gabriel airado. Su rostro se oscureció en una fracción de segundo.
Gabriel se puso a temblar de rabia y se abalanzó sobre Turey con rapidez. Parecían animales salvajes que le habían liberado la correa, lidiados en el suelo, luchando por el dominio. Ambos igualados. Federica fue la primera en llegar debido a los gritos, y no tardó en culparla. De repente, el lugar se llenó de gente curiosa, los murmullos no se hicieron esperar. La viajera se sentía presa de la más absoluta inquietud, temiendo lo peor.
— ¡Guardias, deténganlos! —clamó desperada. —¡Que alguien los separe!
Francisco y otro hombre intentaron separarlos, pero no lo consiguieron. Los dos rivales estaban como poseídos por la rabia. Fue una lluvia de golpes con la intención de causar el mayor daño posible. Un grupo de guardias logró abrirse paso entre la multitud y los separaron, con gran esfuerzo. Turey no tuvo tiempo de reaccionar, lo apresaron y empezaron a golpearlo mientras lo sacaban de la sala. Algunos bailarines se enfurecieron al ver que lo maltrataban y se opusieron a que lo llevaran.
—Todo esto es culpa tuya, zorra descarada—gritó Federica, iracunda —. No te sentirás tranquila hasta que no veas a uno de ellos muerto.
Crescencio entró a empujones a la sala y no podía creer que dos personas en tan poco tiempo habían destrozado el lugar. Él corrió para abrazar a su esposa, sintiéndose culpable y responsable por lo que le había ocurrido.
—Solecito, ¿te encuentras bien? —preguntó Crescencio preocupado.
Un gemido dolido escapó de la boca de Cris.
—Ha sido una injusticia lo que acaban de hacer—respondió ella abatida.
—¡Es un maldito salvaje! —gritó Gabriel, escupió sangre y añadió—: Ese bastardo me atacó meses atrás y entró a mi casa para robarme.
—¡Eso no es cierto! —refutó Crismaylin airada.
—¡Eres capaz de poner en tela de juicio mis palabras! —exclamó Gabriel con desprecio—Yo soy un ciudadano decente, no ese maldito sucio converso. —Luego dirigió una mirada furiosa a Crescencio—. Me resulta ofensivo que tu esposa se atreva a defender a su agresor.
—¿Su atacante? —inquirió Crescencio confundido.
Unos gritos desgarradores interrumpieron la discusión entre la viajera y el Caribe. Las criadas y las damas se echaron atrás, gritando, al salir del salón. El consejero del rey yacía en el suelo, agitando los brazos, cuando de repente sus labios se tornaron azules y sus ojos se volvieron vidriosos. Un susurro resonó en la habitación, lo habían envenenado.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro