VII
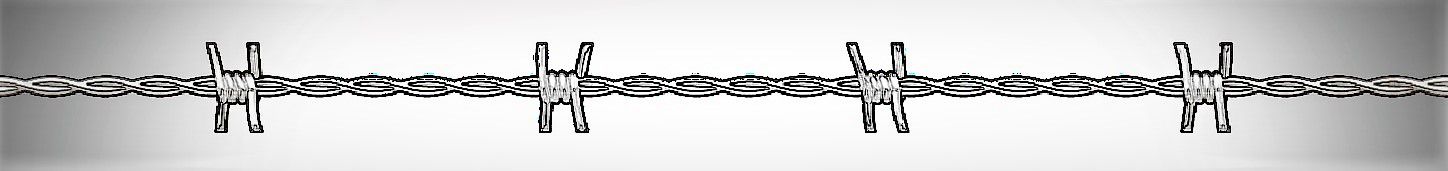
Nuestro «cambro» resultó ser una de las habitaciones de la fonda, situada en el piso superior del establecimiento. ¿Si estaba limpio? ¡No tal, desde luego, aunque Miri no le puso demasiadas pegas! En cuanto a mí, el suelo no me pareció mucho más incómodo que el apolillado jergón en el que Miri se tiró tan pronto se deshizo de sus pesadas botas, y nos encontramos al cabo a oscuras en el cuarto, solos, con la luz lechosa de la luna llena entrando como una cascada por la desnuda ventana.
Entonces se escuchó algo, como un bisbiseo muy quedo abajo, en la calle, y Miri se levantó de un salto del jergón y asomó medio cuerpo por la ventana.
-¡Eh, vosotros! -gritó a alguien allá fuera-. ¡A dos varas de la motoreta os quiero u os meto un kuglo en la quijada! ¡Ya os lo advertí antes! ¡Vamos, fuera!
Miri se separó de la ventana tan solo un momento después y se tumbó de nuevo en el camastro, con cara de pocos amigos. Siempre parecía enfadada...
-Dormid, Miri -le dije yo acercando una silla a la ventana-. Yo vigilaré desde aquí vuestro trasto en la calle.
-¿Sí? Pues está bien -me contestó la joven, soñolienta-. Sí, gánate el trago de antes en la barra... -dijo, y entonces noté que iba a decir algo más, pero dudó.
-No, no sabéis mi nombre -la recordé, sonriendo-. Ni yo tampoco. Seguid llamándome «Pálido», como hacía el buen Tiñas. Dormid, Miri, que yo os velaré.
Miri parpadeó dos, tres veces, con la mirada perdida en el techo del cuartucho.
-Vale. Despiértame un par de horas antes de que amanezca. Dormirás un poco entonces.
-Descuidaos de mí.
Y es que no sentía necesidad de dormir, ya lo sabéis. Por el contrario me senté en la silla y apoyé los antebrazos en el alféizar de la ventana. Nuestro cambro, como habréis adivinado, se asomaba a la avenida principal del pueblo, que se encontraba ahora desierta. Caía del cielo una suerte de extraño relente, pero por suerte se veía bien: la motoreta de Miri seguía apostada frente a la taberna -el «drinkejo»- de aquel poblacho desconsolado.
Recorrí entonces la polvorienta calle con la mirada de arriba abajo, varias veces. No, ni un alma se veía. Aburrido, un buen rato después volví la cabeza: Miri dormía ya a pierna suelta en el camastro, con su extraña pistola de chispa bien dispuesta al lado. Admiré a la luz de la luna la frente sin mácula y los oscuros cabellos de la joven desordenados sobre el jergón. Debía ser muy joven aún y sin duda, acaso poco más que una niña, y sentí de repente por ella una inesperada y cálida compasión.
Así pasó un largo tiempo. Entonces, como dos o tres horas después, me vino de pronto como una sensación de ahogo al pecho, como un inquieto malestar; una imagen me acudió a las mientes, como la vez pasada, y sin ser bienvenida. Rememoré una habitación de fonda parecida a aquella. Quedaba inundada también por un torrente de luz lunar, como el que llenaba los rincones de aquel cuartucho. Entonces me asaltó la imagen de unos ojos vacíos y de unos dientes afilados como los de un tiburón, y también el hedor de la muerte. Y escuché después en mis mientes una voz, chirriante y desalmada, muerta, que me repetía una y otra vez estas palabras: «Pronto estaréis conmigo en la Nada, capitán».
-Martín... -susurré entonces, y no supe a quién me refería, y entonces, como en una letanía, vinieron a mí también aquellas famosas coplas del excelso Manrique, en especial aquella que decía;
Recuerde el alma dormida,
avive el seso e despierte
contemplando
cómo se pasa la vida,
cómo se viene la muerte
tan callando;
cuán presto se va el placer;
cómo, después de acordado,
da dolor;
cómo a nuestro parecer
cualquiera tiempo pasado
fue mejor.
Aparté tan angustiosos pensamientos de mis mientes como bien pude, y con compungida mueca de dolor retorné mi mirada a la calle. Todo seguía en calma, y así siguió. Y por fin, algunas horas después, amaneció.
Abandoné aquella habitación sin hacer ningún ruido y me dirigí a la calle, y cuando Miri poco más tarde bajó del cambro me encontró en la avenida aspirando el frescor matutino de un nuevo día que, con todo, ya había amanecido muerto.
-No me has despertado, maljuna -me dijo la muchacha de mal humor.
-Duermo poco, ya os lo dije -le contesté-. ¡Y no me llaméis más eso, voto a Dios, que aún no sé en qué cochina fonda hemos comido juntos para que os toméis tales familiaridades conmigo, niña!
La joven rio y me tiró un trozo de cecina reseca.
-Come algo, anda.
-¿Me alimentáis como a un perro? -le dije en chanza-. ¡Mal rayo os parta!
Mastiqué la cecina sin mucha gana. Algo fui a decir pero entonces Miri se fijó en algo, a mi espalda, y la sonrisa le abandonó el rostro.
-¡Eh! ¿Qué pasa aquí? -gritó.
Me volví.
La mitad del pueblo se nos acercaba por un lado de la avenida y la otra mitad por el otro; nosotros quedábamos en medio. Se nos acercaban con horcas, palas y azadas en las manos, y también con una mala saña pintada en las caras.
-Merdo, esto no me gusta nada... -susurró Miri y echó mano de su pistola.
-¿Qué podéis tardar en hacer funcionar la motoreta? -le contesté por encima del hombro.
-¡Le falta la chispa! Se la quité ayer, pero...
-¿Que cuánto tiempo, Miri, por Dios? -le grité sin dejar de vigilar a la turba que ya se nos echaba encima por cada flanco.
-¡Un minuto, consígueme un minuto! ¡Fika, mis muertos! -contestó la muchacha, y se puso a ello.
-¡Ea! ¡Apresuraos! -le contesté, y eché mano del machete oxidado al costado de la motoreta-. ¡Corred, Miri, por vuestra madre!
Abrió entonces de un golpe el compartimento del lomo de la motoreta, y buscó en sus bolsillos aquel cilindrillo blanco que había desatornillado de sus tripas la tarde anterior.
Yo me adelanté ante la turba, sin embargo.
-Compadres, ¿qué se os ofrece de tan buena mañana? -les dije con el machete de Miri bien visible en la mano.
Formaron un semicírculo frente a nosotros mientras Miri seguía atareada en la motoreta, justo detrás mía. Mal nos venían dadas, en verdad...
-Venid con nosotros y no sufriréis daño, estragas -nos dijo entonces uno de los de la turba.
-¿Y a dónde hemos de acompañaros, si puede saberse, buen hombre? -le contesté yo.
-¡Hordo Legio! -gritó entonces una anciana desde detrás de la muchedumbre, como una auténtica posesa. Me alarmé-. ¡Al paki! ¡Al paki con ellos!
No entendí una palabra, por supuesto, pero al parecer no quedaba mucho más que decir.
-No, esto no va a ir así... -contesté al cabo, con artificiosa calma-. Nos dejaréis marcharnos de aquí en vez de eso.
Dudaron un momento ante mis tranquilas palabras, que bien lo vi, pero al cabo una mano se adelantó y trató de agarrarme por la pechera de mi chamarra: pues cayó cercenada en el suelo y al instante esa mano, y la sangre empapó la arena de la avenida. Se hizo entonces un asombrado silencio, y después hubo como un murmullo de indignación, y yo me planté entonces y de nuevo ante Miri, confiado. ¿Y qué queréis? ¡Por Dios que no iba a permitir que ellos asestaran el primer golpe!
Por fin se levantó una algarabía de gritos mientras se abalanzaban ya de una vez todos y con rabia contra nosotros, pero yo había dado un nuevo paso al frente y el machete de Miri ya danzaba entre mis manos, y así cayeron los dos primeros de ellos, con una cuarta de acero en las tripas, y después otros tres más, los más osados, y al cabo el resto reculó sin sacarme más daño que un empellón dirigido a mis costillas. Pero entonces alcé la mano, amenazante, y amagué con el machete, y todos retrocedieron brindándome un soplo de aire que poder respirar. Me rehíce.
-¡Vamos! ¡Veamos quiénes son los dos siguientes en caer! -grité, y amagué una nueva finta, y algunos corrieron y otros más parecieron dudar: ¡bah, no eran más que simples aldeanos, al fin y al cabo!
Amagué, digo, otra vez, y otra, y recularon aún un tanto más, y así yo me planté de nuevo junto a Miri, guardándole las espaldas. Escuché por fin que la muchacha cerraba de un golpe la portezuela del compartimento de su motoreta, y con el rabillo del ojo vi que se subía a ella de un salto: ¡un segundo después aquel artilugio arrancaba con un estruendo de mil demonios!
-¡Ya está! -gritó Miri-. ¡Ábreme camino, Pálido!
Ataqué y sin dudarlo el flanco derecho, con franca fiereza. Uno cayó con la crisma partida y otro con una nueva cuarta de herrumbre en las tripas, y ya todos se amilanaron de nuevo y entonces Miri embistió por la brecha abierta entre ellos, revolcando por el suelo a unos cuantos más.
-¡Monta! -exclamó.
De un salto lo hice, que no hubo de repetírmelo. La muchacha casi me tiró de espaldas del arreón que le metió a la motoreta. Incontables manos nos agarraban por los ponchos y por los pelos, pero Miri encabritó la motoreta y no sé ni cómo, pero grité y de pronto ya nos vimos libres de golpes y empellones, con la avenida libre por delante y unos cuantos mechones de menos en nuestras cabezas. ¡Cascotes nos caían por detrás, tirados con mala saña, pero por fin dejamos atrás las últimas casas del pueblo sin más daño!
La motoreta berreó como un cochino y a gran velocidad, y de pronto ya habíamos dejado por completo el pueblo atrás y nos veíamos corriendo por la carretera, sanos y salvos.
Miri detuvo su artilugio tan solo un par de estadios más adelante, cuando nos supimos ya por completo a salvo del peligro, y trató por fin de recobrar el aliento. Se volvió en su montura, y me sonrió.
-Vaya forma de dar los buenos días que tienen en Bocaverno, ¿eh, Pálido?
-A Tiñas no le faltaba razón, no -le contesté devolviendo de nuevo el machete a su vaina, al costado de la motoreta-. ¿Son acaso tan hospitalarios todos los aldeanos por estos lares?
-Más o menos -repuso ella con chanza-. Al menos una cosa sabemos ya, maljuna.
-¿Y qué es ello, por mi fe?
-Que a mi partnero le han debido dar una buena bumpa si llegó a presentarse por este estercolero...
-Tal cosa es probable, y coincido con vos -le contesté sonriendo-. Pero, ¿acaso llegó hasta el pueblo? ¿Volvemos de nuevo y les preguntamos? -pregunté entonces con chanza.
La motoreta no dejaba de petardear.
Entonces la muchacha se volvió de nuevo al frente y pareció cavilar el asunto durante unos instantes.
-No. No creo que sea buena idea, pero seguimos necesitando respuestas -dijo al fin y otra vez de mal humor.
-¡Voto a tal! -repuse-. ¡No lo decía de veras, buen Dios! Busquemos el rastro de tu compadre en las cercanías del pueblo. Vayamos donde nos detuvimos ayer por la tarde, que el camino era de tierra ya, y muy polvoriento, y a fe mía también que por aquí no llueve mucho, por lo que parece... Tres burras traía, dijisteis: veamos si se acercó por el camino de Bocaverno, pues. Nada visteis ayer, que bien me fijé en que mirasteis, pero estaba ya oscuro. ¡Volvamos allí! Lo hemos dejado atrás hace poco: si llegó hasta el pueblo hubo de pasar por fuerza por ese lugar, viniendo desde el oeste.
La muchacha se volvió de nuevo y me miró, sorprendida.
-Vaya, sabes usar la sesera aparte del machete, lo admito -dijo-. Y estoy de acuerdo, Pálido. Vamos, ponte tu turbano, que el sunon va a empezar a fikar muy fuerte ya -añadió con una sonrisa que me supo amistosa, pero que de pronto se tornó en una furiosa mueca. Entonces la muchacha me hizo esta advertencia, muy queda-. Ah, y por cierto, hablando de mi machete... -me dijo-. Que no se te vuelva a ocurrir tocarlo otra vez, maljuna. ¿Entendido? ¡O te meto un kuglazo en la sien!
La motoreta arrancó con aquel infierno desatado suyo bajo nuestras posaderas, y nada pudo ser respondido; tan solo pude agarrarme a la cintura de la muchacha para no verme revolcado por el suelo, como un cervatillo acosado por una jauría.
Miri dio la vuelta en la carretera y pusimos rumbo de nuevo a Bocaverno, aunque sin ninguna gana de volver a pasar entre sus calles.
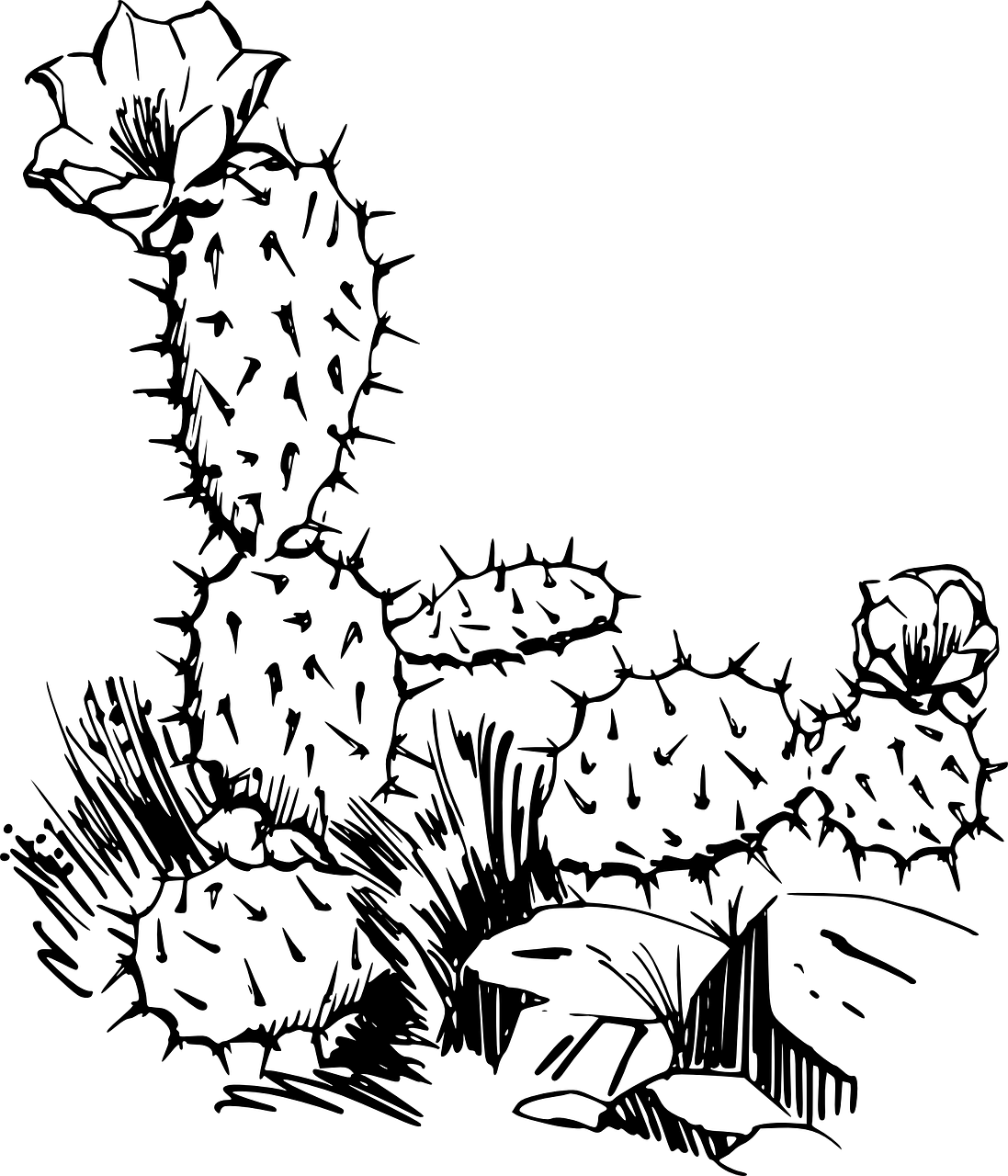
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro