Capítulo 1 - Estigma.


Poco a poco el sol descendió, deslizó sus rayos en la tierra haciendo una petición. Entre el denso y oscuro bosque, la última iluminación desapareció. Unos pasos presurosos rompían el silencio gutural de la atmósfera húmeda y macabra, quebrando las hojas y las ramas.
Sus pies sangraban, pero no importaba, él ya no sentía nada. La firmeza de llegar al infierno lo mantenían inerte ante cualquier dolor.
Musitaba palabras que solo él entendía, nadie lo escuchaba, el viento las llevaba, pero la madre tierra lo comprendía. Pasó las manos en su rostro, sentía las lágrimas tibias, sus pómulos fríos y las heridas en su sien. Se quitaba con desesperación su negro cabello, quería ver el camino, y aunque no fuese posible, algo lo guiaba hacia su destino.
Por un momento detuvo su andar, observó a todos lados, nadie lo seguía. Sus ojos marrones querían dormir, su mirada se hizo pesada, sin embargo, el corazón le latió con estruendo, aquello ya no era obra de su cerebro, era guiado por inercia, por sed de sangre y venganza.
No sabía cuánto había recorrido, pero supo que estaba en el Bosque Lutatis, en Inspiria, al sentir la brisa cálida. El olor del cieno y el légamo se impregnó con fuerza en sus fosas nasales y escuchó al Río Noboa correr. Sus pies entumecidos y lastimados clamaron por descanso, deteniéndose en la orilla lodosa. Observó con desgano las hojas caer y romper el espejo del firmamento en un pequeño pozo de agua.
Corrió de nuevo, las Minas Siamesas estaban cerca.
Solo tenía puesto un percudido y viejo pantalón, su dorso desnudo dictaban tortura, y sus facciones mostraban que era de clase obrera. Las cicatrices en su pálida piel se mezclaban con sus venas remarcadas. Respiraba hondo, fuerte y agitadamente, el sudor recorría cada centímetro de su cuerpo. Él no lo sabía, pero habían transcurrido dos días desde su huida.
Llegó a la entrada de la mina mayor, un gran portal lo esperaba callado y sereno. El aire corrió fuertemente, la luz de los tres satélites naturales alumbró con intensidad, y sintió, solo por un momento, los latidos en su pecho detenerse. Entró sin pensarlo demasiado, él mejor que nadie sabía perfectamente que no habría ningún trabajador cerca. Pequeñas y escasas lámparas se dispersaban a lo largo de su trayecto. Escuchó unas gotas caer, el sonido vibrante de algunas cadenas chocar y el trino de los animales nocturnos.
Caminó sin cautela, ansioso y desesperado a lo más profundo de la caverna. Descendió hasta que la luz se consumió y el aire faltó en sus pulmones.
Tras palpar con sus manos la fría y dura pared de tierra, entendió que no había más camino, por lo que, hincándose con dolor, supo que había llegado a su destino.
Quería estar cerca del infierno, del abismo o del averno, no importaba qué fuera lo que lo escuchara, solo quería que alguien lo hiciera.
De su húmedo pantalón, a unos escasos minutos de perder por completo el oxígeno, sacó una daga tallada y labrada de los mejores herreros de Drozetis Central, y lloró, lloró tanto que sintió que se exprimía y que, también, liberaba parte de su dolor.
—Clamo —musitó, su voz era joven, pero ronca tras la resequedad de su garganta—, desde mis entrañas que fueron dañadas, desde los vellos que quedaron en mi boca y en todo mi cuerpo, y con todos los fluidos que se secaron dentro de mí. Pido a lo que sea, a lo que me escuche debajo de esta tierra o por sobre mí, con toda la ira y vergüenza, que este suelo sea maldito. Viaje y consuma desde donde perecerán mis huesos, hasta donde alcance su maldita estirpe. Y no tengas paz, hasta el día en que nuestras almas pútridas vuelvan a fundirse entre el más recóndito de los avernos.
Gimió de dolor al término de sus palabras, y, a esas alturas, no sabía si era por la ira que le carcomía el alma o por el aire faltante. Tomó la daga y se la enterró en el manubrio del esternón, bajando con brutalidad hasta el apéndice xifoides. Todo dentro de él se desparramó y abrazó el suelo con hambre. El líquido espeso y rojizo recorrió pausadamente el polvo. Sin mucho esfuerzo, la sangre se impregnó en la tierra, como bebiendo de aquella copa de vino. Y allí pereció, triste y solo.

Théllatis es un planeta pequeño, tímido y olvidado, ubicado en el Centro Galeona. Pese a su diminuto tamaño, sus tierras son gobernadas por tres reinos: Drozetis, Prodelis e Inspiria. Cada provincia cuenta una historia distinta, verdades ocultas o disfrazadas de mentira.
Drozetis es guiada por el rey Haldión Land, un hombre estricto, soberano y prominente. Tomó posesión del trono a la edad de diecisiete años tras la muerte sospechosa de su padre y el extravío de su madre. Reconstruyó el reino bajo las creencias retrógradas de sus antepasados, pero que, a su vez, funcionaban para lograr un imperio próspero.
Su locura por el poder, y su mente paranoica lo llevaron a construir un muro que se extiende a lo largo de su territorio, con una altura de cincuenta metros.
La capital goza de una gran variedad de creencias, razas y personas de clase, en su mayoría, sacerdotes y magos consagrados. Sus calles angostas, grandes iglesias, templos, castillos abandonados le dan un toque místico y antiguo. Convirtiéndose en el rincón perfecto para practicar cualquier tipo de fe.
Prodelis es una cara muy distinta, allí, destacan sus enormes bibliotecas, lujosas escuelas y lugares para la ciencia. Rebosa de tiendas departamentales, hoteles y zonas de turismo moderno.
Solo en ese hermoso y próspero reino, nacen los Hijos Promesa, recién nacidos escogidos bajo la gracia de las tutoras, los tres satélites naturales mejor conocidas como: Aletis, Pexis y Seretis. Aquellos niños —en su mayoría varones— nacen con habilidades especiales y con características únicas que los diferencian de los demás.
Es gobernada por el rey Hecteli Aenus, que ascendió al reino a la edad de veinte años tras la muerte de su padre: Hected Aenus. Procuró y aceleró el proceso de entrenamiento de sus más leales y letales guerreros: los Hijos Promesa, a raíz del levantamiento del muro vecino.
Dichos soldados son entrenados en la Academia Especializada para los Descendientes de las Tutoras, la más costosa de todo el planeta. Aunque alberga a la segunda generación de Hijos Promesa, también consta de hombres capaces de pagar por tal conocimiento y entrenamiento.
En el reino de Inspiria se vive de la pesca, la cosecha y la minería. Es el encargado de las ventas de productos primarios. No existe un rey, sin embargo, es gobernado por las cinco familias más poderosas del lugar, encargadas de una producción en específico.
El aire fresco, la calidez de su clima y su gente alegre, conforman el más tranquilo de los reinos.
Una hermosa cúpula cristalina envuelve la capital: Real inspiria, en donde yacen las cinco familias, así como personas acaudaladas capaces de sostener los costosos gastos del lugar. No se puede ser parte de ellos, y a toda costa, se evita el matrimonio con los residentes de Inspiria del Sur.
Cada primogénito es enviado a los pueblos del reino, con la única finalidad de vigilar la producción y el trabajo de las personas, pues todos deben cumplir con sus deberes.
Cerca de las Minas Siamesas y el Bosque Lutatis, viaja el Río Noboa, el más grande de todo Inspiria. A la orilla de aquel hermoso paisaje, se encuentra el pueblo de Amathea, que funge como mercado y comedor para los trabajadores de las minas. Su finalidad es que estas personas no viajen hasta sus hogares, y no precisamente para evitarles la fatiga, sino para no acortar las horas de trabajo. Es obligación del capataz en turno que los residentes gocen de todos los sustentos en las cercanías.

Pueblo Amathea, Inspiria del sur, provincia de Inspiria.
Frutas, hierbas, plantas, rosas, fragancias y pescados, eran la selección diaria del pequeño mercadillo.
La señora Odelia cortaba sin piedad las aletas de un Fenes, un pez gordo y sin escamas de tonos verdosos, mientras Janis, emocionada, acomodaba los manteles sobre las mesas.
—¿Terminaste? —preguntó su madre, sirviendo con esmero los platillos a degustar.
—¡Ya!
—Señora Rebeca ¿No se cansa de preparar todo eso? —cuestionó la señora Odelia.
—Para nada, me encanta, mi esposo regresa en cualquier momento, estamos felices de que la mina se haya reabierto.
—Eso sí, por lo menos ya no se irá tan lejos, sesenta años fueron demasiados.
—Lo sé, pero ya es pasado —respondió Rebeca, sin despegar la mirada de la cuchara.
—¿Sesenta años? —interrogó Janis, una niña de apenas doce.
—Sí, corazón, tu abuela nos contó sobre eso, pero ahora que tu padre consiguió un lugar en las minas, pasará más tiempo con nosotras.
La alegría de la pequeña se reflejó en saltos y dulces gritos, provocando la caída de un estante del vendedor vecino. Todo tipo de hierbas y brebajes se desmoronaron sobre el suelo polvoriento.
—¡Janis! ¡Ayuda a recoger! —reprendió su madre.
—No hace falta, yo lo hago —añadió un joven apuesto, sus ojos color miel brillaron con intensidad ante los rayos del sol, su cabello caía despreocupado por sus hombros, similares a pequeños hilos de oro.
Esbozó una sonrisa y todas sus joyas sonaron al agacharse para tomar sus mercancías. Fue un sonido encantador. Pendientes, aretes, collares, anillos y demás adornaban su piel morena. Eran de diferentes colores y figuras, pero, sin duda, el plateado resaltaba su exótica belleza.
—Yaidev, deja que Janis arregle su desorden —manifestó Rebeca, al ver al joven hincarse.
—En serio, no hace falta. —Sonrió.
Janis no pudo con la vergüenza, tomó una pequeña bolsa y salió corriendo hacia la cosecha de su madre. Sabía perfectamente que no podía jugar, para ellos solo existía trabajar.
—¿Y tu madre? —preguntó Odelia, cortando un poco la situación.
—Está bien, está en casa, vendrá un poco más tarde —contestó, con los ojos puestos sobre sus flores.
—¿Y eso? ¿Está enferma?
—No, para nada, ya sabe... tiene su costumbre —musitó, y le fue inevitable no sentir pena, un pequeño rubor se acentuó en sus mejillas, seguido de una ligera sonrisa.
—Qué bárbara ¿Y aun así vendrá? —agregó Rebeca, especialmente porque en aquellos momentos, las mujeres podían tomar un solo día de descanso.
—Ojalá mi marido hubiera preferido trabajar en el mercado —bufó Odelia, moviendo sus brazos mientras asustaba a los insectos empecinados por la carne de sus Fenes.
—Ni hubiera podido, Yaidev es un caso especial —señaló Dafne, la madre del joven. Se asomó por uno de los puestos, sentándose cerca de sus estantes.
—Madre, pensé que vendrías más tarde. —Yaidev sonrió al verla, dándole un beso en la mejilla.
—No, amor mío, no puedo dejarte solo con cuatro tiendas que atender.
—Buen día, comadre, pero dígame, ¿Por qué lo han puesto aquí, en el mercado?
—Odelia, Odelia —respondió la delicada mujer—, mi muchacho es muy trabajador, y logra vender lo de cuatro puestos en un solo día, a la capataz le gustó su dedicación.
—¡Ay sí! Tu muchacho tiene magia —añadió, sonriendo alegre y remarcando sus hoyuelos en sus regordetes cachetes.
—¡Ya son las diez! —exclamó Rebeca, ansiosa tras la llegada de su esposo.
Hombres y mujeres poco a poco fueron acercándose al comedor del pueblo de Amathea. Varias mesas enormes se extendían en un campo verde. Rebeca y otras mujeres se encargaban de la cocina, junto a otros vendedores que eran seleccionados para esta comisión.
De pie, bajo la sombra de los árboles, yacían soldados que siempre vigilaban tales eventos. Esta vez no sería la excepción, pues las Minas Siamesas ya estaban, de nuevo, en funcionamiento.
Todos tomaron la oportunidad de vender algo de sus puestos, se acercaban a los trabajadores ofreciendo sus mercancías. Yaidev era un excelente y conocido botánico del pueblo, por lo que siempre tenía éxito al vender sus brebajes, especialmente aquellos que trataban la fatiga y los dolores musculares.
Su madre lo observó desde su asiento, orgullosa de su único y preciado hijo. Sin duda, él tomaría las riendas de la herencia, que era poca, pero suficiente para su sustento. Simplemente se sintió aliviada, sonriendo gustosa.

Concejo General del Gran Poder Tripartito, Cámara Aenus.
—¡No! ¡Me debes dar la mitad! —exclamó un hombre ya anciano, sus cabellos blancos escaseaban en su mollera, la corona apretaba sus sienes, y su estómago rebosante, rosaba fuertemente la mesa real.
—Rey Haldión —respondió una voz tranquila y serena—, le daremos lo que quiere, pero no será lo que pide, es imposible.
Tres sillas enormes reposaban frente a una mesa redonda notoriamente grande, demasiado cuando solo era ocupada por tres personas. Estaban fijadas al suelo y no había oportunidad de moverlas, por ello, al rey Haldión se le dificultaba sentarse y levantarse.
—No me importa, si no quieres, entonces lucharé por aquel manantial. —El rey con un estómago prominente, escupió fuertemente. Observó cómo el consejero de Hecteli se inclinaba para decirle cosas al oído.
—El 17% y es todo lo que puedo ofrecer, no querrás hacer guerra con nosotros ¿O sí? ¿Romperías un tratado de paz de más de 100 años? No seas imprudente, además, la isla está más cerca de nuestras tierras, así que saldrías perdiendo y, hablando de eso, no me hagas perder más el tiempo.
Haldión no dijo nada, sus mejillas se enrojecieron, pero, al igual que Hecteli, su consejero se acercó a su rostro.
—Señor, no vale la pena, no queremos que usted sea visto como el causante de la próxima guerra —susurró el hombre, un sacerdote con túnicas de color morado. Casi siempre repetía las mismas palabras, pues el carácter explosivo de su rey lo dejaban en situaciones complicadas.
—¡Está bien! —gritó, eufórico.
—Trato hecho —respondió Hecteli.
Ambos se levantaron, Haldión tardó más de la cuenta, batallaba como un bebé en su cuneta. Y cuando por fin logró salir, se raspó el estómago con la orilla metálica de la mesa. Maldiciendo a regañadientes.
Dentro de la cámara lujosa y extravagante, había cinco mujeres soldado, vigilaban con detalle cualquier anomalía. Y junto a los dos reyes, estaba un representante de las tierras de Inspiria.
El consejero de las familias, que no emitió ninguna palabra en aquella penosa y simple reunión, tomó sus cosas y se marchó. Tenía permisos para opinar, no obstante, la isla no correspondía a su territorio, por lo que no era necesario ni importante mencionar algún comentario.
La cámara era una imponente y lujosa estructura. Cada esquina lucía como una torre de vigilancia, las paredes hechas de un material tan duro como el acero, brillaban con intensidad ante los cálidos rayos del sol. La puerta de madera, con un grosor de treinta centímetros, ocupaba por completo la extensión de un solo muro, ostentosa y pesada, pero para nada difícil de abrir.
A las afueras del consejo, cada bando de jinetes esperaba a su rey.
Era camino de un día entero, por lo que hacer viajes de este tipo, no eran del todo comunes, y se evitaban a como diera lugar.

Drozetis Central, capital de Drozetis.
—Odio a ese hijo de puta —comentaba el rey Haldión, sus empleados le quitaban sus atuendos, y como todos los días, cerraban sus ojos por momentos al contemplar sus carnes flácidas desplomarse.
—No era necesario una pelea, es una isla muy pequeña.
—Cállate, Russel, no me interesa oírte, lárgate de aquí —mencionó con ira, mientras el consejero daba media vuelta sin decir ni una sola palabra.
Vestir a aquel hombre era una tarea titánica, los pobres sirvientes tardaban minutos y hasta horas, tiempo que se les hacía eterno tras aberrante demostración de pieles.
Salió presuroso, empujando a todos a su paso, bajó las enormes escaleras y se dirigió a su trono. Se desparramó con cansancio y exhaló con fuerza.
—Mi señor —comentó un general al entrar por la puerta principal del castillo, el hombre se hincó en una sola rodilla y miró al suelo con lentitud—, traigo noticias.
—¿Qué quieres? —contestó, ya con la molestia incluida.
—Han... localizado a dos jóvenes haciendo prácticas indebidas.
—¿Estaban teniendo relaciones en alguna plaza? —cuestionó, mientras sus sirvientes le llevaban bandejas repletas de frutas exóticas.
—Sí, señor, pero no en la plaza, en un cobertizo, el problema es que son dos mujeres llenas de pecado.
El rey se atragantó del espanto, se tomó los pocos cabellos de la cabeza y maldijo en un idioma que nadie entendió, probablemente porque no existía.
—¡Malditas blasfemas! ¿Dónde están?
—El padre de una de ellas las ha entregado, esperan el castigo en la plaza central.
—Es un buen hombre, temeroso de nuestro dios. Entrégale una comisión de mi parte y dile que nuestro señor lo ha perdonado y que la mala suerte no llegará a su vida. Y a esas dos basuras, mátalas como la ley lo indica.
El general asintió, se levantó y se marchó.
Un tumulto de gente se agolpaba en la plaza, la noticia había corrido más rápido que el agua, y siempre era un espectáculo ser partícipe de un asesinato. Era más gozoso aún, cuando esas almas eran víctimas del pecado y la ley se aplicaba de manera justa.
Hacía demasiado tiempo que no sucedía algo como aquello. Irrumpió en la paz de la tan: "calmada y llena de armonía" ciudad de Drozetis Central.
Un hombre con una máscara en forma de embudo salió de las penumbras desde un cuarto cercano a la plaza, que más bien fungía como una cárcel. En su mano derecha llevaba un hacha de veinticinco kilos, y en la izquierda, a una joven, de no más de dieciséis años, a la que jalaba con rudeza de sus cabellos. La sangre corrió por su frente, mientras sus gritos agónicos se repartían en los oídos de los presentes. Pataleaba y luchaba para zafarse, pero solo lograba lastimarse más. Su cuerpo desnudo estaba expuesto para el público, así la habían encontrado y así moriría.
Otro sujeto, ajeno al castigo, tomó a la segunda joven que aparentaba la misma edad, ambas lloraban sin piedad. La mirada de la última niña se clavó en sus padres que la observaban con horror, sin embargo, ninguna lágrima salió de sus ojos, y allí, frente a decenas de hombres y mujeres, leyó los labios de su padre, clamando una última plegaria. Pedía perdón de sus pecados, que la mala suerte no llegara a su familia y que la vida de su hija, se la llevase el infierno.
Con una tristeza que embargó por completo su delicado y dócil cuerpo, se retorció de dolor, y sonriendo al cielo, se alegró de su inevitable muerte.
El verdugo colocó a la primer joven sobre el púlpito.
—¿Cómo desean que mueran? —preguntó a la multitud.
—¡Quémenlas! —gritó una mujer sin piedad y los ojos de la joven se agrandaron cuando vio a su madre recitar aquellas palabras, la misma que le había jurado amor eterno tiempo atrás.
Velglenn tragó fuertemente y una gota de sudor corrió por su sien. Empuñó su mano con ira, esas muertes serían trágicas, largas y dolorosas. Era la primera vez que asesinaría a dos niñas. Cerró los ojos y, por un momento, dejó de escuchar los gritos repulsivos de la gente.
—¡Señor Velglenn! —repitió el verdugo, arrebatando la poca concentración del mago.
El hombre, también consejero del rey, con sus túnicas moradas y decenas de joyas, se acercó al podio. Su piel negra brilló con sutileza, su cabello largo con trenzas y pendientes se movió al unísono de sus pisadas. Alzó sus manos y abrió sus dedos lentamente, dispuesto a quemarlas. El grito de la joven incrementó en cuestión de segundos.
—Deja que lo haga yo —interrumpió Russel, el segundo consejero.
—Como quieras. —Velglenn dio media vuelta y no miró hacia atrás.
Últimamente, los magos y sacerdotes habían incrementado, y con ello, también los problemas entre ambas dogmas, no obstante, el rey se había inclinado ante las creencias de los que profesaban la fe. Esto había provocado la ira del Comité de Magia y Hechicería, pero también, los celos de Velglenn. Sin embargo, aquella mañana sintió alivio cuando Russel tomó su lugar. Este último, al no tener las habilidades de un hechicero, o "falsos profetas", como los llamaba, vertió un líquido viscoso, el color rojo recorrió el cuerpo de la joven y la ahogó de inmediato tras el fuerte olor. Con placer sacó un cerillo, lo prendió en la viga de una madera casi podrida y lo aventó sin remordimiento.
Los gritos aumentaron y las lágrimas de su amante no cesaron en ningún momento.
Velglenn desapareció del podio, se mezcló entre la multitud para luego desvanecerse, no quería escuchar los lamentos, las maldiciones de la gente y el sonido de la carne achicharronarse, ni mucho menos el crujir de los huesos, aquellos jóvenes huesos.
La segunda joven tuvo la misma desdicha, pero al sentir el calor de las llamas, cerró los ojos, derramó las últimas lágrimas y también añadió su plegaria final, tal como lo había hecho su padre.
Y en la plaza, justo al centro, quedaron los cuerpos, uno cerca del otro. El espectáculo había terminado y cada persona de la ciudad regresó a su casa, gozosos de la justicia impartida, dichosos al desechar el pecado.

Prodel, capital de Prodelis.
—Señor ¿Cómo le ha ido? —Fueron las primeras palabras que recibió el rey Hecteli al bajar de un Losmus, un animal de gran tamaño, de cuatro patas y manso por naturaleza. Aquella bestia era la mejor manera de transportarse; rápidos y resistentes.
—Maldito hombre, de verdad admiro que siga vivo.
Varios de sus generales rieron al unísono, esos soldados eran los mejores de su academia, por supuesto que los tendría como sus guardias. Sin embargo, entre aquellos sublimes caballeros y magníficas damas, destacaba uno en especial.
Presumía de una caballera larga, lacia y plateada que combinaba con sus ojos grises; ondeando al ritmo del viento helado. La piel blanca se ocultaba bajo una armadura impecable. Serio, sereno y con un rostro firme, pero relajado. Era el favorito del rey, un Hijo Promesa, pues lo consideraba el más leal de todo su reino.
Sin decir ni una sola palabra lo acompañó hasta su asiento, en donde le esperaba otra mujer soldado. El rey se dejó caer despacio y suspiró fuertemente; al fin estaba en casa.
—¿Ha cedido? —preguntó el caballero, y la dama a un lado de él no pudo evitar observarlo, su rostro, casi sin emociones, reflejó una leve sonrisa, por lo que, inmediatamente, se le erizó la piel.
—Sí, siempre lo hace, sabe que no puede hacer una guerra conmigo, saldría perdiendo, pero en fin, ¿Cuántas veces no le he mencionado lo mismo? —El rey se recostó en su trono que era demasiado cómodo y continuó—: Ya puedes retirarte, Néfereth.
—Con permiso, señor.
El Hijo Promesa salió del castillo y se dirigió al domo de entrenamiento, en donde pasaba la mayor parte del tiempo.
Las horas pasaban y él podía estar en el mismo sitio; realizaba algunas misiones, se encargaba de algunos documentos, pero no se alejaba del palacete. Siempre estaba dispuesto para el rey, no importaba la hora que fuese.
El sol poco a poco comenzó a deslizarse por las montañas, el frío embriagó por completo su piel, piel acostumbrada a aquel sereno. Alzó su vista y vislumbró, a lo lejos, a las tres tutoras, contemplándolas en silencio.
—¿Otra vez te quedarás acá? —preguntó su mejor amigo, otro soldado de Hecteli.
—Sí —respondió, casi como un susurro.
—Pero ya no tienes nada que hacer, ¿No quieres ir a casa?
—No, aquí estoy bien, todavía tengo algunas tareas.
—Mentira... pero en fin, ya es tu problema. Nos vemos, que yo sí descansaré como rey.
—Hasta mañana, Ur.

Pueblo Amathea, Inspiria del sur, provincia de Inspiria.
El sol se había ocultado y pequeños faroles adornaban la calle principal del mercado de Amathea. Con timidez, la tenue luz resaltaba por las ventanas de las casas del pueblo.
Yaidev se encontraba en un pequeño desván a un lado de su hogar, organizaba cientos de flores y plantas, creaba pociones y mezclaba decenas de ingredientes. Hasta que tres toques en el marco de su inexistente puerta lo distrajeron.
—¿Se puede? —preguntó una bella mujer. Sus ojos violetas miraban con intriga los materiales en la mano del joven.
—Capataz Violette, buenas noches, claro, adelante.
—Todavía no soy capataz, pero como si lo fuera, ¿No es así? Veo que vendiste todo de nuevo, eso me alegra.
—Usted siempre será la capataz, y por suerte todo se acabó, pero no la vi en todo el día, ¿Todo bien?
—No me hables de usted, ya te dije que no estoy vieja. —Violette sonrió—. Estoy bien, estuve ocupada con una pequeña rencilla en la mina, ya sabes, que la reabrieran me está dando algunos problemas.
—Entiendo, para muchos es una bendición...
—Eso dicen, pero para nosotros, como me mencionó mi padre un día, siempre será un problema. Mientras no suceda otra tragedia. —Violette suspiró y observó el oscuro camino que llevaba a las cavernas.
Ambos callaron y recordaron la historia detrás del cierre de las Minas Siamesas, aunque nunca se supo el porqué, en aquellos tiempos ninguno de los pobladores se atrevió a preguntar e indagar sobre el tema.
—En fin ¿Ya se va?
—Sí, en unos minutos, mi jinete me espera en la entrada del pueblo.
—Tenga cuidado con las bestias del campo. —Yaidev sonrió.
Un sollozo levantó la intriga de los jóvenes, el llanto se acrecentaba a medida que pasaban los segundos, mirándose con preocupación.
—¡Mi señora! —exclamó la mujer con los ojos hinchados de tanto llorar, sus dedos se cruzaron de inmediato como pidiendo clemencia.
—¿Qué pasa? —preguntó más que angustiada; su compañero compartía la misma angustia.
Fue inevitable para el pequeño pueblo no salir al escuchar los gritos de la pobre mujer que se hincaba ante los pies de la capataz.
—¡Mi marido está muy enfermo, por favor, por favor, venga a verlo, no sé qué le sucede!
—Vamos —respondió de inmediato, los vecinos también los acompañaron, aunque no estuviesen invitados.
—Yaidev, ¿Qué pasa? —preguntó Dafne.
—Madre, espera aquí, acompañaré a la señorita Violette y a la señora Griselda.
No esperó respuesta, solo se dirigió rápidamente a la casa cercana. Solo al abrir la puerta, un hedor salió y se impregnó hasta en la ropa de los presentes. De inmediato el guardia de Violette se interpuso entre ella y los vecinos.
—¡Alto, déjenla pasar! —gritó, abriendo sus brazos en señal de detención.
La joven capataz agrandó los ojos de horror al ver la escena que estaba frente a ella, Yaidev, al ser un poco más alto que el resto, vislumbró lo que lo marcaría para siempre.
El hombre, que yacía en su cama, supuraba una mezcla entre pus y sangre de los estigmas que sobresalían por todo su cuerpo, la piel se le tornó negra y verdosa, temblaba tras la fiebre que arrasaba su ser; gemía y hacía ruidos extraños, parecidos a estar pujando. Todas sus venas se remarcaron, luciendo amarillentas y trenzadas. Violette dio un paso hacia atrás, empuñó sus manos y se las llevó al pecho. Permaneció inerte por unos minutos, mientras la gente se escandalizaba ante lo sucedido.
Dafne se asomó y lo que vio la dejó sin palabras.
—¿Hace cuánto pasó esto? —preguntó la joven, todavía en shock.
—Hace tres días empezó con la fiebre, después las venas se le hicieron así —respondió Griselda.
—¿Tiene idea de lo que tomó o cómo se enfermó? —interrumpió Yaidev, buscando entre su conocimiento alguna reacción parecida, pero nada se asemejaba a tal aberración.
—¡No lo sé! ¡Estaba feliz porque sería removido al reino de Prodelis y ganaría mejor! Estábamos tan bien —comentó las últimas palabras ahogándose en llanto.
—¡Fuera de aquí, enciérrense ahora y no salgan! ¡No toquen a esta persona y laven todo lo que coman! —gritó la capataz—. ¡Ahora!
Toda la multitud corrió despavorida, Dafne tomó del brazo a su hijo que se había pasmado al observar mejor el cuerpo del hombre.
—¡Gaunter! Ve a la residencia y avísale a mi padre sobre esto, toma algunas fotos y corre con el Losmus.
El guardia atendió de inmediato la orden de su capataz, sacó un aparato extraño, cuadrado y pequeño. Tomó las capturas y sin pensarlo, salió del condominio subiéndose a su bestia.
—¿No irá? —preguntó, con el corazón acelerado.
—No, tengo que quedarme aquí, solo ve y diles que atiendan una reunión urgente con los reyes, que envíen al mensajero de inmediato. —La pobre joven temblaba de nervios y miedo.
El hombre asintió y se adentró a la oscuridad del bosque, perdiéndose por completo.

Real Inspiria, capital de Inspiria.
Solo sesenta minutos tardó en llegar hasta Real Inspiria, normalmente, si se iba con tranquilidad, se llevaba un par de horas más.
—¡Señor, señor! —gritó el guardia, y de la residencia salieron cuatro jóvenes, hermanos de Violette.
—¿Qué mierda te pasa, Gaunter? —preguntó uno de ellos.
El guardia no respondió y evitándolos, entró a la mansión.
—¿Pero qué te crees pedazo de basura? —espetó otro.
—Gaunter, ¿Le pasó algo a mi hija? —interrumpió el líder de la familia.
—¡Mire! —El guardia lanzó las fotos en tonos sepias, algunas tenían color, otras no.
—¿Qué es esto? —interrogó con impresión y horror, mientras sus hijos se sumaban al morbo de la expresión de su padre.
—La señorita Violette y yo vimos esto en el pueblo de Amathea, pide urgentemente una reunión con los reyes, pues parece una grave enfermedad, como la peste de hace unos años.
—La peste de sangre —musitó Disdis.
—Eso no luce como una peste —agregó uno de los hermanos. El terror en sus ojos fue evidente.
—Rápido, manda a las Naele a que informen sobre esto, se llevarán menos tiempo y coloca la carta negra, es urgente. —Disdis se levantó de su asiento y salió al jardín, el guardia y sus hijos lo siguieron sin decir nada, pero con los nervios gobernando sus cuerpos.
Gaunter tomó a dos animales y los detuvo en sus brazos, eran dos aves conocidas como Naele, cada ala medía entre un metro y medio, sus ojos blancos cautivaban en demasía, decían que podían hipnotizar, pero para la familia de Disdis, aquello era solo superstición. Sus plumas grisáceas brillaban sutilmente ante la luz tenue de las lunas. No cualquiera podía tener a esas hermosas creaturas.
El líder colocó las dos cartas en tonos negros y las incentivó para que volaran. Despegaron las alas, el sonido del revoloteo irrumpió entre las respiraciones agitadas y emprendieron su vuelo.

Drozetis Central, capital de Drozetis.
—¡Señor, rey Haldión! —gritó un caballero y tocó la gran puerta del castillo a las primeras horas de la mañana.
—¡¿Qué quieres?! —respondió el rey, mientras sus súbditos abrían el gran portal.
No le había dado tiempo de vestirse, así que todas sus pieles colgaban como ropa tendida, su miembro desaparecía ante el enorme estómago y sus piernas delgadas apenas podían con su peso. Sin duda, no era un cuerpo normal.
—Le llegó una carta negra —mencionó el guardia, inclinándose al suelo y alzando la tarjeta, otro poco y no hubiera podido hacer la reverencia ante la emergencia.
—¿Y ahora qué? —se cuestionó irritado, pero era urgente.
La carta negra indicaba el rango más alto de emergencia y peor, aquella ni siquiera llevaba letras, estaba vacía, había llegado con la Naele y lo convertía en algo sumamente importante y sospechoso, por lo que no tuvo más remedio que dar media vuelta y vestirse, tendría que hacer el largo viaje, de nuevo, hacia la Cámara Aenus.

Prodel, capital de Prodelis.
—¡Néfereth! —exclamó el rey.
—Señor. —El Hijo Promesa se extrañó, jamás su señor le había molestado tan temprano, pero supuso que era importante tras la llegada inesperada del ave.
—Me acompañarás a la Cámara Aenus, tenemos prisa. Llama a dos damas más y con eso será suficiente.
Néfereth asintió, llamó a las mujeres generales y subió al Losmus. Iniciando de inmediato su viaje.

Valle Odone, Montañas Quechuna, Prodelis.
Una pila de montañas se levantaba al lado derecho del valle Odone. El paisaje era simplemente hermoso. Un aire fresco se respiraba en aquel lugar y un silencioso bosque los envolvía de lado izquierdo. Faltaba medio día, pronto estarían en la cámara.
El sol tocó el punto más alto del cielo y alumbró con intensidad. Tres caballeros y el rey Hecteli viajaban con rapidez con sus respectivos Losmus. Había sido inesperado, la última reunión de emergencia fue hace un par de años por la peste de sangre. En donde las personas vomitaban hasta sus vísceras, pronto se encontró la cura, pero se llevó a miles de residentes; una catástrofe sin precedentes. Néfereth temía que fuese lo mismo, alguna enfermedad que, de nuevo, azotara las ciudades.
—No me gusta esto —comentó el rey, por fin.
—¿Había algo en la carta? —preguntó el caballero, mientras las otras dos mujeres escuchaban con atención.
—Nada, por eso es preocupante.
El ambiente se volvió lúgubre, nadie emitió palabra durante las horas restantes. Y cuando el sol se resguardó, a lo lejos, como una estampa imponente, como la sombra de un gigante, observaron el concejo. Sublime por donde se le viese, majestuoso en altura y con una arquitectura indoblegable.
—¡Estamos por llegar! —mencionó el rey, incitando a su bestia a correr con más rapidez.
Solo al llegar a la gran puerta, encontró la carroza de Haldión y sus jinetes, demasiados solo para ser una reunión. A su derecha, estaba el representante de las familias de Inspiria, respiraba con dificultad y en su rostro había molestia, preocupación e irritación.
—Qué bueno que llega, rey Hecteli, empecemos con la reunión, que el rey Haldión está ansioso —añadió y apretó sus labios para contener la ira. Pasar tiempo con el rey anciano, era peor que cometer suicidio. Un dicho que salió de los labios de uno de sus sirvientes y que, por supuesto, murió misteriosamente al día siguiente.

Pueblo Amathea, Inspiria del sur, provincia de Inspiria.
—No puede ser.
—Ya son tres.
—¡Qué horror!
—¡Es el pecado!
—¿Será la mina?
Decenas de comentarios se apelmazaban en el mercado de Amathea, en donde estaban todos los residentes del pequeño pueblo. El anciano de la madrugada anterior había empeorado y dos personas más se habían contagiado. Nadie tenía una explicación, ya habían culpado a Rebeca por la preparación de las comidas, sin embargo, el primer enfermo no probó bocado alguno, así que la dejaron en paz por el resto del día.
Violette no paraba, Manfred, uno de sus hermanos, había llegado para apoyarla, incluyendo, por supuesto, a Gaunter, su guardia. Estaba exhausta, cansada y preocupada, el miedo estaba haciendo estragos en su mente y su hermano no estaba haciendo el mejor trabajo, pues era más miedoso que ella.
Dafne se encerró en su casa, por lo menos era una de las pocas que tomaba el consejo de su capataz. Observó a Yaidev, sentado e ido en el comedor, con la vista puesta hacia la ventana. A unos cuantos metros se encontraba el mercado, así que todo podía escucharse con claridad.
—Amor, ¿Quieres comer? —preguntó su madre, su hijo había acompañado a Violette todo el día, sin embargo, bajo todo su conocimiento, no pudo dar con alguna explicación.
Lo conocía tan bien, que sabía que aquello lo deprimiría y se aferraría a buscar una solución, aunque no fuese su problema.
—Sí, mamá, tengo hambre.
Dafne se alegró, no había comido nada, por lo que se dirigió a la cocina y le sirvió un pequeño plato de sopa. Llegó en segundos, colocándolo frente a él.
—Pero come —mencionó al ver que, pasado unos minutos, Yaidev siguiera sin probarlo.
—Lo siento, madre.
El joven moreno miró su plato, pero unos gritos le erizaron la piel, pasos presurosos se escucharon por la calle y la risa de un hombre se impregnó en su cerebro como un tatuaje. Dafne se llevó las manos a los brazos, abrazándose de terror.
Y frente a la ventana, Yaidev lo vio. El primer enfermo corría desnudo por la calle, iba en reversa, con los pies volteados y una sonrisa en su rostro.
—¡Deténgalo! —Se escuchaba de la multitud.
—¡Déjenlo ir! —gritaban otros.
—¡Agárrenlo, Dios mío! —exclamó su esposa que corría tras él, sin embargo, no lograba alcanzarlo.
Yaidev abrió la puerta para ver, casi de frente, al hombre que le sonreía.
—Ven, ven conmigo —le mencionó, y el joven pudo sentir que su risa y aquellas palabras eran para él.
—¡Hijo! —le gritó su madre.
Yaidev se detuvo de golpe y se dio cuenta que le seguía, sin darse cuenta, a la oscuridad del bosque. Observó por última vez el rostro del hombre que se desvanecía en las penumbras sin perder la velocidad, aquello estaba sobrepasando sus límites, ya era todo un anciano, jamás, una persona de esa edad podría correr de esa manera.
Nadie se atrevió a ir, todos, sin excepción, temblaban del terror. Griselda lloraba y se desgarraba, pero ya no sabía el porqué. Violette estaba agitada, parada al centro de la calle, junto a su hermano y su guardia, sin habla.
—¡Ayuda! —Se escuchó otro grito. Todos voltearon al unísono—. ¡Mi hermana está trepando las paredes! —gritó la joven Janis.
Manfred corrió, y sin dudar, colocó un candado en la puerta.
—Shhh, Shhh, ábreme —le susurró y el capataz se alejó de inmediato.
—¿Qué está pasando? —exclamó Violette, al ver entre las rendijas de la puerta a la pobre joven revolverse dentro de la casa.
Janis y Rebeca estaban devastadas, su padre no sabía qué hacer, solo se llevó las manos a la cabeza y se acurrucó cerca de la entrada.
—¿Pero qué pasó? —inquirió la capataz, desconsolada.
—No lo sé, apenas iba a entrar a la universidad... tan joven, llena de vida, tan feliz —musitó su padre antes de que el nudo en su garganta le ganara la partida.
—¡Rápido, traigan candados! —gritó Manfred, mientras todas las personas se devolvían a sus casas, trayendo cadenas, candados, troncos y metales, lo que fuese necesario para cerrar esos hogares.
Dafne abrazó a su hijo, y sin más, rompió en llanto.

Concejo General del Gran Poder Tripartito, Cámara Aenus.
—Dios mío... —susurró Hecteli y se llevó la mano derecha a sus labios, apretó su mandíbula y un escalofrío recorrió su espalda.
Néfereth arrugó su entrecejo, se le aceleró el corazón, sintió miedo, sintió terror. Ninguna de las damas dentro del concejo pudo terminar de ver las fotos, inclusive el rey Haldión, que quedó perplejo ante las imágenes.
—Por eso necesitamos de sus científicos —agregó el consejero de las familias que ya había explicado la situación.
—¡Ni loco! —gritó Haldión y todos quedaron boquiabiertos—. No permitiré que esa peste o enfermedad, lo que sea, toque a mi gente.
—¿¡Qué mierda estás diciendo!? —exclamó Hecteli—. Necesitas ayudar, eso está claro.
—No hay ni una cláusula que me obligue hacerlo, no pienso tocar eso.
Ninguno dentro del lugar estaba preparado para oír aquel disparate. Y es que sabían que podía ser un completo imbécil, pero nadie creyó que llegaría a tales extremos.
—Rey Haldión, por favor...
—¡No! —Arrebató las palabras del mensajero y se levantó de la mesa con brusquedad—. Desde ahora en adelante, mis fronteras están cerradas.
Sin más, dio media vuelta y salió por la gran puerta. La impresión del rey Hecteli se incrementó, pero junto a ello, también su ira.
—Diles a las familias que enviaré a un equipo de científicos a sus tierras. Pero debo advertirte que también cerraré mis fronteras, no puedo ofrecer más.
El consejero cerró sus ojos y asintió, estaba acabado.

Prodel, capital de Prodelis.
El viaje había sido largo, la noticia impactante y cada semblante lo demostraba.
—Néfereth, prepárate, irás con un grupo de mis mejores científicos, pero no regresarás hasta que yo lo ordene ¿Entendiste?
—Claro, señor.
—¿Y yo? —preguntó Ur.
—Tú no, tú te quedarás acá, conmigo. Deja que Néfereth vaya, él sabrá qué hacer.
El Hijo Promesa observó a su compañero, sabía que estaba molesto, pero no podía hacer nada más. Salió del castillo y vislumbró a la caravana de doctores que yacía en la plaza, preparados para el viaje de un día y medio.
El grupo estaba dividido en partes iguales de hombres y mujeres, Néfereth rio, y le pareció ridículo que se preocuparan por eso.
—Un gusto trabajar contigo. —Escuchó a lo lejos, mientras un hombre vestido de blanco se acercaba hacia él.
—Doctor Fordeli, un gusto —mencionó e hizo una leve reverencia. Aquel científico era uno de los mejores en la ciudad—. No creí que vendría.
—El deber llama, me mostraron las fotos y no pude evitar sentir la pasión por mi trabajo. Jamás me había sentido tan vivo.
—Pues será un placer, señor.
El grupo se alistó y con la orden de su rey, salieron de las puertas principales de la ciudad. La ansiedad se hizo presente, los nervios igual.
Un grupo de tres caballeros varones, incluyendo a Néfereth, iba al frente de las carrozas, y detrás, tres damas. Sería una travesía, un viaje largo, pero que, sin duda, los llevaría a algo completamente nuevo y desconocido.

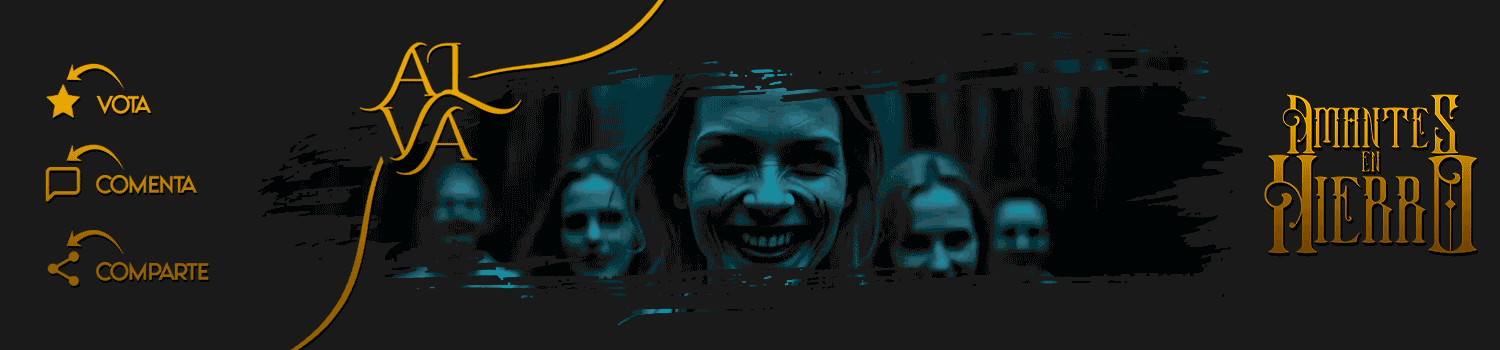
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro